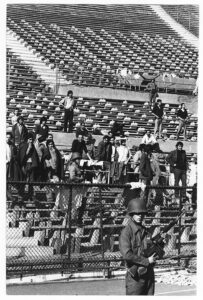La noche del marxismo
por Enrique Krauze
por Enrique Krauze I 11 Octubre 2017
Las lecciones intelectuales y éticas del filósofo polaco Leszek Kołakowski resultaron vitales para la formación de un movimiento que luchó por los valores democráticos en su país, como fue Solidaridad. Reproducimos una versión abreviada de la entrevista que sostuvo con el historiador Enrique Krauze, incluida en el libro Personas e ideas, a propósito de los 100 años de la Revolución Rusa que se conmemoran el próximo 25 de octubre, en la que Kołakowski se explaya sobre el carácter secular y al mismo tiempo espiritual del comunismo, y sobre la necesidad humana de tener, siempre, una utopía.
por enrique krauze
A finales de 1983, días después de entrevistar a Leszek Kołakowski en su pequeño despacho de All Souls College, en Oxford, escuché a Isaiah Berlin referir sobre él esta anécdota significativa. Berlin le había preguntado recientemente sobre su situación personal, a lo que Kołakowski le había contestado: “Mire usted: Inglaterra es una isla en Europa, Oxford es una isla en Inglaterra, All Souls es una isla en Oxford y yo soy una isla en All Souls”.
Aquel invierno de 1983 debía de sentirse aún más aislado. Apenas hacía un año, el gobierno polaco había decidido reprimir al sindicato Solidaridad. Lech Wałesa estaba confinado y la mayoría de los intelectuales amigos suyos (Michnik, Kuron) vivían ocultos o permanecían presos. Aunque él mismo había sufrido persecución y exilio, lo que entonces parecía el fin de la primavera polaca debió ser para él particularmente doloroso: ninguno de los levantamientos libertarios en Polonia después de la guerra había despertado una esperanza similar.
“Mire usted: Inglaterra es una isla en Europa, Oxford es una isla en Inglaterra, All Souls es una isla en Oxford y yo soy una isla en All Souls”.
Kołakowski era ya entonces uno de los grandes pensadores de Occidente. Y tal vez uno de los últimos. Filósofo e historiador de la filosofía, autor de cuentos (algunos incluso para niños), pensador político y teórico de la religión, Kołakowski se había formado en un marxismo heterodoxo, pero se sentía igualmente a sus anchas con el empirismo lógico y la filosofía analítica. En su juventud, tras una visita a la URSS, el célebre discurso autocrítico de Kruschev y la rebelión de 1956 en Budapest, le decepcionó el sistema comunista y llegó a convertirse en un enemigo público del gobierno polaco. “Invitado a salir” a finales de los 60, vivió errante en las universidades de McGill, Yale, Berkeley, hasta establecerse en la Universidad de Chicago y la de Oxford. Para entonces contaba ya con una bibliografía impresionante: un libro sobre Spinoza, otro sobre Husserl, uno más sobre Hume y el Círculo de Viena, el muy influyente La responsabilidad de la inteligencia, Cristianos sin Iglesia y una obra monumental en tres tomos: Las principales corrientes del marxismo.
El tema del que me interesaba debatir con él era el mismo que desvelaba sus noches y (un poco también) las nuestras: el pasado, presente y futuro de la ideología marxista. Ninguna voz más legítima que la de Kołakowski para tratar el asunto, por conocerlo en todos sus niveles (como teoría de la historia y como historia vivida); sabía que la perpetuación de los regímenes comunistas era imposible y aportaba datos y conjeturas impecables para sustentar su argumento. Pero no se atrevía a profetizar el momento exacto ni la forma del derrumbe, en particular el del eje del Imperio: la URSS. El tiempo, en breve, le daría la razón, pero la certeza de ese desenlace no lo consolaba. Aunque Kołakowski no era un filósofo analítico, con la exigencia de precisión en las palabras y de consistencia lógica en los argumentos mostraba su familiaridad con esa corriente, que tenía a Oxford como una de sus capitales. Su diagnóstico histórico era a fin de cuentas optimista, pero su ánimo permanecía sombrío. Tenía 56 años y caminaba con acusada dificultad, visiblemente encorvado, usaba bastón y aparentaba más años de los que tenía. No reía, sonreía de lado, como con pena, como a pesar de sí mismo, con una mueca que resaltaba aún más la oscura concavidad que enmarcaba sus ojos fijos, azorados, reconcentrados.
Se ha dicho que el marxismo guarda paralelismos inquietantes con el cristianismo medieval. Es una fe celosa e intolerante, que impera sobre una constelación de Estados: una nueva Iglesia. ¿Hasta qué punto cree usted en esta similitud?
Creo que el paralelismo es válido solo hasta cierto punto. Las diferencias son quizá más importantes que las semejanzas. En primer lugar, pienso que al marxismo, en su vertiente leninista, lo ha movido siempre una ambición mayor que la de la Iglesia. Por más intolerante que haya sido, la Iglesia admitió siempre el principio de deslinde entre los ámbitos seculares y los eclesiásticos. Aunque la línea de demarcación entre ellos fuese materia de disputa, el principio en sí (fundado, claro está, en las palabras de Cristo: “Dad al César…”) fue reconocido invariablemente. El poder comunista, en cambio, busca monopolizar todas las facetas de la vida humana. Es una concentración de poder secular y espiritual sin precedente histórico, que abarca todas las áreas vitales: economía, medios de comunicación, relaciones políticas, ideología. En este sentido, la analogía no funciona bien.
“Muy poco se habría progresado si el hombre no hubiese concebido cosas mejores, cosas literalmente impensables que guiaran, por decirlo así, su esfuerzo”.
Por lo demás, a pesar de la intolerancia que desplegó en diversos períodos históricos, la Iglesia fundaba su existencia en una verdadera fe en la doctrina. También la fe en el comunismo se mantuvo viva alguna vez. Pero ahora puede afirmarse, con seguridad, que, como tal, se ha evaporado en los países comunistas. Lo que subsiste en ellos es un sistema de poder sin el sustento de una fe viva. Esta ideología es necesaria porque confiere legitimidad al sistema político, pero hoy ya nadie en los países comunistas la toma en serio. Nadie: ni dominados ni dominadores. Este es un segundo punto en el que falla la analogía.
El tercero puede formularse así: a pesar de que el comunismo, en los momentos en que encarnó una fe viva y real, semejaba un credo religioso y su partido una Iglesia, fue más la caricatura de una religión que una religión propiamente dicha. Con todo, en algunas mentes funcionaba de un modo similar a la fe religiosa: proveía un sistema mental invulnerable. Era completamente inmune a la refutación de los hechos, de la historia, de la realidad, pero al mismo tiempo reclamaba para sí el título de “conocimiento científico”. Solo en este sentido funcional se sostiene la analogía entre marxismo y religión.
Usted ha sostenido concepciones distintas del lugar que ocupa la utopía en la sociedad. ¿Qué piensa ahora? ¿La fe en la utopía es necesaria? ¿Es sana? ¿Cuál sería su propio balance histórico de esta antigua propensión humana?
Mientras la utopía sea tan solo la visión de un mundo sin sufrimiento, sin tensión y sin conflictos, la utopía es un ejercicio literario e inofensivo. La utopía se vuelve siniestra cuando creemos poseer una especie de técnica del Apocalipsis, un instrumento para dotar de vida real a nuestras fantasías. Entonces, con tal de alcanzar aquel noble fin, ningún sacrificio nos parecerá pequeño. La utopía implica un fin último (por más vagamente que se le defina) y todos los medios que conducen a él pueden parecer válidos. A los jerarcas de los países comunistas, por ejemplo, la fantasía utópica les da un marco conceptual muy conveniente: sobrevendrá un mundo perfecto de unidad y felicidad; podrá suceder en 100 años o quizá en mil años, pero su certeza justifica el sacrificio de las generaciones actuales. Solo en este sentido, creo, el pensamiento utópico se vuelve realmente maligno: la utopía como instrumento al servicio de la tiranía.
En otro sentido, sin embargo, nadie puede prohibirnos (ni sería deseable) pensar en términos de valores difíciles de realizarse. Hay algo natural en nuestra búsqueda de un mundo mejor, algo natural e indispensable. Después de todo, muy poco se habría progresado si el hombre no hubiese concebido cosas mejores, cosas literalmente impensables que guiaran, por decirlo así, su esfuerzo. En este sentido, la utopía es quizá una constante de la vida humana. Se vuelve muy peligrosa cuando empezamos a querer institucionalizar la fraternidad humana o cuando (como les ocurre a todos los marxistas) confiamos en arribar a la unidad perfecta y la felicidad a través de la violencia y los decretos burocráticos. Dicho todo esto, es importante recordar y mantener la idea de fraternidad humana, por impracticable que parezca.
“Después de todo, fue Marx y no Stalin quien dijo en cierta ocasión que toda la idea comunista cabía en una fórmula: abolición de la propiedad privada. Así, no hay razones para creer que el comunismo despótico y totalitario del tipo soviético no es el comunismo en el que pensaba Marx”.
En otras palabras, mantener la utopía de la utopía. Por cierto, ¿el elemento utópico en el pensamiento marxista a su juicio es esencial?
Absolutamente esencial.
¿En qué consistió esa tensión utópica? ¿Hubo alguna raíz mesiánica, la huella, quizá, de Moses Hess, de quien Marx se burló tan cruelmente en La ideología alemana?
Se ha especulado mucho sobre el elemento judío en la utopía de Marx. En lo personal, como usted sabe, Marx careció de una educación judía: desdeñaba su origen judío y reaccionaba duramente contra quienes solían recordárselo. Había en él incluso cierta vena antisemita. Pero más allá de estos hechos, el vínculo entre mesianismo judío y utopía marxista habría que buscarlo no en el origen judío de Marx, sino en la inspiración de Hess, en quien la tradición de mesianismo judaico se entreveraba con ciertas fantasías rousseaunianas.
En su ensayo titulado “Tomando a las ideas en serio”, sostiene la futilidad de buscar culpables en la historia del marxismo y propone, en cambio, averiguar los elementos internos del marxismo (sus conflictos, las ambigüedades) que pudiesen haber condicionado su desarrollo histórico tal como se dio. Entiendo que la pregunta es oceánica: ¿cuál es el vínculo de fondo entre marxismo, leninismo y estalinismo?
Marx nunca imaginó el socialismo o el comunismo como una especie de campo de concentración. Eso es completamente cierto. De hecho, imaginó lo contrario. Sin embargo, hay una especie de lógica independiente de las intenciones conscientes del escritor, filósofo o profeta que propone una ideología. Podemos rastrear su desarrollo histórico. Y, en efecto, yo creo que la versión leninista del socialismo (despótica y totalitaria) no implicó esencialmente una distorsión del marxismo. Pienso que fue una variante fundada sustancialmente en el marxismo, aunque reconozco que hubo también otras variantes. La continuidad es visible si se recuerda que Marx creía en una comunidad perfecta del futuro, cuando el reino de la producción y de la distribución fuera manejado por el Estado. Se trata, en otras palabras, de un socialismo de Estado. Después de todo, fue Marx y no Stalin quien dijo en cierta ocasión que toda la idea comunista cabía en una fórmula: abolición de la propiedad privada. Así, no hay razones para creer que el comunismo despótico y totalitario del tipo soviético no es el comunismo en el que pensaba Marx. Marx tomó de los sansimonianos el lema de la futura desaparición del gobierno sobre las personas a cambio de la administración de las cosas. Pero, en cierta manera, falló al no preguntarse cómo era posible evitar el uso de las personas en la administración de las cosas. A la postre, todo su proyecto de una sociedad perfecta apuntaba a la centralización de todos los medios productivos y distributivos en manos del Estado: la nacionalización universal. Nacionalizarlo todo implica nacionalizar a las personas. Y nacionalizar a las personas puede conducir a la esclavitud.
“Fue Bakunin quien predijo que el socialismo a la Marx conduciría al reino despótico de los falsos representantes de la clase obrera, quienes solo reemplazarían a la anterior clase dominante para imponer una tiranía nueva y más rígida”.
No tuvimos que esperar la revolución bolchevique para descubrir esta lógica: en tiempos de Marx, muchos (en especial los anarquistas) señalaron que el socialismo marxista, el socialismo de Estado, presagiaba una tiranía mayor que las existentes hasta entonces. En su crítica a Marx, Proudhon apuntó que el comunismo significaba, de hecho, el Estado propietario de las vidas humanas. Fue Bakunin quien predijo que el socialismo a la Marx conduciría al reino despótico de los falsos representantes de la clase obrera, quienes solo reemplazarían a la anterior clase dominante para imponer una tiranía nueva y más rígida. Fue el anarquista estadounidense Benjamin Tucker quien dijo que el marxismo recomienda una sola medicina contra todos los monopolios: un monopolio único. Y fue Edward Abramowski, un anarquista polaco, quien predijo la sociedad que resultaría del triunfo comunista por la vía revolucionaria, una sociedad profundamente dividida entre clases hostiles: opresores privilegiados y masas explotadas.
Todo eso se dijo en el siglo XIX, lo cual desmiente la posible desconexión entre sovietismo y marxismo. Pero conexión no es causa. Como es obvio, la Revolución Rusa resultó de una impredecible coincidencia de accidentes históricos. El punto clave es otro: no se necesitó distorsionar fundamentalmente el marxismo para que sirviese a las clases privilegiadas, en las sociedades del tipo soviético, como instrumento de autoglorificación.
Sin embargo, sorprende leer en El 18 Brumario de Luis Bonaparte aquellos famosos párrafos de Marx contra el Estado, al que llama “espantoso organismo parásito”. Es natural que Marx se contradijera alguna vez, pero la intensidad de su vena libertaria en ciertos escritos conmueve y desconcierta.
Claro. Después de todo, Marx no fundó el marxismo-leninismo. Fue un escritor que escribió a lo largo de varias décadas. Obviamente en sus escritos hay dudas, ambigüedades, cabos sueltos y contradicciones. Y, después de todo, el marxismo-leninismo no es más que la doctrina de Stalin. Con todo, hay en Marx una idea utópica fundamental, una idea que permea toda su trayectoria y que (sin distorsión fundamental) admitía su utilización para los propósitos a los que ahora sirve. Si reparamos en cualquiera de los problemas que le preocuparon (el problema nacional, el papel del Estado, el concepto de revolución) encontraremos dudas y contradicciones. No obstante, la idea utópica fundamental, que culminaría en el concepto del comunismo como una economía organizada desde el Estado, siempre estuvo presente. Por supuesto, no olvido que Engels y Marx “predijeron” la desaparición del Estado (la futura inutilidad del Estado es un lugar común del marxismo oficial). Sin embargo, hemos sido testigos de lo contrario: nunca antes en la historia el Estado adquirió un poder similar al de las sociedades de corte soviético. De modo que la promesa de un paulatino desvanecimiento del Estado en cien, mil o 10 mil años no nos consuela demasiado.
“Jean-Paul Sartre afirmó alguna vez que los marxistas eran perezosos; es cierto, no quieren que se les moleste con problemas de historia, demografía o biología. Prefieren tener una solución única para todo y la satisfacción de sentirse poseedores de una verdad última”.
Si, como usted explica, el marxismo en el Este no es más que el vestigio de una ideología, en algunas partes de Occidente conserva un fuerte atractivo. ¿Cuáles son, a su juicio, las razones psicológicas de esta permanencia?
En la forma simple en que se utiliza para fines ideológicos, el marxismo es extremadamente fácil. Se puede aprender en un instante y ofrece todas las respuestas a todas las preguntas. Usted puede saberlo todo sobre historia sin molestarse en estudiar historia. Tiene una llave maestra que abre todas las puertas y un método sencillo con el cual enfrentarse y solucionar todos los problemas del mundo. Jean-Paul Sartre afirmó alguna vez que los marxistas eran perezosos; es cierto, no quieren que se les moleste con problemas de historia, demografía o biología. Prefieren tener una solución única para todo y la satisfacción de sentirse poseedores de una verdad última. No hay que sorprenderse de que tanta gente opte por esa solución.
Pero si uno contrasta estos fervores con todos los crímenes perpetrados en el siglo XX en nombre del socialismo…
En el pensamiento ideológico no hay hechos que vulneren la fe. Es como los movimientos milenaristas. Ciertas sectas, que aún subsisten, se empeñan en pronosticar el día exacto en que tendrá lugar el Juicio Final o el Segundo Advenimiento. Si el día llega y la profecía no se materializa, admiten con amargura haber incurrido en algún error de cálculo, pero su fe no se fractura. Pronto hacen una nueva predicción a prueba de errores. Lo mismo ocurre con el marxismo. Una vez que se adopta la certidumbre ideológica, nada la afecta: sí, claro, todo mundo reconoce haber cometido algunos errores (la matanza de 50 millones de personas, por ejemplo), pero el principio queda intacto. Nada conmueve al verdadero creyente.
Hablemos un poco de países y política. Por una parte, sostiene usted la novedad histórica del régimen soviético: un sistema todopoderoso que anula a la sociedad civil y lo encarna todo: legisla, juzga, ejecuta, informa. Por otra parte, ha dicho que se trata de un sistema en desintegración por la falta de mecanismos de autocorrección. ¿Cómo concilia estas ideas?
No veo la contradicción. Si dije que el sistema es nuevo desde el punto de vista histórico (y creo que lo es), eso no implica que lo sea en todos sus aspectos. Mucha gente ha señalado algunos antecedentes del régimen soviético en la historia rusa. No insistiré en esto. Ciertamente, el sistema tiene raíces históricas; ciertamente, el sistema implica una vuelta a la barbarie, una reversión de los procesos de occidentalización que Rusia vivió entre la década de 1860 y la Primera Guerra Mundial. Después de todo, ya en el siglo XVIII Rusia había abolido la esclavitud y en 1861 la servidumbre. El bolchevismo reinstauró ambas con nombres distintos. La victoria del bolchevismo puede considerarse como una reacción antioccidental. Dije también que en la sociedad soviética alternan tendencias de unidad y desintegración. En efecto, la sociedad se unifica porque existe un solo centro de poder en todas las áreas de la vida, un centro que se arroga el derecho de monopolio sobre todos los juicios y todas las decisiones; pero, al mismo tiempo, la soviética es una sociedad en estado de desintegración porque la sociedad civil ha sido destruida casi por completo. A menos que el Estado lo ordene, en la URSS no prospera ninguna forma de organización social, ninguna cristalización de la sociedad. Cada individuo enfrenta, desde su soledad e impotencia, al omnipotente Estado que prohíja esa desintegración. Las personas deben vivir, supuestamente, en el vínculo de una unidad perfecta tal como lo expresan los líderes, pero al mismo tiempo, en la vida real, deben odiarse: se promueve el espionaje y la denuncia. Esa clase de unidad puede alcanzarse solo en las formas impuestas por el aparato del Estado. Toda otra forma está condenada a la destrucción. Es cierto que, en la práctica, esta destrucción no ha sido absoluta. Quizá la China maoísta avanzó más que la URSS en este aspecto: se esforzó por destruir a la familia, célula resistente a la apropiación estatal. Aunque también se intentó acabar con la familia, pero con menor firmeza, diría yo. El soviético es un sistema menos seguro de sí mismo. Su principio totalitario no funciona ya con la eficiencia de los tiempos de Stalin. Pero la tendencia es la misma: destruir todas las formas de vida social independientes del Estado.
“La civilización occidental ha demostrado su capacidad de recuperación en muchas ocasiones, cuando su fin parecía cercano. Si hubiéramos vivido en el siglo XVI, habríamos creído en la inminente y fatal dominación otomana sobre toda Europa”.
Sin embargo, han existido formas de resistencia: samizdat, religión, familia, identidades nacionales o locales, cultura… el humor.
Es verdad. Estas formas de resistencia varían de un país a otro. En Polonia, la identidad religiosa y nacional trabaja tenazmente contra el poder totalitario. En la URSS hay varios factores que contribuyen a la descomposición del poder totalitario, un poder intacto solo en apariencia. Varios conflictos y contradicciones erosionan el sistema: conflictos económicos, culturales, sociales. El Estado no puede controlarlos. Puede evitar su expresión abierta, pero es incapaz de eliminar las causas profundas que muy probablemente se abordarán en el futuro. Por razones que conocemos, el sistema es extremadamente ineficaz en lo económico, vive una situación de crisis permanente y carece de mecanismos de autocorrección. Mejora solo con el impacto de catástrofes. Las tensiones de carácter nacional aumentarán también, al grado de convertirse en el principal factor de desintegración. No me alegro de ello ni creo que un estallido semejante sea bueno; al contrario. Pero el hecho es que las tensiones, los odios y sentimientos de índole nacionalista son los elementos más corrosivos en la URSS. De modo que estoy lejos de creer en la invulnerabilidad o perennidad del sistema. Pienso que su descomposición se ha iniciado y proseguirá.
Ha vivido usted en Gran Bretaña durante 13 años. Ha visitado Estados Unidos en varias ocasiones. ¿Cree usted todavía, como creía en 1968, que Occidente padece una recesión espiritual, una especie de parálisis?
No. No lo creo. Si nos atenemos a la historia de las últimas dos décadas, hay altibajos, momentos de desorden espiritual y momentos de conciencia y sobriedad; quizá esto sea inevitable. Sin embargo, creo que la civilización occidental posee un elemento esencial que le da fuerza: su capacidad de autocrítica. Sin este rasgo no podría mantenerse viva. Es inevitable que la autocrítica cobre a veces visos masoquistas o suicidas. Pero estoy lejos de creer que Occidente esté condenado, o que haya llegado el fin de la civilización occidental. En mi opinión, las reservas morales, económicas y espirituales de Occidente son lo suficientemente vigorosas como para resistir el acoso de la barbarie.
A diferencia de Solzhenitsyn…
Admiro a Solzhenitsyn como escritor y testigo de nuestro siglo, pero no parece entender que la libertad conlleva siempre un costo social. La libertad acarrea un costo en términos sociales y morales. No existe una tercera opción entre la sociedad occidental, tal como la conocemos hoy, y una sociedad libre pero sin pornografía o sin la posibilidad de que en ella se difundan ideas absurdas, dañinas, peligrosas. Es el precio necesario que se paga por la libertad. Por otra parte, Solzhenitsyn acierta al señalar la falta de preparación moral de Occidente. Pero, como dije, no creo que haya que desesperar: la civilización occidental ha demostrado su capacidad de recuperación en muchas ocasiones, cuando su fin parecía cercano. Si hubiéramos vivido en el siglo XVI, habríamos creído en la inminente y fatal dominación otomana sobre toda Europa. No ocurrió así.
 Personas e ideas, Enrique Krauze, Debate, 2015, 368 páginas, $16.000.
Personas e ideas, Enrique Krauze, Debate, 2015, 368 páginas, $16.000.