
Placer y justicia
Una cultura erótica que aspire a mucho más que al consentimiento femenino es la ruta que delinean tres valiosos libros que se hacen cargo de un vacío dejado por el feminismo en la última década: el deseo. Se trata de El derecho al sexo, de la filósofa Amia Srinivasan; Ciudadelas de la soberbia: agresión sexual, responsabilidad y reconciliación, de la también filósofa Martha Nussbaum; y el conmovedor El buen sexo mañana, de la profesora de escritura creativa Katherine Angel.
por Becca Rothfeld I 22 Diciembre 2025
Una de las cosas menos interesantes que una mujer puede hacer frente al sexo es consentirlo; sin embargo, últimamente, parece que tenemos menos que decir sobre el erotismo femenino que sobre los abusos masculinos.
Por un lado, no es difícil entender por qué el consentimiento y su ausencia ocupan un lugar preponderante en la conversación. En una cultura donde los delitos sexuales son tan trágicamente comunes, se justifica concentrarse en la violación y el ultraje: una de cada seis mujeres en los Estados Unidos es víctima de violación o intento de violación, y el 81 % de las mujeres ha experimentado alguna forma de acoso sexual.
Aun así, el consentimiento vacío, que no va acompañado de dolor interior, es al menos tan omnipresente como la coerción sexual. El sexo que es meramente consentido es tan excitante como la comida que es meramente comestible, tan monótono como un pastel sin glaseado. Incluso en nuestra era de aparente liberación, las mujeres se enfrentan a presiones sociales y emocionales, tanto impuestas desde el exterior como dificultosamente interiorizadas, para apaciguar a los hombres a costa de su propio disfrute. Las mujeres heterosexuales siempre conceden licencias a relaciones que no las excitan, tal vez porque están desesperadas por descubrir algo tan exótico como un hombre excitante, o porque ya ni siquiera se les ocurre insistir en su propia excitación, o porque la capitulación ante hombres poco excitantes es lo que tan agotadoramente se espera de ellas y es lo que tan universalmente se glorifica en las representaciones populares del romance. Como escribe la formidable filósofa de Oxford Amia Srinivasan en su primera colección de ensayos, El derecho al sexo, sus alumnas informan con frecuencia que sus vidas eróticas son “a la vez inevitables e insuficientes”. En síntesis, las jóvenes en las clases de Srinivasan se han resignado al sexo consentido pero decepcionante.
¿Quién puede culparlas? Hay cada vez menos espacios en los que se enseñe o aliente a las mujeres a exigir lo electrificante o, de hecho, a desear activamente. En la imaginación pública, ellas figuran, en el mejor de los casos, como consentidoras pasivas, que aceptan o rechazan proposiciones masculinas o, en el peor de los casos, como desventuradas presas de canallas lujuriosos. En esta imagen, la agencia sexual está mayormente reservada para los hombres mujeriegos y depredadores. Es revelador que el movimiento #MeToo se haya centrado no en lo que las mujeres manifiestan sino en que las mujeres consientan (o no consientan). Sin duda, por razones parcialmente estratégicas, los defensores del movimiento rara vez se han preguntado cómo sería, para las mujeres, el buen sexo —con lo cual no me refiero al sexo virtuoso sino al delicioso— y en qué condiciones podría realizarse.
Tres libros, entre otros, plantean estas preguntas olvidadas, instándonos a interrogar las fuentes políticas y sociales de nuestros deseos e insatisfacciones. A El derecho al sexo le sigue Ciudadelas de la soberbia: agresión sexual, responsabilidad y reconciliación, de Martha Nussbaum, reconocida profesora de filosofía y derecho en la Universidad de Chicago, y el conmovedor El buen sexo mañana, de Katherine Angel, profesora de escritura creativa en Birkbeck College, en la Universidad de Londres. Los tres libros van más allá del modelo de consentimiento estándar y se preguntan por los orígenes de nuestras preferencias y prácticas sexuales. Debido a que comienzan con el postulado “con quién tenemos sexo y cómo, es una cuestión política”, planteado por Srinivasan, terminan imaginando una cultura erótica en la que se requiere mucho más que el consentimiento.
La pregunta importante no es solamente si una mujer consiente, sino si el contexto en el que lo hace es conducente tanto al placer como a la justicia (lo uno puede depender de lo otro, como lo supo una generación anterior de feministas de actitud positiva a la sexualidad, entre ellas Carol S. Vance y Ellen Willis). En una cultura en la que el placer femenino es extraño en el mejor de los casos y anatema en el peor, “el mal sexo es un tema político”, como argumenta hábilmente Angel. Por lo tanto, existen razones tanto éticas como eróticas para rechazar la misoginia: bajo el patriarcado, las mujeres no solamente están oprimidas sino reprimidas, y los hombres no solamente son monstruosos sino, fatalmente, malos en la cama.
A primera vista, Nussbaum está menos interesada en las dimensiones sexuales del abuso que Angel o Srinivasan. En la introducción a Ciudadelas de la soberbia, insiste en que el “tema fundamental” que plantea el movimiento #MeToo “no es el sexo; es el poder”, específicamente el poder ejercido por hombres prominentes. En consecuencia, dedica menos espacio a las víctimas de la violencia sexual que el que dedica a la psicología y a la socialización de violadores y acosadores. No obstante, ella siente —y a veces sugiere— que su análisis de la transgresión masculina tiene implicancias importantes para las mujeres, que se ven obligadas a buscar lo que el patriarcado ha hecho pasar por placer.
Las tres secciones del libro se proponían, tal vez, demasiado. La primera parte ofrece una teoría de lo que es moralmente objetable en relación al acoso y la agresión sexual; la segunda, que se siente como un extracto de otro libro, brinda una descripción completa, aunque densa, de la legislación estadounidense acerca de las fechorías sexuales; la tercera parte, una monografía en sí misma, se enfoca en las ciudadelas del título: la judicatura, el arte y los deportes, todas las cuales son semilleros de delitos sexuales que, además, han demostrado ser especialmente resistentes a reformas.
Nussbaum es una filósofa, no una historiadora o una periodista, y es más talentosa al teorizar que en las investigaciones empíricas o aplicadas. Sus reflexiones más abstractas, presentadas en la primera parte, representan la esencia moral del libro, así como su contribución más convincente. El argumento central de Nussbaum es que los hombres se comportan mal porque reducen a las mujeres a cosas, y que “el vicio del orgullo”, inculcado en los hombres por una sociedad patriarcal, a su vez subyace a esta tendencia a cosificar. Nussbaum ha escrito extensamente (y de manera brillante) sobre la cosificación en otros lugares, pero para sus propósitos aquí, el fenómeno implica una negación de la autonomía de las mujeres (su capacidad —y su derecho— a “tomar ciertas decisiones esenciales, sin que estas les vengan dictadas por otros”) y la subjetividad (su capacidad —y su derecho— a existir como “centros de una experiencia interior profunda, cuyos sentimientos y pensamientos tienen una gran importancia” para ellas). La agresión y el acoso sexuales funcionan para negar la autonomía de las mujeres en el sentido de que “suelen ignorar o pisotear la capacidad de consentimiento de una mujer —u obtener de esta un seudoconsentimiento forzado mediante extorsión—, porque se la trata como si fuera un objeto de gratificación masculina cuyas decisiones no importan en realidad”. Los acosadores y agresores sexuales tampoco honran la subjetividad de las mujeres, considerando “irrelevantes las emociones y los pensamientos de las mujeres: es como si los únicos deseos reales e importantes fueran los del varón dominante”.
¿Por qué los hombres son tan propensos a cosificar? La respuesta plausible de Nussbaum, aunque algo predecible, es que al menos en nuestra sociedad los hombres son soberbios. Siguiendo a Dante, ella ve la soberbia como inductora de una deformación de los apetitos. En lugar de mirar hacia afuera en busca de —y, por lo tanto, aspirando a— lo bueno, las personas soberbias miran hacia adentro, aspirando nada más que al engrandecimiento personal. En el relato de Dante, los orgullosos están “doblados sobre sí mismos como aros, para que no puedan mirar hacia el mundo o hacia otras personas”. Aunque a menudo se dice que las personas se “enorgullecen” de entidades externas a ellas, para Nussbaum enorgullecerse de algo es necesariamente valorarlo solamente en la medida en que eleva el estatus de sí mismo: “En lugar de amar tu casa porque es hermosa o cómoda, la ves como algo que te entrega distinción social”. El orgullo de este tipo es siempre comparativo, nunca intrínseco, porque “todo el asunto (…) es elevarse por encima de los demás”. En el lenguaje normal, es perfectamente posible estar “orgulloso” de un hijo sin juzgarlo mejor que otros niños, pero el “orgullo”, en el sentido especializado de Nussbaum, es como unas anteojeras: da lugar a la cosificación porque se vincula con la autoestima de manera tan aguda, que nos ciega a la realidad de los demás. La masculinidad estadounidense, con su obsesión por asegurar un “estatus comparativo” por medio de la riqueza y la conquista sexual, está imbuida de un orgullo de este tipo, con el resultado de que a menudo se considera a la mujer como un “símbolo de dinero y estatus”, en lugar de una persona en sí misma.
En una cultura en la que el placer femenino es extraño en el mejor de los casos y anatema en el peor, ‘el mal sexo es un tema político’, como argumenta hábilmente Angel. Por lo tanto, existen razones tanto éticas como eróticas para rechazar la misoginia: bajo el patriarcado, las mujeres no solamente están oprimidas sino reprimidas, y los hombres no solamente son monstruosos sino, fatalmente, malos en la cama.
Los críticos pueden verse tentados a protestar porque el relato de Nussbaum individualiza un predicamento político. Pero su afirmación no es que el orgullo sea un defecto personal. Por el contrario, el orgullo es una deficiencia inculcada en los hombres por instituciones distorsionadas, en particular las “ciudadelas” del título. Bajo la luz de Nussbaum, “la violencia sexual no es solamente un problema de individuos aislados y ‘enfermos’”, sino más bien una función de las “jerarquías estadounidenses” y de “tradiciones de larga data”. No hay ningún problema con el diagnóstico de Nussbaum, aunque no está claro que hablar de “orgullo” sea mejor, en términos explicativos, que hablar de “derecho” y “privilegio”. El problema son, más bien, las soluciones propuestas; muchas parecen demasiado legalistas para eliminar un flagelo que ella reconoce que tiene un origen cultural. Si la soberbia masculina es, de hecho, una función de costumbres extendidas, no está claro que las intervenciones institucionales a menor escala que recomienda Nussbaum, como la introducción de un lenguaje más claro en las leyes sobre acoso sexual, puedan contribuir mucho a erradicarlo, al menos en ausencia de una revisión más completa. Incluso puede que no esté en nuestro poder hacer mucho más que socavar los lastres de nuestras instituciones, con la esperanza de que los cambios legales produzcan transformaciones posteriores en las normas. Los cambios modestos pero específicos —mejores incentivos para que las mujeres denuncien las agresiones en los campus universitarios, por ejemplo— pueden, en el corto plazo, disuadir a los hombres soberbios, incluso si no alteran fundamentalmente las estructuras extralegales que configuran el carácter masculino.
¿Dónde deja esta conclusión —algo desalentadora— a las mujeres contra quienes la soberbia se esgrime con tanta frecuencia? Las patologías masculinas resultan tener un correlato femenino, aunque las feministas a veces lo hayan subestimado. La percepción más aguda de Nussbaum es que la opresión daña en forma suprema la dignidad de las mujeres, a fuerza de distorsionar tanto su comportamiento como sus deseos. Si bien “es atractivo para las feministas creer que las víctimas siempre son puras y correctas”, escribe Nussbaum, de hecho —como observó Mary Wollstonecraft— “las personalidades y aspiraciones de las mujeres sufren bajo la desigualdad”. De hecho, como señala Nussbaum, sería sorprendente si pudiéramos salir completamente ilesas de una sociedad en la que estamos “educadas para el servilismo y privadas de estímulos para alcanzar la autonomía”. Tomar en serio los daños del patriarcado implica estimar su alcance, puesto que no solamente pone en peligro a sus víctimas; también las corrompe.
Esto lo hace incitando a lo que Nussbaum llama “ira retributiva”; no una ira que inspira la búsqueda de justicia, sino una ira rencorosa, que “grava la personalidad”. La ira retributiva lleva a las feministas, que por lo demás son críticas con el enfoque cruelmente punitivo del sistema de justicia penal, a prescindir del debido proceso cuando se trata de delitos sexuales, realizando juicios por Twitter y apelando no a los jurados sino a las turbas. Aún más alarmante es que las mujeres que viven bajo el patriarcado a menudo desarrollen lo que el científico social Jon Elster ha denominado “preferencias adaptativas”, o un gusto por las llamadas “uvas amargas”, en alusión a la “fábula de Esopo en la que un zorro, aprendiendo rápidamente que las uvas que desea están fuera de su alcance, se educa a sí mismo para no desearlas y llamarlas ‘amargas’”. Las mujeres llegan a “encarnar la imagen negativa de sí mismas que les atribuyen sus dominadores”, y aprenden a querer lo que realmente les está permitido anhelar. Cuando no pueden esperar casi nada de manera realista, aprenden no solamente a subsistir con uvas amargas, sino también a olvidar que alguna vez fueron capaces de querer un alimento más sabroso.
Las viñas donde echan raíces esos frutos marchitos son, en gran parte, el tema de El derecho al sexo, de Srinivasan. En el estimulante ensayo que da título al libro, publicado originalmente en la London Review of Books en 2018, Srinivasan sostiene que la atracción está políticamente mediada. ¿Por qué otra razón tantas personas mostrarían un “racismo, capacitismo, transfobia y cualquier otro sistema opresivo” tan marcado en el campo de dominio romántico? ¿Por qué, entonces, los llamados “incels” o célibes involuntarios —hombres enojados que acuden a los foros de Internet para lamentar su alienación sexual y fustigar a las mujeres que se niegan a acostarse con ellos— desearían exclusivamente a las mujeres delgadas y rubias promocionadas como hermosas en las películas y anuncios, y retratadas de manera sumisa en el porno?
La tesis del ensayo “El derecho al sexo” es a la vez persuasiva y audaz, y Srinivasan no rehuye las difíciles tensiones que pone de relieve. Por un lado, una vez que aceptamos que el deseo se construye social y políticamente, deja de calificarse como algo natural e inmutable, algo que no tenemos más remedio que aceptar. Ahora estamos en condiciones de criticar las preferencias sexuales objetablemente excluyentes, preferencias que reflejan y cosifican el racismo, el capacitismo y el sexismo, entre otros comportamientos similares. Por otro lado, una vez que nos metemos en el peligroso negocio de censurar los deseos, corremos el riesgo de alentar un “discurso de las prerrogativas sexuales”, ese que podría motivar a los incels y a los posibles violadores: si el deseo puede ser impugnado —si puede ser equivocado para alguien negar el interés sexual en otra persona—, podemos terminar validando, sin querer, la noción de que “no” a veces en realidad debiera significar “sí”. La atinada conclusión —justamente por no ser concluyente— de Srinivasan es que “nadie goza de una prerrogativa sexual, y todo el mundo tiene derecho a desear lo que quiera, pero las preferencias personales… rara vez son solo personales”. La duda última, como ella la formula hacia el final, no es “si existe o no un derecho al sexo, sino si tenemos el deber de transfigurar, en la medida en que podamos, nuestros deseos”.
Bueno, ¿existe ese derecho? A muchos de nosotros nos gustaría saberlo, pero Srinivasan nunca lo dice, prefiriendo “habitar ese espacio ambivalente en el que aceptamos que nadie está obligado a desear a nadie, que nadie tiene derecho a que lo deseen, pero también que quién es deseado y quién no es una cuestión política, una cuestión que a menudo responde a patrones de dominación y exclusión más amplios”. Habitar este espacio por el transcurso de un ensayo, o incluso dos o tres, podría haber sido tentador en términos productivos, especialmente cuando el espacio está tan astutamente imaginado y tan bellamente descrito por Srinivasan. Pero un enfoque que al principio estimula, comienza a exasperar cuando se extiende a lo largo de todo un volumen. Aunque la versión recogida en el libro del ensayo que le da título lleva una coda, el material nuevo representa más una respuesta desperdigada a los críticos de Srinivasan que un intento por resolver los dilemas desarrollados en el ensayo original. No abre caminos hacia lugares menos ambivalentes. También está lleno de preguntas —“¿son los poco agraciados una clase oprimida? ¿Y los de baja estatura? ¿Y los enfermizamente tímidos?”— que se tornan retóricas por la falta de respuestas.
La mayor parte de los ensayos de Srinivasan, que tratan temas como la ética de la pornografía y si los profesores están alguna vez moralmente justificados para seducir a estudiantes, toman una forma similar: generalmente comienzan identificando presiones en conflicto y terminan preguntando si nuestros compromisos en disputa pueden reconciliarse, dejando al lector irritado e indispuesto en igual medida. Quizá los pronunciamientos más positivos y definitivos que aparecen en El derecho al sexo son las exhortaciones a la interseccionalidad, respaldadas por la idea de que un feminismo apropiado no debe buscar honrar lo que todas las mujeres “tienen en común”, una táctica que termina sirviendo a los intereses de aquellos que están “menos oprimidos”, en vez de proteger a los más vulnerables. Este mandato rector —que recuerda el principio de diferencia de John Rawls, según el cual las desigualdades pueden justificarse solo si benefician a los miembros menos favorecidos de la sociedad—, genera críticas vitales a varios aspectos del movimiento #MeToo. El llamado a creerle a las mujeres, por ejemplo, se opone a la perniciosa tendencia a desestimar el testimonio de las mujeres, pero también amenaza con oponer la palabra de “la mujer blanca que afirma que fue violada” a la palabra de “la mujer negra o morena que insiste en que le han tendido una trampa a su hijo”. Por supuesto, no puede haber una aproximación sin complicaciones. Pero, ¿podemos abstenernos de aventurar al menos resoluciones provisorias?
En última instancia, El derecho al sexo brinda poca orientación sobre cómo deberíamos responder realmente a los dilemas morales que describe con tanta perspicacia. El último y más largo ensayo de la colección presenta argumentos contundentes contra el “feminismo punitivo”, “una política que apela al poder coactivo del Estado —policía, tribunales penales, prisiones— para lograr la justicia de género”. Al igual que Nussbaum, Srinivasan se muestra escéptica ante las respuestas excesivamente punitivas a la violencia sexual, pero a diferencia de Nussbaum, cree que la desmedida confianza del movimiento #MeToo en la vía legal es la culpable de su sabor retributivo. Donde Ciudadelas de la soberbia dice que “el hecho de que gran parte del movimiento #MeToo sea social en vez de legal crea un problema”, a saber, “cómo asegurar la justicia y proteger la dignidad cuando el castigo no lo imponen instituciones legales imparciales, sino por la vergüenza y la estigmatización”, Srinivasan cree que “las feministas del #MeToo parecen tener, en general, una fe enorme en los poderes coactivos del Estado”.
¿Quién tiene razón? Tanto las soluciones punitivas como las extralegales tienen sus peligros. La sensación de Nussbaum de que “la ley y el ‘Estado de derecho’ encarnan una visión de igual dignidad y debido proceso” es algo demasiado prometedor, dado el racismo y el clasismo que acosan al sistema de justicia penal realmente existente. Pero la eficiente historia de Nussbaum sobre cómo la ley ha sido reclutada para proteger a las mujeres, destaca los beneficios, por frágiles que sean, de un enfoque que a veces atrae al Estado. El reconocimiento legal de la categoría de “acoso sexual”, un concepto introducido por activistas en la década de 1970, inauguró lo que razonablemente podemos considerar como un cambio de paradigma: antes de que se acunara el término, el abuso en el lugar de trabajo era “solamente parte de la vida”, como recuerda una destacada feminista. También es fácil ver cómo la falta de un marco legal a veces puede poner en peligro a las comunidades marginadas que Srinivasan nos pide que prioricemos, como en el caso de los tribunales universitarios, que no siempre brindan asesoramiento gratuito a los acusados.
A la luz de todas estas complicaciones, Srinivasan sostiene con sensatez que “un feminismo que tiene como propósito primordial castigar a los hombres malos, no podrá ser nunca un feminismo que libere a todas las mujeres, porque enmascara los motivos que impiden a la mayoría de las mujeres ser libres”, a saber, la injusticia económica y las privaciones materiales concomitantes. Pero esta afirmación aclara poco cuando nos preguntamos qué alternativas concretas debemos buscar en el futuro inmediato, más allá del feminismo punitivo, dado que vivimos, lamentablemente, en condiciones de grave desigualdad. ¿Deberían las feministas abandonar los intentos de fortalecer las protecciones legales para las víctimas de agresión o acoso sexual mientras se dedican a hacer campaña por formas de justicia más integrales? ¿Es que tendríamos que negarnos a presentar cargos contra los hombres que nos violan?
La imprevisibilidad no es solamente un hecho inevitable de la vida sexual: es también la esencia del erotismo. Como Angel escribe en su extático capítulo sobre la vulnerabilidad: ‘Una parte de los placeres del sexo puede residir, precisamente, en descubrir maneras nuevas y diferentes de ser tocada: en ser vulnerable a lo desconocido (…). Por eso la invitación al sexo es intimidante, y por eso puede ser tan emocionante. Recibir el deseo de otro, sorprenderse ante el deseo de otro es un ejercicio de confianza mutua y negociación del miedo. Cuando funciona, puede parecernos un milagro’.
Estas son píldoras agrias, pero probablemente podría persuadirme para que las trague e, incluso, para preferirlas a las uvas amargas. El problema es que Srinivasan no explica qué plato debo elegir y por qué, o si tengo alguna obligación de frenar mis antojos más desenfrenados. ¿Deberían las mujeres que anhelan la dominación sexual, o que buscan ajustarse a las normas de belleza patriarcales, modificar o ignorar los deseos que prácticamente heredaron de los machistas? ¿Deben preferir la insatisfacción eterna a la realización de una lujuria de origen injusto? ¿Qué hacer con esos apetitos rebeldes que tememos no poder domesticar nunca?
Tal vez no necesitemos domarlos. Al final, puede que sea el descontrol de nuestros apetitos lo que nos redima, o eso argumenta Katherine Angel en su incisiva y elegante monografía El buen sexo mañana, por lejos el más vigorizante y original de estos libros. En cuatro ensayos inquisitivos que tratan el consentimiento, el deseo, la excitación y la vulnerabilidad, Angel no rechaza los remedios legales y materiales, sino que mira más allá de ellos, buscando socorro en los intersticios de nuestras relaciones eróticas, en la pura fuerza y realidad del deseo mismo. Su investigación comienza centrándose en el “consentimiento” y el “autoconocimiento”, los “dos requisitos” ampliamente considerados como claves para el sexo satisfactorio. “En el terreno sexual —escribe—, donde el concepto de consentimiento es el rey supremo, las mujeres deben tomar la palabra… y deben tomar la palabra con respecto a lo que quieren. También deben, por tanto, saber qué es lo que quieren”.
Pero, ¿cómo se supone que deben averiguar lo que quieren? En una era de resurgente cartesianismo, olvidamos demasiado rápido que todas las personas son opacas para sí mismas, al menos hasta cierto punto, y las mujeres, en particular, son bombardeadas con mensajes contradictorios sobre si confiar en sus propios instintos o complacer sus propias inclinaciones. Somos constantemente informadas por maestros de la seducción que cuando decimos “no” ellos entienden “sí”, y las mujeres son (somos) a menudo “castigadas y criticadas (son malas, mandonas, antipáticas) precisamente por la confianza y asertividad que se les pide que cultiven”. Científicos bien intencionados, con la esperanza de disipar el mito de que las mujeres son menos lujuriosas que los hombres, han complicado aún más las cosas, demostrando que las mujeres muestran síntomas fisiológicos de excitación incluso cuando pretenden no experimentar ningún deseo.
¿Nuestros cuerpos ansiosos desmienten a nuestras mentes reticentes, o viceversa? ¿Cuánto de nuestra resistencia deriva de la internalización de normas represivas, según las cuales la feminidad está ligada a la pureza? ¿Cuánto de nuestro afán deriva de imperativos misóginos, según los cuales debemos satisfacer a los hombres a toda costa? ¿Puede algún deseo no diluido extraerse del fango del adoctrinamiento sexista? Y, además, ¿son los deseos diluidos menos lícitos o contundentes que el deseo puro, si tal cosa existe? ¿Debemos negarnos a nosotras mismas lo que hemos llegado a querer, incluso si solamente lo queremos porque hemos sido maltratadas?
Si estas preguntas carecen de respuesta teórica, la inmediatez de la intimidad las hace aún menos posibles de responder en la práctica. Una mujer en la cama no puede dejar de habitar el “espacio ambivalente” que, al menos a veces, se le aconseja a las ensayistas que abandonen desde la comodidad de sus sillones distantes. La fetichización del consentimiento finalmente “carga el peso de la interacción sexual satisfactoria” en la población que ya se tambalea bajo las más grandes cargas epistémicas. Las mujeres deben “ejercer un yo sexual seguro de sí mismo, garante de que el sexo sea mutuamente placentero y no coercitivo”, pero todo conspira para evitar que las mujeres cultiven ese yo. Angel concluye que “si queremos que el sexo sea satisfactorio —que sea excitante, gozoso y no coercitivo—, es necesario que no se nos exija comportarnos y hablar como si siempre lo tuviéramos claro”.
Por supuesto, esto no significa que debamos tener relaciones sexuales sin consentimiento. El consentimiento se “da por sentado”, es un mínimo indispensable (aunque no está claro exactamente cómo Angel piensa que debemos asegurarlo, dada la imposibilidad del tipo de certeza que parece requerir). La invitación al sexo satisfactorio quiere decir que el sexo consentido no es lo suficientemente bueno, porque “gran parte del sexo consentido, incluso el consentido positivamente, es malo: deprimente, desagradable, humillante, unilateral, ingrato, doloroso”. La disparidad de género en el placer “tiene una tremenda trascendencia, aunque no siempre sea fruto de una agresión”. Lo que hace que tanto sexo sea malo, más allá de las fallas idiosincrásicas de la química interpersonal, son “las normas de género en las que la mujer no puede buscar el sexo de forma igualitaria y en las que el hombre tiene derecho a la gratificación a toda costa”. En otras palabras, el paradigma del consentimiento privatiza un problema que, de hecho, exige una respuesta política, a saber, una revolución en los recursos que ofrecemos a las mujeres para explorar sus deseos.
Pero incluso una revolución no puede salvar del todo el modelo actual, que da por sentado que las preferencias estáticas y estables preceden y solamente se expresan con posterioridad mediante el consentimiento. En su capítulo sobre el deseo, Angel explica que algunos sexólogos han distinguido entre el deseo “anticipativo”, que se dice que es característico de los hombres, y el deseo “receptivo”, que se dice que es característico de las mujeres. El primero es flotante y sui generis, mientras que el segundo está impulsado y apegado a las personas específicas que lo ocasionan. De acuerdo con la imagen popular que ha predominado durante tanto tiempo, los hombres tienen impulsos biológicos que los catapultan hacia cualquier cuerpo que encuentren cerca, mientras que a las mujeres las atraen estímulos particulares. Aquellos que encuentran sexista esta dicotomía suelen argumentar que el deseo femenino es tan brutalmente biológico como su análogo masculino: todo deseo es anticipativo. Ingeniosamente, Angel argumenta lo contrario, proponiendo que el deseo masculino se asemeja al femenino: todo deseo es receptivo. No deberíamos tratar “el deseo masculino como un hecho biológico”, sino como un “comportamiento socialmente permitido, sancionado e impuesto”.
Hay alguna medida de paridad, después de todo; las mujeres no saben lo que quieren de antemano por la misma razón que los hombres, porque el deseo no es anterior a los contextos que lo generan. Nadie sabe realmente lo que quiere hasta que se encuentra en las agonías ardientes y viscosas del querer. Es por esta razón que “el placer supone un riesgo, y eso no se puede anticipar o evitar… Cuando dejo entrar a alguien —cuando quiero que entre— nunca puedo estar segura de si entrará como yo quiero. Ni sé siempre de antemano cómo quiero que entre”. La imprevisibilidad no es solamente un hecho inevitable de la vida sexual: es también la esencia del erotismo. Como Angel escribe en su extático capítulo sobre la vulnerabilidad: “Una parte de los placeres del sexo puede residir, precisamente, en descubrir maneras nuevas y diferentes de ser tocada: en ser vulnerable a lo desconocido (…). Por eso la invitación al sexo es intimidante, y por eso puede ser tan emocionante. Recibir el deseo de otro, sorprenderse ante el deseo de otro es un ejercicio de confianza mutua y negociación del miedo. Cuando funciona, puede parecernos un milagro”.
El buen sexo —el sexo delicioso, pastel con glaseado— es cuestión de encontrar al yo cautivado y recompuesto de una manera que un deseo individual nunca podría imaginar o anticipar de forma independiente.
Esto significa que estamos sujetos a deseos que no son de nuestra elección y que, por lo tanto, pueden reflejar y replicar patologías culturales que no aprobamos. Pero también significa que el deseo puede arrancarnos de nuestra habitual estrechez, destrozando la coraza de la ideología e inaugurando una especie de dulce trascendencia. En el Fedro, Platón pinta un retrato vibrante de un hombre que se encuentra con un hermoso muchacho y se ve abrumado por los trastornos del deseo. El alma, “en plena ebullición y burbujeo”, se ruboriza, suda, sufre de vértigo, comienza a descuidar sus antiguas ocupaciones, a interesarse menos en su familia y amigos, organiza su tiempo de manera diferente, esforzándose por reescribir su vida a la imagen brillante del joven y, por fin, se transforma en una nueva criatura, pues le comienzan a brotar alas.
Srinivasan debe tener en mente algo similar en uno de los pocos pasajes esperanzadores de El derecho al sexo, donde comenta: “El deseo puede tomarnos por sorpresa y llevarnos a lugares a los que no habíamos imaginado ir nunca, o hacia una persona que nunca habíamos pensado que pudiéramos desear, o amar. En el mejor de los casos, ese caso que tal vez cimente nuestras esperanzas más optimistas, el deseo es capaz de dar la espalda a lo que la política ha escogido por nosotros y puede decidir por sí mismo”.
El deseo opera a través de nosotros, a menudo a pesar de nuestras protestas, y por esta razón puede ser mejor que nosotros mismos. Por supuesto, también puede ser peor. Pero sea cual sea su contenido, un deseo que se apodera de nosotros es siempre ético, al menos en un sentido: precisamente en virtud de su estructura. El anhelo que irrumpe es la antítesis del anhelo albergado por los soberbios, porque no se origina dentro, sino fuera. Los cosificadores de Nussbaum imponen vulgares fantasías sobre quiénes son sus objetos, pero alguien que se abre de golpe por una necesidad inesperada es esclavo de lo que lo precipita. El buen sexo nos eleva, en la medida en que insiste en la singularidad de su objeto. Desear es siempre arriesgarse a una reinvención total, porque el potencial de revolución está latente en el acto mismo de desear. Mientras podamos querer, aún no estamos perdidos: querer a menudo nos hiere, pero también puede darnos alas.
————
Artículo aparecido en Boston Review. Traducción de Patricio Tapia.
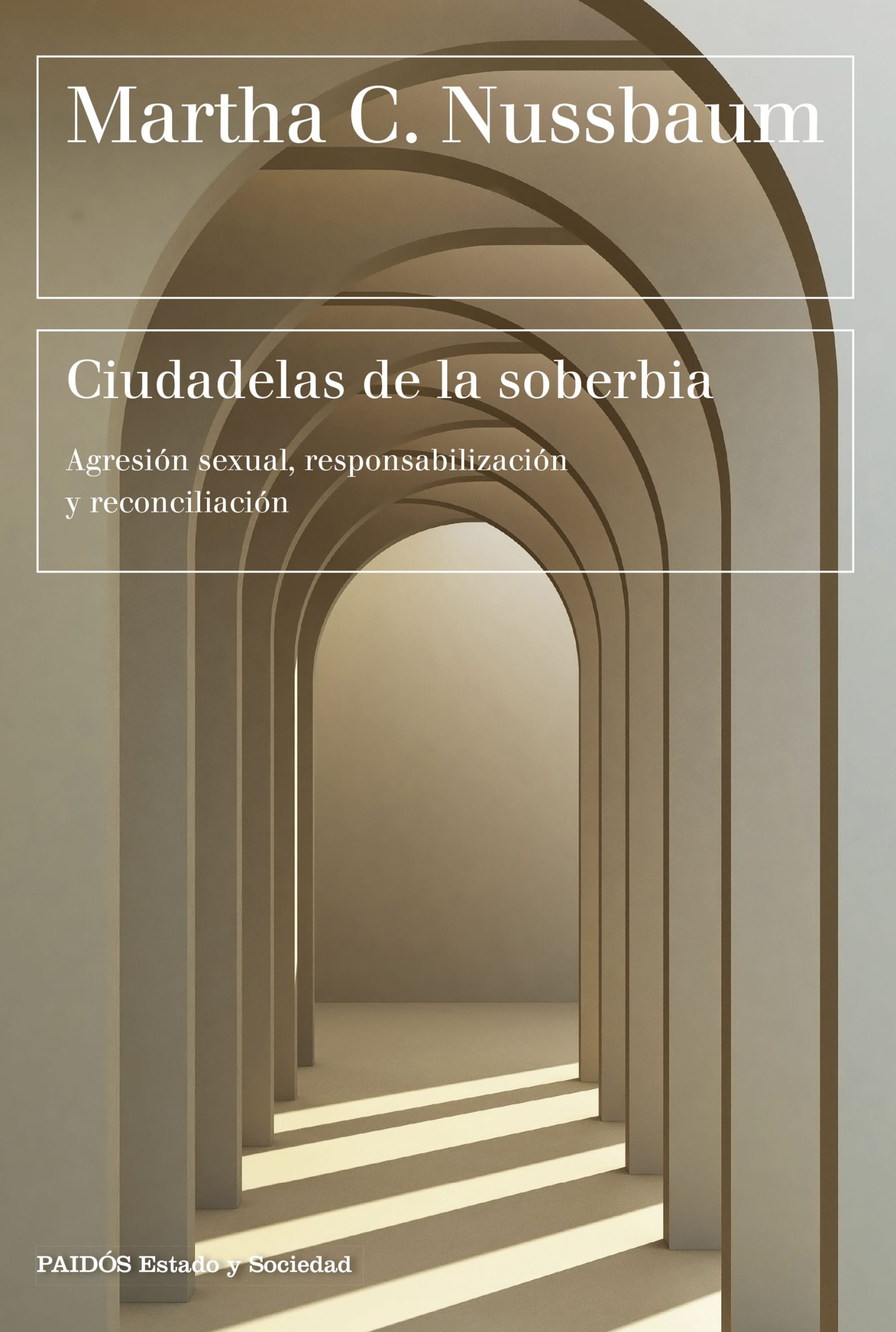
Ciudadelas de la soberbia, Martha Nussbaum, traducción de Albino Santos Mosquera, Paidós, 2022, 392 páginas, $30.900.

El derecho al sexo, Amia Srinivasan, traducción de Inga Pellisa, Anagrama, 2022, 364 páginas, $22.000.

El buen sexo mañana, Katherine Angel, traducción de Alberto García Marcos, Alpha Decay, 2021, 176 páginas, $27.000.


