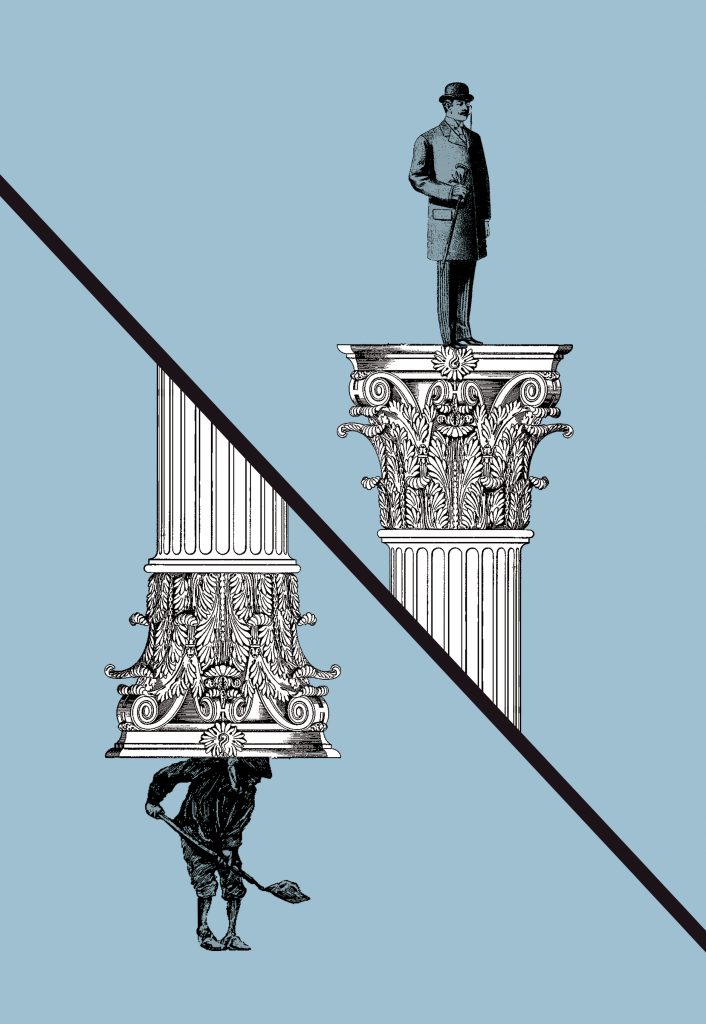
El valor y la ofensa del mérito
La idea de una sociedad donde los más talentosos y trabajadores asciendan a través de la capacidad y el esfuerzo, y no por medio de las conexiones de los padres o la riqueza heredada, ha comenzado a ser cuestionada desde la sociología, la filosofía y la economía. Es que más allá del atractivo que genera la meritocracia como principio igualador, una serie de libros donde se entrelazan la educación, la oportunidad y el mérito señalan que en este concepto hay más ficción que realidad. Las propias credenciales universitarias podrían ser, como dice Michael Sandel, “el último prejuicio aceptable”.
por Patricio Tapia I 13 Enero 2021
Más que el arte imite a la vida, la vida imita al arte y muchas veces termina imitando a la sátira. El origen de la palabra “meritocracia”, de hecho, es satírico, y está en una novela, no en un libro de sociología. En El ascenso de la meritocracia (1958), Michael Young dibuja una Inglaterra donde el antiguo orden de clases –parentesco sobre talento; ricos legando sus mundos a sus vástagos– es derrocado por movimientos de más igualdad. Pero el nuevo orden resulta un sistema de castas en el que el intelecto determina la posición social, en cuyos lugares más bajos están antiguos ricos o pobres menos agudos y con un bullente mercado negro de bebés inteligentes. El libro concluye con una revuelta en 2034, cuando una alianza de dueñas de casa y “populistas” lucha contra la meritocracia.
A pesar del paso de la sociedad británica rígida y clasista hacia una más igualitaria, Young, en clave irónica, cuestionaba la forma en que se estaba reestructurando el orden social de posguerra. Para su consternación, vivió para ver la noción de meritocracia entrar en el uso común no como censura sino como elogio. Durante gran parte del último medio siglo, la idea de mayor apertura en la estructura social, más acceso a la educación, asignar empleos por cualidades, es decir, el logro por mérito, se planteó como uno de los pocos principios en que todos parecían concordar y la “igualdad de oportunidades” como un objetivo deseable.
La meritocracia, sin embargo, ha sido objeto de crítica durante los últimos años –especialmente desde que las elecciones presidenciales de 2016 hicieron que la profecía de Young, de una reacción populista, se hiciera más real para los estadounidenses– y no son pocos los que la ven con una luz menos favorable. Una serie de libros la presentan como algo en crisis (Peter Mandler) o una forma de tiranía (Michael Sandel), una mentira (Carlos Peña), una trampa (Daniel Markovits) o un mito (Jo Littler y Robert Frank).
El mérito de la meritocracia
No siempre la meritocracia fue objeto de ironía o ataque. Los sectores dirigentes, privilegiados, hegemónicos, la elite o élite, como se quiera llamar (optaremos por élite para evitar las resonancias de papelería), siempre han sabido que abajo hay personas capaces. Incluso quienes asumían que en la amplia base de la pirámide social el talento era escaso, no explicaban la desigualdad por diferencias genéticas. Suponían que la naturaleza, en su distribución de la inteligencia (u otra cualidad), ignoraba las distinciones de clase y la suerte jugaba sus trucos.
Parecería razonable no desperdiciar las capacidades de los más indicados para trabajos que ocupaban otros menos aptos y darle la oportunidad al “brillante” pero pobre, por sobre el “bobo” aunque rico. Aceptar el talento “venga de donde venga” (lo que también se dice del rechazo a la violencia). Con el auge meritocrático, surgieron todos los eslóganes y metáforas de “allanar la cancha” y garantizar el mismo punto de partida de la “carrera”, para ver quién corre más rápido, cuando la movilidad (en este caso, social) se plasme en el podio. La meritocracia entró en el vocabulario político de figuras tan variadas como Reagan y Thatcher, Clinton, Blair u Obama, quien recitó “puedes lograrlo si lo intentas” en más de 140 discursos durante su presidencia (según la escrupulosa contabilidad que registra Sandel en su libro).
Hay razones por las que la meritocracia es atractiva –avanzar más allá de donde se nació, la idea de creatividad e individualidad propias, un sentido de igualdad y de justicia–, pero también podría ser una farsa. Y por ello está bajo ataque en estos libros. La socióloga Jo Littler, en Against Meritocracy, intenta desentrañarla en “relatos” cotidianos, analizando tres ejemplos: los plutócratas, la industria del cine y la madre emprendedora (mumpreneur); en todos ellos se aprecia cómo la sociedad promete oportunidades sin que en realidad existan. No sería coincidencia que la falta de movilidad social y la importancia de la riqueza heredada coexistan con la idea de que vivimos en una meritocracia: es el medio de legitimación cultural del capitalismo, según la autora. En The Meritocracy Trap, Daniel Markovits, profesor de Derecho en Yale, sostiene que la meritocracia se ha convertido en el mayor obstáculo para la igualdad de oportunidades en Estados Unidos. El sistema en general y el educativo en especial, es una trampa.
En realidad se ataca la meritocracia, no el mérito. Carlos Peña en La mentira noble argumenta decididamente en favor de él. Critica la meritocracia como descripción de la sociedad, especialmente la chilena, pero no al mérito. En su libro analiza qué parte de la vida de las personas se debe a factores que no controlan –el azar genético o la herencia social– y qué parte a su esfuerzo, por lo que dedica mucha atención a la manera en que juegan el mérito (o esfuerzo) y la suerte (o fortuna) en la distribución de recursos y oportunidades.
Partiendo de la base de que todos somos una mezcla de “destino y desempeño”, se detiene, por el lado del “destino”, en las circunstancias en que la suerte resulta fundamental (la carga genética, la familia u origen social). Recuerda que John Rawls piensa que todas las asignaciones que no se deben a la decisión de las personas son “moralmente arbitrarias” y la justicia debería minimizar su influencia. Pero si la suerte social puede e incluso debe ser corregida por criterios de justicia, podría no ser demencial corregir la suerte genética, ambas igualmente caprichosas (discute la posibilidad de la clonación o la edición del genoma y recuerda la disputa entre Habermas y Sloterdijk sobre la eugenesia). En general, Peña rechaza las correcciones extremas de la desigualdad en cuanto entrañan el riesgo de anular la individualidad.
Como mérito y suerte no van separados y se influyen, el autor distingue, siguiendo a Ronald Dworkin, entre “suerte opcional” y “suerte bruta”, lo que favorece un principio de justicia: cada persona debe asumir su suerte opcional, pero debe compartir los resultados de la suerte bruta. Cada uno debe asumir los costos de sus decisiones, pero no cargar con las consecuencias y costos de lo que no decidió, donde participa la comunidad política.
Si, según Peña, todos somos una mezcla de “destino y desempeño”, sería razonable que las sociedades, a la vez, compensen los infortunios de la suerte y sean sensibles al esfuerzo personal. Plantea que las sociedades que ven al individuo como un agente autónomo y responsable no pueden desatender al esfuerzo, porque está en el centro de la individualidad e inspira muchos de los ideales morales y políticos actuales valiosos: “Se debe hacer –escribe– un lugar al mérito y al desempeño si no queremos que, por el afán de identificar causas estructurales y corregirlas sobre la base de algún criterio de justicia, el individuo se evapore”.
Sandel muestra cómo, en el siglo XX, los partidos de izquierda atraían a los con menor educación y los de derecha a los con mayor, lo que se ha invertido. La visión del gobierno de Obama era la de un tecnócrata rodeado de los ‘mejores’ y el resultado fue la elección de Trump, un producto de la élite hereditaria, que dijo una verdad: las élites desprecian a los con poca educación. Trump dijo amarlos y ha cosechado su desmoralización.
Ganadores y perdedores
Cuando se critica la meritocracia no lo es como ideal, sino como promesa incumplida. Pero Michael Sandel, en The Tyranny of Merit, plantea que el problema de la meritocracia no es que no la hayamos logrado, sino que falla el ideal mismo. La meritocracia se acerca a la igualdad de oportunidades muy aproximativamente, pero si esa igualdad fuera alcanzable, no sería deseable: no lleva a una sociedad justa e incluso una meritocracia justa no lleva a una buena sociedad.
La tiranía del mérito sería “corrosiva” respecto del bien común. La división entre ganadores y perdedores se ha profundizado, envenenando la sociedad. Por la profundización de la desigualdad de ingresos, pero también porque quienes llegaron a la cima creen que su éxito fue obra de su esfuerzo y que los que quedaron atrás han de culparse a ellos mismos. A los bien pagados y educados les gusta pensar que merecen lo que tienen. Pero moralmente no está claro por qué los “talentosos” merecen las enormes recompensas que les prodigan (no merecemos premio o castigo por factores que escapan a nuestro control). Políticamente, se genera entre los ganadores arrogancia y entre los perdedores, humillación y resentimiento. A pesar de todos los defectos del antiguo sistema de clases, su arbitrariedad moral impedía que los de arriba y los de abajo creyeran que merecían su puesto en la vida.
En el capítulo “Una breve historia moral del mérito”, Sandel describe el sorprendente y contradictorio surgimiento de la “ética del trabajo”, a partir de la guerra contra el mérito de la Reforma protestante. Desde allí aparecerían fenómenos como mega-iglesias que predican el “evangelio de la prosperidad”, el debilitamiento del Estado de bienestar y la creciente importancia del sistema universitario como fuente de poder económico y prestigio personal.
Sandel es hábil en desmantelar los usos retóricos de la política (y a veces exagera con el inventario de frases y modismos) que promete oportunidades iguales para todos. La meritocracia se alimenta de dos “retóricas”, la de ascenso (quienes trabajan duro merecen llegar hasta donde los lleven sus talentos y sueños) y la de la responsabilidad (los desfavorecidos son responsables de su desgracia). Pero todo opera junto a impermeables estructuras de privilegios que la vuelven una ficción. El mérito no apunta a las virtudes del carácter, sino a las credenciales académicas y el “credencialismo” (“el último prejuicio aceptable”) consagra saberes expertos, suponiendo que los problemas sociales y políticos se resuelven mejor con técnicos, presunción que corrompe la democracia y quita poder a los ciudadanos. Además, degrada el conocimiento y ocupaciones tradicionales o el trabajo manual. Dice Sandel: “Poco generoso con los perdedores y opresivo con los ganadores, el mérito se convierte en un tirano”.
Buena suerte
Un ejemplo: el propietario de un negocio exitoso, ¿lo debe todo a sí mismo? Se necesita trabajo y talento, pero también suerte: que otro no se adelantara; nacer en una sociedad donde podía educarse y donde hay carreteras para transportar sus productos. En Success and Luck, el economista Robert Frank muestra cómo acontecimientos fortuitos (nacer en la familia o el país adecuados) contribuyen al éxito y también cómo las personas ricas no aprecian eso ni apoyan impuestos para la infraestructura pública. El mérito individual ciega ante lo público.
El aspecto político más corrosivo de la meritocracia, según lo ve Sandel, es la del ganador arrogante y el perdedor humillado, que tiene una fuente moral común, la convicción de que somos, como individuos, totalmente responsables de nuestro destino: si tenemos éxito o si fracasamos. Pero que hay mucho de aleatorio en el rumbo de nuestras vidas parece algo obvio y así lo señalan Carlos Peña y Michael Sandel. Los afortunados no necesariamente lo son por sus esfuerzos ni los desafortunados por su culpa.
Sandel recuerda que los primeros debates sobre el mérito no fueron sobre ingresos y trabajos, sino sobre el favor de Dios: si lo ganamos o recibimos como regalo. Menciona los sufrimientos de Job y los debates cristianos sobre la salvación. Refiere la disputa entre Pelagio y san Agustín (que Peña destaca en su libro). También refiere que a medida que el lenguaje del mérito entró en la vida cotidiana, igualmente lo hizo en la filosofía académica. En los años 60 y 70, los principales filósofos anglosajones rechazaron la meritocracia, sobre la base de que lo que la gente gana en el mercado depende de contingencias fuera de su control. En cambio en los años 80 y 90, un grupo de filósofos, los “igualitarios de la suerte”, revivió el mérito, argumentando que la obligación de la sociedad de ayudar a los desfavorecidos depende de si son responsables de su desgracia o son víctimas de la mala suerte: solo quienes no tienen responsabilidad por su situación merecen ayuda del gobierno. Sandel parece no estar de acuerdo con esta idea, como, en cambio, parece estarlo en principio Peña. Hay versiones recientes del “igualitarismo de la suerte” (Kok-Chor Tan) que destacan una dimensión institucional: la justicia igualitaria se aplica a la estructura de la sociedad, no a las elecciones individuales dentro de ella. Así, condena como injustas instituciones que transforman hechos naturales en desigualdades arbitrarias entre personas y no condena como injustas las desigualdades que ocurren naturalmente entre personas en las que las instituciones no juegan papel alguno.
Educación en movimiento
Si de instituciones se trata, la educación sería el baluarte del reconocimiento y ascenso basado en el desempeño. Peña sostiene que sería el principal instrumento meritocrático y, no por nada, Sandel comienza su libro refiriendo el escándalo de fraude en 2019 para admisiones en universidades prestigiosas de su país. Allí, dejando de lado el fraude, hay una desigualdad sin romper ninguna regla. En las universidades más prestigiosas, más estudiantes provienen de familias del 1% más rico que del 60% inferior, informa Sandel. Los puntajes de pruebas estandarizadas tienen correlato directo con los ingresos familiares. Crecer en un hogar con padres educados y con conversaciones interesantes durante la cena es un privilegio (hay quienes podrían dividirlo en tres: crecer en un hogar; crecer con padres; crecer pudiendo cenar).
¿Si se hacen más justas las admisiones a la universidad, se remedia la desigualdad? Sandel lo duda: “La educación superior estadounidense es como un ascensor en un edificio al que la mayoría de la gente entra en el último piso”. Markovits propone fórmulas tributarias para que las universidades privadas admitan más estudiantes de menores ingresos y Sandel sugiere hacer admisiones al azar, por encima de un umbral mínimo básico.
Todo habría que ponerlo en perspectiva. En The Crisis of the Meritocracy, el historiador Peter Mandler recuerda que en Inglaterra no existió un sistema de educación universal hasta después de la II Guerra Mundial (un año antes, el 80% de la población no tenía educación secundaria). No podía haber meritocracia alguna. Pero cuestiona la visión de un consenso favorable a la meritocracia educativa (tuvo siempre una popularidad incierta y en tensión con la democracia) y la idea de la expansión educativa desde arriba (surgió desde la gente, especialmente, las madres). En el paso de una educación de élite a una de masas, recuerda que la provisión de educación secundaria estuvo determinada por el “auge” de nacimientos y la tendencia a permanecer en la educación por más tiempo, factores que existen hoy, y si persisten se pasará de un sistema de educación superior masivo a uno universal en las próximas décadas.
En las universidades más prestigiosas, más estudiantes provienen de familias del 1% más rico que del 60% inferior, informa Sandel. Los puntajes de pruebas estandarizadas tienen correlato directo con los ingresos familiares. Crecer en un hogar con padres educados y con conversaciones interesantes durante la cena es un privilegio (hay quienes podrían dividirlo en tres: crecer en un hogar; crecer con padres; crecer pudiendo cenar).
Si aumentó la educación, ¿aumentó la movilidad social? Dos muestras de distintas tradiciones de investigación sociológica socavan cualquier ilusión de que al menos Inglaterra sea una meritocracia o que la expansión educativa haya servido para promover la movilidad social intergeneracional (los cambios que se producen en las “posiciones sociales” entre padres e hijos).
John Goldthorpe ha estado por décadas desarrollando su versión de análisis de clase. En Social Mobility and Education in Britain, él y Erzsébet Bukodi consideran muchos años de investigación. Para ellos, los ingresos importan menos para el lugar en la sociedad, que la posición de clase (que depende no solo del ingreso). Inglaterra se mantiene en mitad de la tabla de movilidad social desde la posguerra: las posibilidades siguen en favor de los privilegiados, si bien actualmente hay más personas que empeoran su situación, con tasas relativas constantes. A pesar de su hostilidad hacia la noción de “capital cultural”, Goldthorpe reconoce el poder de la educación de los padres (no la propia) y los marcadores de clase en la configuración de la vida de las personas.
En The Class Ceiling, Sam Friedman y Daniel Laurison, inspirados en Bourdieu, se preocupan por la movilidad en ciertas profesiones de “élite” inglesas (televisión, contabilidad, arquitectura y actuación), y tratan de explicar las disparidades. Quienes provienen de clase obrera no están en los puestos mejor pagados. Hay una “brecha salarial de clase” porque no acceden a los escalafones más altos, donde juegan factores como la capacidad financiera familiar o el “capital cultural” (comportamientos, formas de hablar o vestir), marcas de clase que se ven como méritos.
Inestables escaleras
La promesa meritocrática no era más igualdad, sino más y más justa movilidad. Pero se requería, según el símil deportivo, “nivelar” el campo de juego, de modo que personas de distintos orígenes pudieran prepararse para “competir”. La educación era la gran herramienta niveladora. Al expandir la provisión de educación se distribuirían mejor las oportunidades que antes tenían unos pocos y se prepararía una fuerza laboral calificada. Todo indica que eso no se ha cumplido plenamente.
Padres ricos y pobres les aconsejan a sus hijos estudiar mucho o esforzarse mucho, porque así lograrán sus metas. Puede funcionar en los estratos altos, pero no así para los bajos, quienes si no logran sus metas, se culpan a sí mismos. Sandel muestra cómo, en el siglo XX, los partidos de izquierda atraían a los con menor educación y los de derecha a los con mayor, lo que se ha invertido. La visión del gobierno de Obama era la de un tecnócrata rodeado de los “mejores” y el resultado fue la elección de Trump, un producto de la élite hereditaria, que dijo una verdad: las élites desprecian a los con poca educación. Trump dijo amarlos y ha cosechado su desmoralización.
Estados Unidos es ancho y ajeno. Sandel a veces parece dividirlo entre un grupito de presumidos universitarios, por un lado, y una gran masa de obreros resentidos y mal pagados, por otro. Pero es muy convincente respecto de algunos aspectos del mundo obrero actual. Sugiere revalorar la “dignidad del trabajo”, pero no aclara cómo. Expone que ha sido cada vez más difícil conseguir un trabajo y mantener una familia para quienes carecen de un título universitario. A las dificultades económicas se unen las indignidades de un mercado laboral indiferente a sus habilidades. Muchos renuncian a trabajar y a veces a vivir (refiere el aumento de las “muertes por desesperación”).
El juego social de inestables escaleras también puede agobiar a quienes están más arriba: estudiantes que no duermen o altos ejecutivos que trabajan 100 horas semanales. Pero la evidencia del sufrimiento de la élite es más escasa. Como informa Markovits, la esperanza de vida entre los ricos está aumentando rápidamente, mientras que se ha estancado o caído la de los pobres. Al parecer, la vida en las alturas no es tan difícil.
Parece justo que en una carrera gane el más veloz. Será su logro. Abandonar el mérito sería difuminar la idea misma del individuo, advierte Carlos Peña. Si la justicia de una carrera significa que todos los participantes tienen las mismas probabilidades de ganar, entonces es una lotería y las cualidades personales importan poco.
Sandel, en cambio, piensa que el mérito es una noción defectuosa, porque ignora la arbitrariedad del talento e infla el significado moral del esfuerzo. También porque, como habría anticipado Michael Young en su novela, el triunfo del mérito está destinado a fomentar la altanería en los ganadores y la humillación en los perdedores. Nietzsche podría concordar. Dice en Humano, demasiado humano: “La arrogancia por méritos ofende aún más que la arrogancia de personas sin mérito: pues ya el mérito ofende”.

La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?, Michael J. Sandel, Debate, 2021, 368 páginas, $16.000.
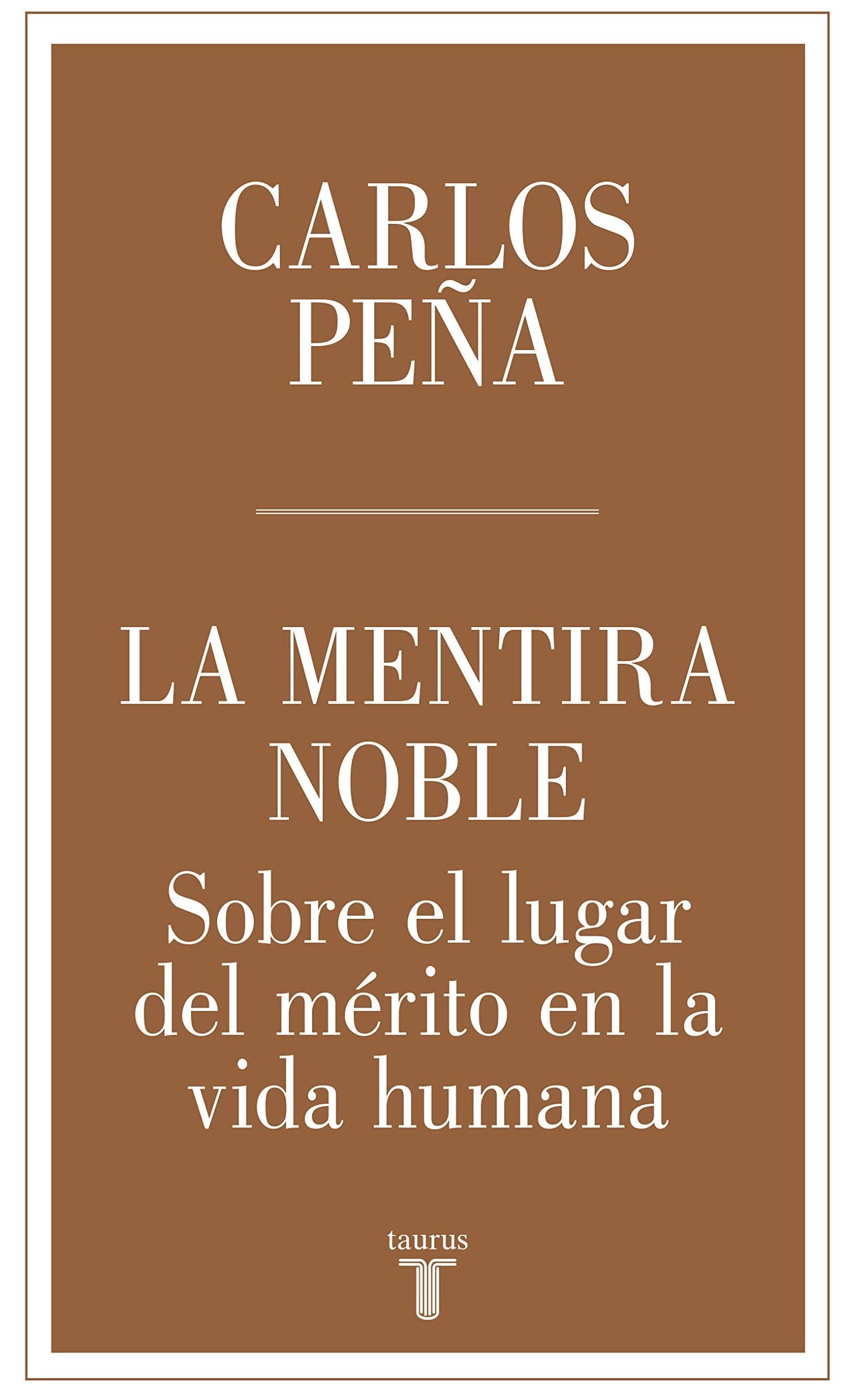
La mentira noble, Carlos Peña, Taurus, 2020, 240 páginas, $13.000.
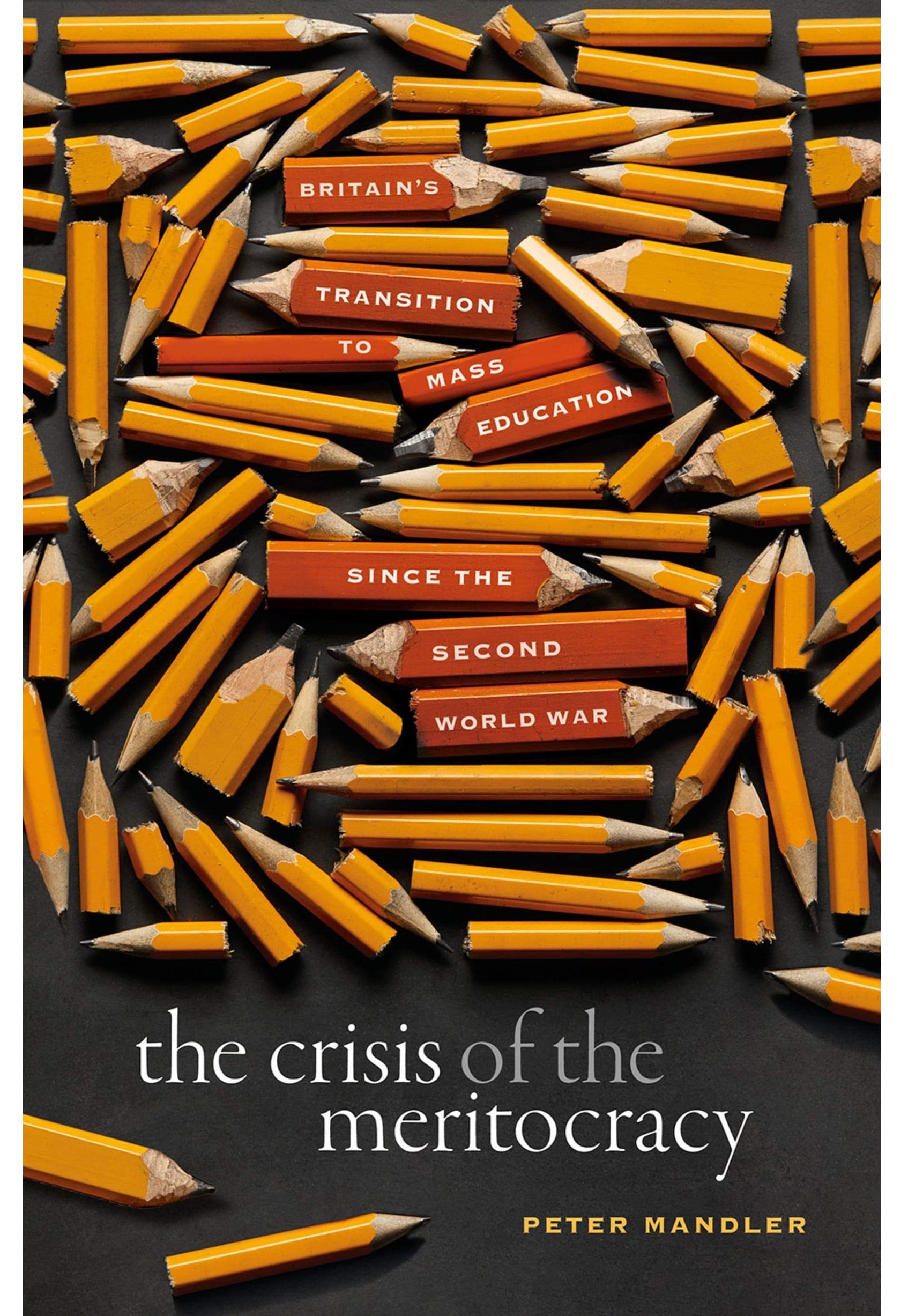
The Crisis of Meritocracy, Peter Mandler, Oxford, University Press, 2020, 384 páginas, £25.
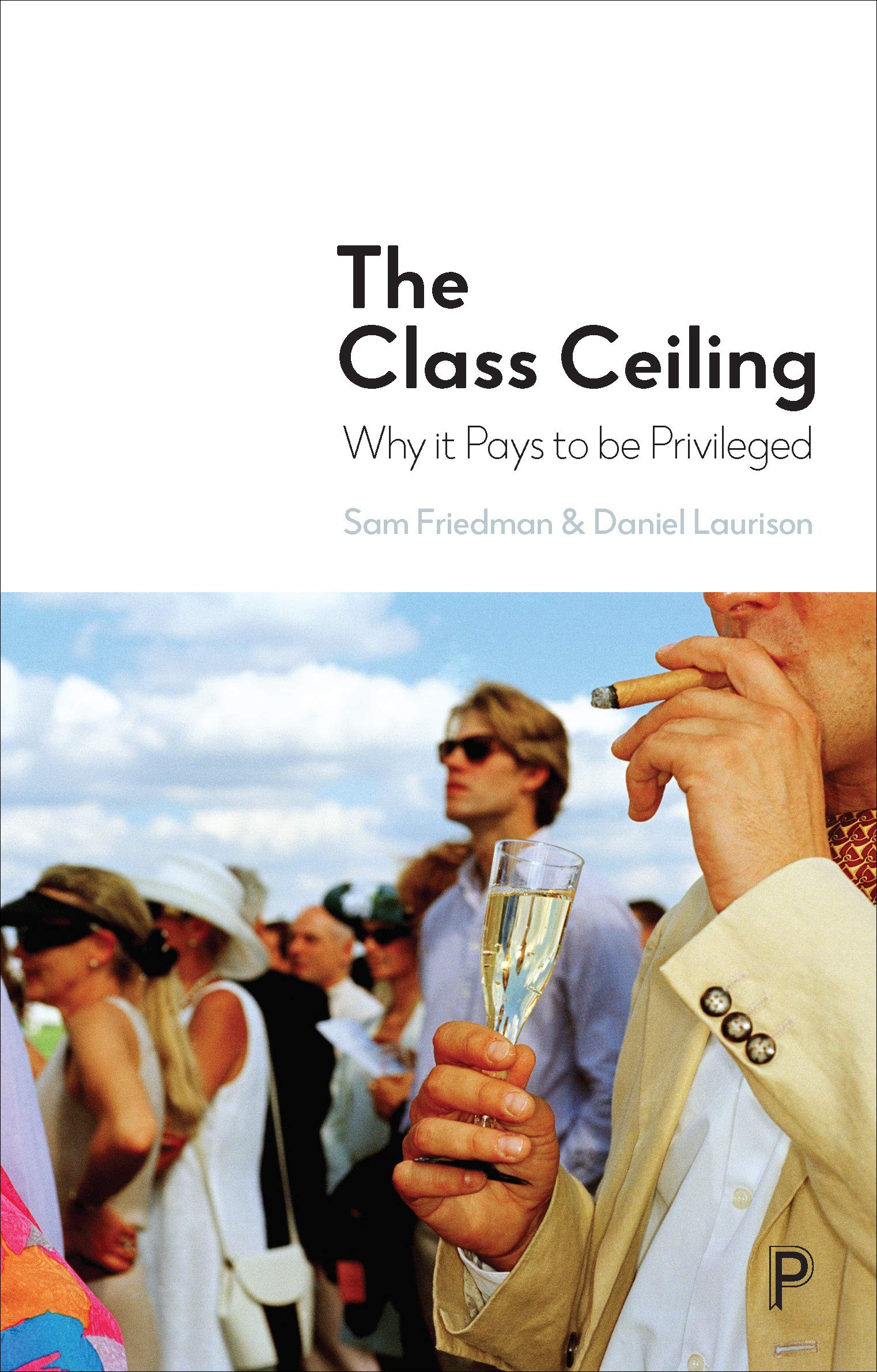
The Class Ceiling: Why it Pays to be Privileged, Sam Friedman y Daniel Laurison, Policy, 2019, 368 páginas, £19.99.
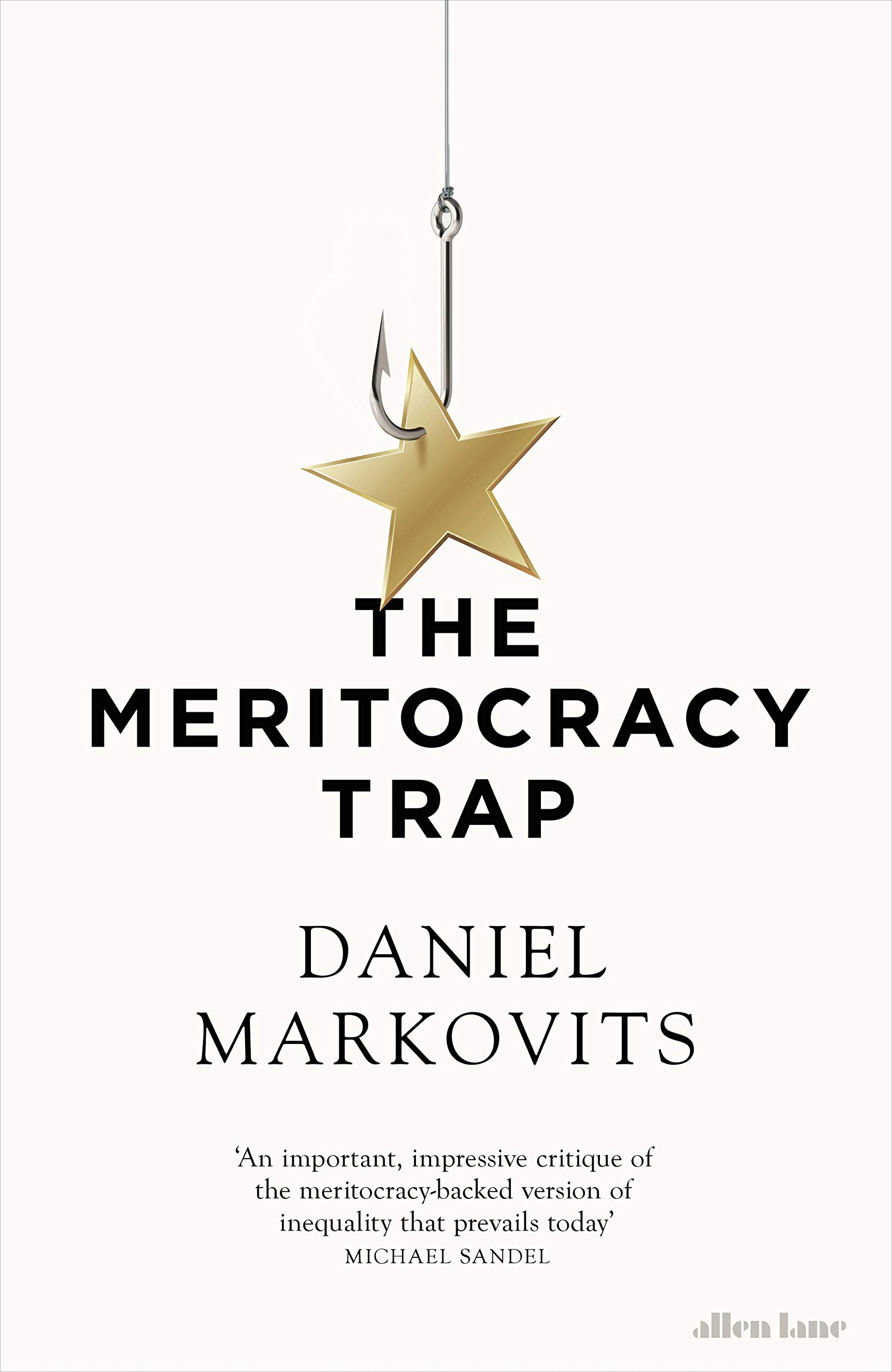
The Meritocracy Trap, Daniel Markovits, Penguin, 2019, 448 páginas, US$30.
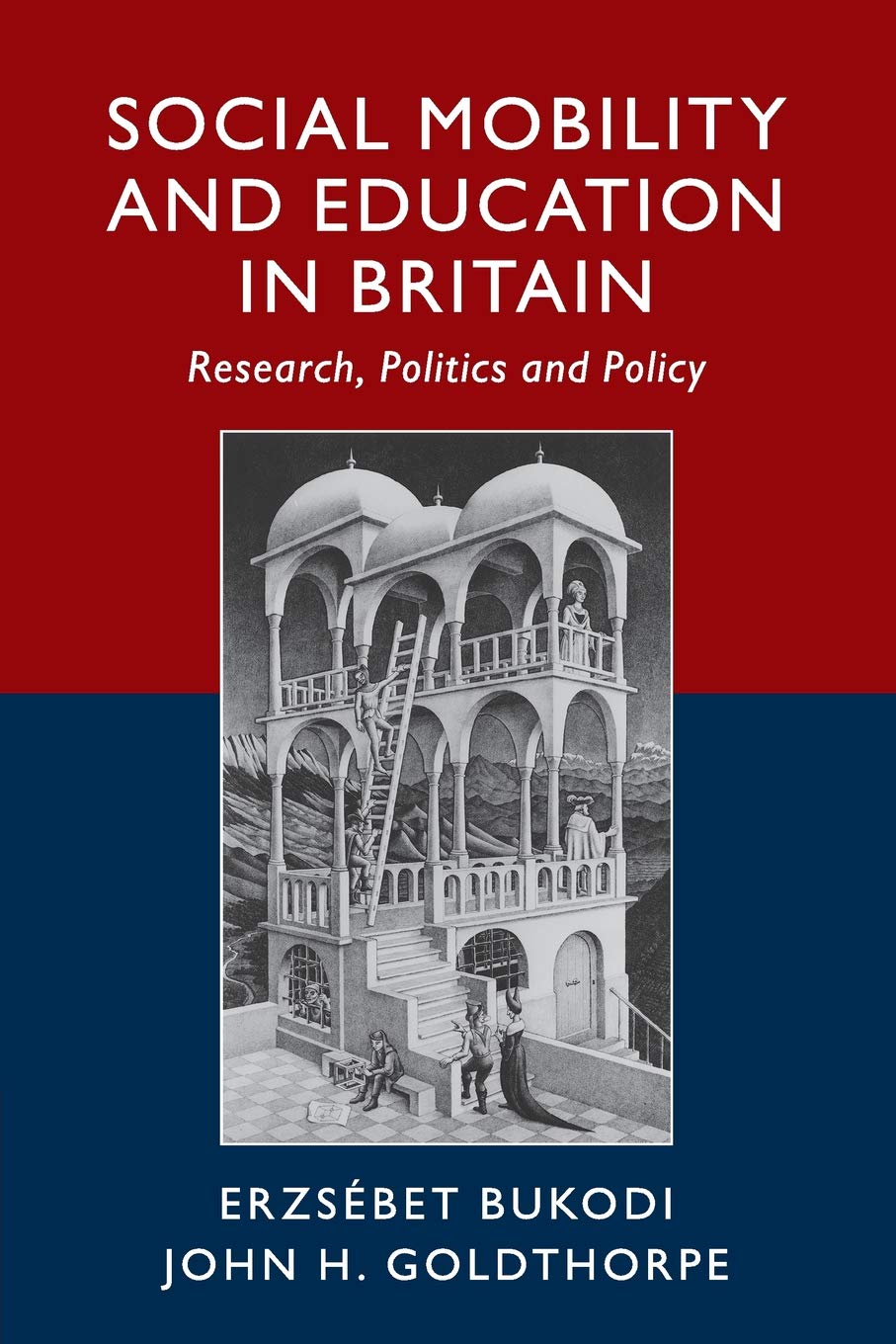
Social Mobility and Education in Britain, Erzsébet Bukodi y John Goldthorpe, Cambridge University Press, 2018, 250 páginas, £19.99.
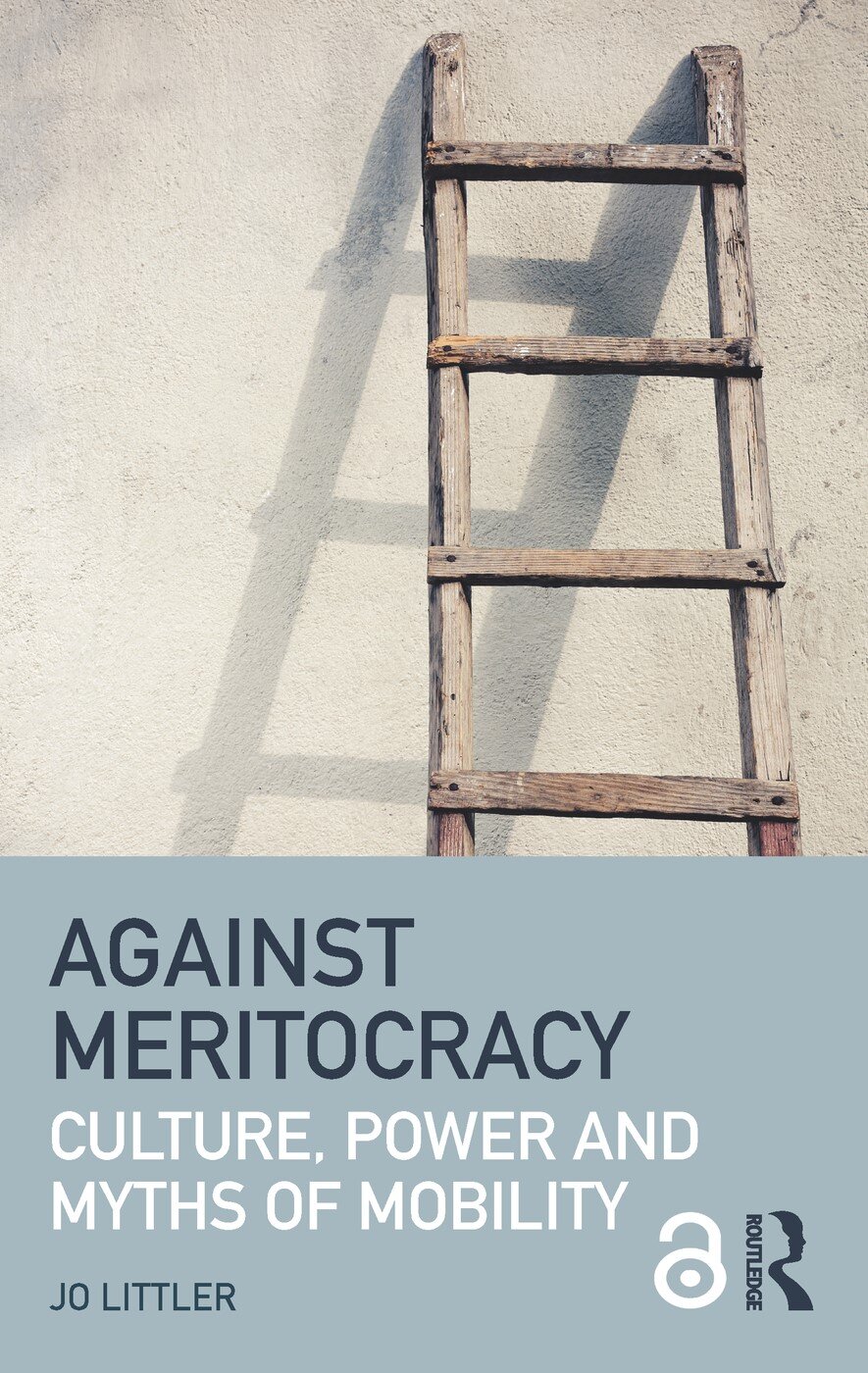
Against Meritocracy, Jo Littler, Routledge, 2018, 236 páginas, US$49.95.
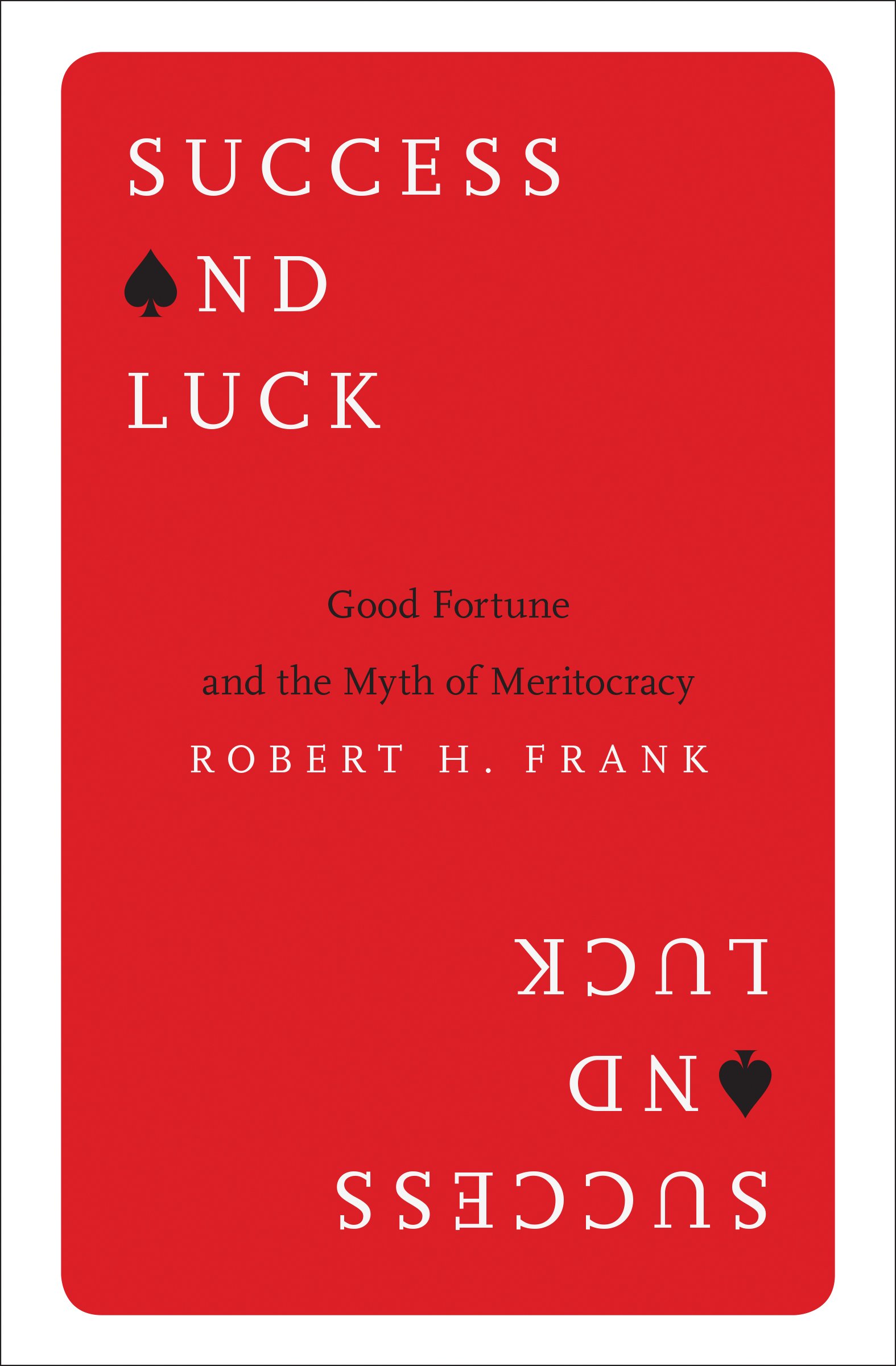
Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy, Robert H. Frank, Princeton University Press, 2016, 188 páginas, US$26.95.


