
Coproducir la violencia
En su ensayo Sociología de la masacre, Manuel Guerrero Antequera (hijo de Manuel Guerrero Ceballos, una de las tres víctimas del Caso Degollados) busca modelar posibles taxonomías que orienten su disciplina en la investigación empírica de la “producción social de la violencia”. Parta esto, parte de las siguientes preguntas: “¿Cómo se llega a ser delator o torturador? ¿Bajo qué condiciones y de qué modo la población civil colabora con la violencia?”.
por Daniel Hopenhayn I 2 Octubre 2023
Muy rara vez o casi nunca, la violencia que sigue a un colapso institucional adquiere expresiones razonables. Se trate de una guerra civil o de un golpe de fuerza unilateral, lo usual es que víctimas y testigos se sientan enfrentados a una brutalidad imprevisible, sin poder comprender de dónde ha emergido el odio visceral que parece inspirar a los perpetradores y sus cómplices. El objetivo estratégico de infundir terror no termina de explicar esas conductas: se manifiesta en ellas algo más, una perversidad gratuita que la reflexión posterior necesita dilucidar.
En su ensayo Sociología de la masacre, Manuel Guerrero Antequera (hijo de Manuel Guerrero Ceballos, una de las tres víctimas del Caso Degollados) toma distancia de la intuición hobbesiana que atribuye este fenómeno a una liberación de nuestros impulsos atávicos, roto el orden que los inhibía. Tampoco cree que la polarización previa a esa ruptura permita dar cuenta de la barbarie que le sobreviene. Ambas explicaciones, aunque parcialmente certeras, dejan en sombras un hecho esencial: la violencia no se desenvuelve en función de las condiciones que la desatan, sino de las que ella misma crea una vez que se instala. Citando al politólogo Stathis Kalyvas, su fuente más recurrida, el autor fija su premisa: “La violencia en paz y la violencia en guerra son de una especie diferente”. Y entonces, sus preguntas: “¿Cómo se llega a ser delator o torturador? ¿Bajo qué condiciones y de qué modo la población civil colabora con la violencia?”.
Sociólogo asentado en la filosofía política y en la bioética aplicada a la investigación científica (su campo académico principal), Guerrero rehúye la descripción del represor como una bestia psicótica. Esto no lo lleva, sin embargo, a recluir su análisis en el diseño impersonal del aparato represivo. Su propósito es percibir las dinámicas sociales que activa un régimen de violencia, y así reconocer la racionalidad de los distintos actores que deciden, con arreglo a sus propios fines, hacer uso de ella o colaborar con sus agentes. Seguir la pista del “carácter fundacional” de la violencia, en ese sentido, es advertir el modo en que su despliegue genera nuevas identidades, reconfigura lealtades grupales y adscripciones ideológicas, motiva comportamientos ambiguos en las mayorías expectantes, estimula el temor y la venganza; en resumen, el modo en que la violencia “cambia el marco de referencia de la acción, estableciendo su propio orden”.
El libro no ofrece un panorama exhaustivo de esas dinámicas ni profundiza en experiencias históricas distintas a la chilena. La ambición del autor, si se quiere más modesta, es modelar posibles taxonomías que orienten su disciplina —la sociología— en la investigación empírica de la “producción social de la violencia”. En esa línea, parte por definir masacre como “aquella violencia que puede llevar a la aniquilación de una población civil sin que esta tenga la posibilidad de defenderse”. Distingue entre sus formas el genocidio, la guerra civil y el terrorismo de Estado, que a su vez se relacionan con otras tantas variables: la violencia unilateral y la que enfrenta a dos grupos o más, la que persigue eliminar a un colectivo y la que solo busca someterlo, su aplicación indiscriminada o bien selectiva; escenarios que, en cada caso, impactan de un modo distinto a la población “no combatiente”.
El lector menos comprometido con los marcos conceptuales, sin embargo, podrá seguir con interés el examen de ciertos fenómenos en particular. Por ejemplo, las conductas de soplonaje y delación, en general poco exploradas si consideramos que toda policía política, desde la Gestapo a la Dina, ha hecho de ellas su insumo primordial. En el caso de Guerrero, la inquietud es también biográfica. El primer capítulo del libro, el único testimonial, relata su experiencia familiar, donde la figura del traidor ocupa un lugar relevante. Miguel Estay Reyno, el Fanta, no solo participó en el Caso Degollados; ya en 1976, Manuel Guerrero Ceballos lo identificó en su declaración judicial como uno de los hombres que lo había torturado durante el secuestro que sufrió ese año. Desde entonces, escribe Guerrero Antequera, “había un odio particular hacia él” que incidió en su escabroso asesinato.
En el capítulo final se aborda la pregunta ineludible: qué hacer, cómo prevenir una masacre. Por cierto que a este ensayo, dado su arco temático, no le toca responder cómo se cuida la paz, sino cómo se mitiga la violencia cuando ya se desató. Y la evidencia disponible, apunta Guerrero, es concluyente: no hay contrapeso más efectivo que la ‘monitorización externa’ por parte de la población civil.
Como se sabe, el Fanta era un exmilitante comunista que devino delator tras ser detenido en 1975. “Estuvo varias veces con mi familia, jugó conmigo cuando yo era pequeno”, constata Guerrero, como si aún no saliera del asombro. De ahí su pertinente obsesión por este tema, que también lo lleva a interrogarse por la pulsión delatora de la población civil más extendida. Los periodos de violencia, concluye al respecto, abren espacios de anonimato e impunidad para perjudicar a terceros, pero no solo eso: inhiben además la autosanción moral de las personas, empujándolas a realizar acciones que no se permitirían en circunstancias normales. A modo de ejemplo radical, cita la experiencia de Ángela Jeria, quien, mientras su marido era torturado en prisión por sus compañeros de armas, recibía en su casa permanentes llamados de denuncias contra adherentes de la Unidad Popular, pues su número telefónico figuraba en la guía como contacto de la FACH.
Quizás menos novedosa, pero igualmente oportuna, es la reflexión del autor sobre “los procesos de expulsión de la comunidad moral de iguales”. Vale decir, la construcción de estigmas deshumanizadores (“perros”, “ratas”, “humanoides”) que permiten clasificar a un colectivo como alteridad negativa a eliminar, y que constituyen “uno de los mecanismos base de la desconexión moral de los perpetradores”. Degradación paradójica, en todo caso, pues al mismo tiempo se exageran el poder y la astucia de ese grupo, para así justificar su erradicación —a nombre de la sociedad— en defensa propia. El sociólogo anota con agudeza que “la racionalización [del prejuicio sobre la víctima] no es un mecanismo intelectual sino, y aquí su complejidad, una estrategia afectiva”. No asistimos, entonces, a un problema racional y otro emocional: es una simbiosis entre ambos planos lo que permite consumar “la desaparición de la responsabilidad moral individual”.
Ahora bien, Guerrero nos sorprende en este punto con un salto analítico arriesgado. Asegura que la animalización de la víctima revela una “violencia de doble fondo”, toda vez que se sostiene en un prejuicio especista que “ya ha expulsado previamente a las otras especies de nuestra comunidad moral”, negando que somos “parte de una misma comunidad interespecie”.
¿Propone el autor una equivalencia moral entre el humano y los demás animales? Al menos plantea que el especismo, en tanto discrimina a ciertos individuos solo por el grupo al que pertenecen, “tal como ocurre en las masacres intraespecie (…), viola en forma equivalente el principio de igualdad y el derecho a igual consideración moral”. Estas afirmaciones son apoyadas por una serie de estadísticas relativas a la explotación animal y la industria alimentaria, seguidas de la impugnación a prácticas como los zoológicos o el rodeo. El lector juzgará si esta es otra conversación o si ya ha dejado de serlo.
En el capítulo final se aborda la pregunta ineludible: qué hacer, cómo prevenir una masacre. Por cierto que a este ensayo, dado su arco temático, no le toca responder cómo se cuida la paz, sino cómo se mitiga la violencia cuando ya se desató. Y la evidencia disponible, apunta Guerrero, es concluyente: no hay contrapeso más efectivo que la “monitorización externa” por parte de la población civil. Allí donde un cierto número de ciudadanos —agrupaciones de víctimas, periodistas y abogados, entre otros— no se resigna a la condición de testigo, sino que asume el rol de observador activo, “los agentes, al saberse observados, tienden a aplicar la coerción de manera controlada”. Los propios gobernantes, de hecho, suelen reformar el modelo de coerción para adecuarse a la vigilancia externa, que a su vez cohíbe a los potenciales delatores —temerosos de ser descubiertos— y ofrece una “ventana de escucha” a quienes repudian los crímenes, pero no son afines al bando atacado (agentes dispuestos a filtrar información, por ejemplo). Llenar ese espacio, “el espacio para el coraje cívico”, no alcanzará para restaurar la paz, pero sí podría impedir que la violencia “derive en una dinámica aniquilatoria creciente”, lo que llegado el caso ya es bastante decir.
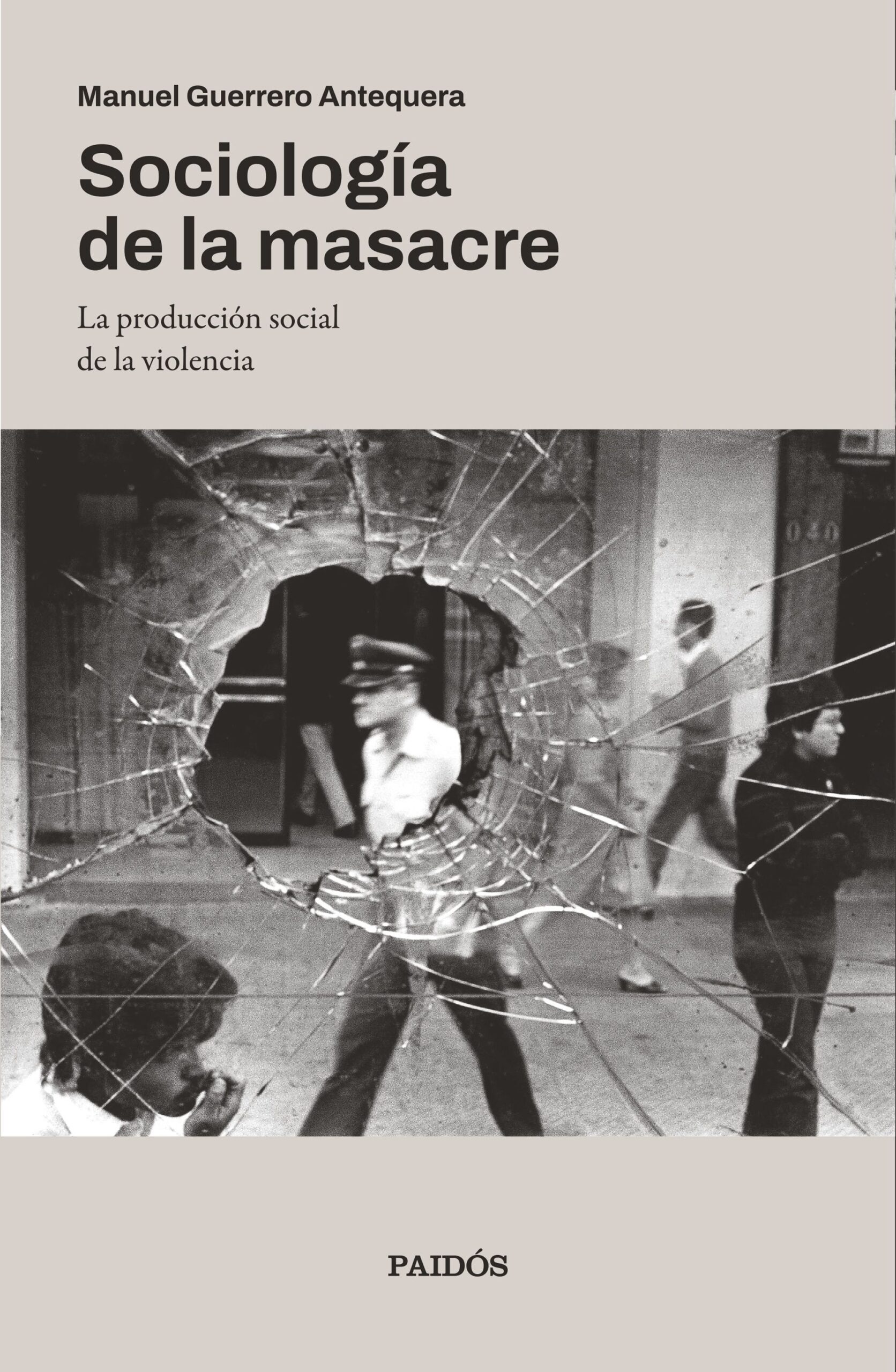
Sociología de la masacre. La producción social de la violencia. Manuel Guerrero Antequera, Paidós, 2023, 177 páginas, $17.900.


