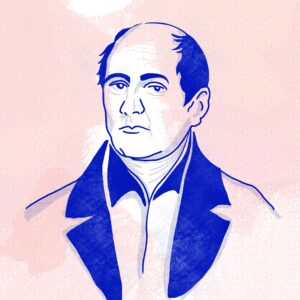Allende sin cadenas
por Alfredo Joignant I 17 Septiembre 2023
Se ha escrito tanto sobre Allende… En todos los tonos, con distintos estilos. En muchos países, en diferentes idiomas. Pero aquí vamos, otra vez y como será siempre… desde las entrañas.
Las razones son infinitas: desde las anécdotas más superficiales (que Allende se entusiasmaba con las corbatas de sus ministros y colaboradores para quedárselas, que en los cócteles llevaba siempre una pequeña petaca de whisky en el bolsillo interior de su terno para no mezclar tragos, que se escapaba sin vigilancia con amigas íntimas), hasta la encarnación de un proyecto político original, la redefinición de lo que hacer la revolución en democracia quiere decir, un socialismo con olor a empanada y vino tinto, y un cúmulo de razones de este tipo. Pero el Allende sin cadenas que quiero abordar no es este. Me interesa el Allende que desemboca en una forma de muerte sacrificial, una rareza histórica, ya que es a través de esta forma de morir que Allende se universaliza y, desde el primer día, transforma a Pinochet en el icono irremediable de la traición y la maldad. Pinochet no murió de viejo: fue liquidado por Allende hace exactamente 50 años.
¿Cómo Allende pudo llegar a un final tan trágico como universal?
Aquí entrego mis razones, aparentemente inconexas, sobre un personaje que, desde mi punto de vista, no es de este mundo. Estas razones prefiguran varios años antes a un político singular, único, irrepetible, con contradicciones incomprensibles, pero que a la hora de los quiubos lo que se impone es su convicción, la que por mucho tiempo él mismo sugería y más tarde prometía. Cuesta entender que Allende sea recordado por su “muñeca”, esa expresión tan chilena para describir a un político con capacidad para negociar: sobre esto, recuerdo el humor de Pierre Rosanvallon, en una cena en mi casa con Manuel Antonio Garretón, allá por el año 2000, sobre la traducción literal al francés de la palabra “muñeca”, la poupée (poignée en francés). No solo nos resultaba llamativa: era la conducta descrita por esa palabra la que resultaba enigmática, teniendo a la vista el desenlace de la vida de Allende. Todavía no sé, confieso que por ignorancia, en qué sentido Allende era un muñequero consumado.
Sí era un hombre de convicciones. No es una casualidad que Allende protagonizara, junto a Raúl Rettig, el último duelo a pistoletazos entre senadores, un 6 de agosto de 1952, por razones que se movían entre lo político y lo personal. Un episodio desconocido y que fue magníficamente narrado por Hernán Millas muchos años después. Del mismo modo en que Allende pudo ser actor del cierre de una práctica política anómala para el siglo XX (un duelo que nos remite a una forma de barbarie para dirimir controversias en el siglo XIX, pero también, ojo, un código de honor entre caballeros), este mismo personaje marcará por décadas la historia de Chile: no solo por su gobierno y sus consecuencias, sino por su muerte y la memoria que esta pudo provocar.
Ofrezco recuerdos sueltos, directos, personales o “por poder” notarial: de mi padre, quien me transmitió desde chico una imagen sobrenatural de Salvador Allende. Y lo sobrenatural se confirmó. Es de esto que a partir de ahora escribo, sin control ni distancia. Propongo que a través de una escritura sin amarras, observemos a un Allende liberado de restricciones de todo tipo. Un Allende sin ataduras.
“Conocí” a Allende: así es. Tenía unos 10 u 11 años, y “conocer” era sinónimo de tocar, estrechar la mano, cosas por el estilo. Fue un día cualquiera. Le di la mano a Allende, me lo presentó mi papá en La Moneda cuando era (creo) intendente de Santiago (o tal vez jefe de gabinete de José Tohá). No recuerdo nada de lo que pudo haberme dicho (a lo sumo un ¡hola!, cariñoso). Lo que sí recuerdo es que segundos (o minutos) después, Allende salió arrancando (¡Allende!): hubo un temblor y años después supe que el compañero presidente les tenía pavor. Aún recuerdo, entre brumas, a secretarias corriendo y a Allende arrancando sin despedirse. Puedo equivocarme, pero no mucho. Puedo estar exagerando el recuerdo, pero no tanto. La imagen, eso sí, es insólita, teniendo a la vista cómo el gobierno de la Unidad Popular terminaría, con Allende con casco y metralleta, luchando en el palacio presidencial y suicidándose poco antes del asalto de los militares golpistas.
Todavía no me calza el presidente que arranca de un temblor (fuerte), en que casi pedía socorro, con ese día decisivo en el que no dudó ni vaciló en pegarse un tiro no sin antes gritar —según cuentan quienes lo escucharon, pero no lo vieron (suponemos) dispararse: “¡Allende no se rinde!”. Y aquí parte la leyenda. Según relata Patricio Guijón, doctor de cabecera y personal de Allende, al momento de evacuar La Moneda por orden presidencial, este médico tan cercano al presidente vuelve sobre sus pasos para buscar su máscara de gas, momento en el cual ve a Allende sentado en un sillón colocándose el arma bajo el mentón para, en seguida, dispararse. Años después, otro médico personal, y un puñado de años más tarde, seis médicos más declaraban haber presenciado el suicidio, lo que provocó un pequeño escándalo y mucha confusión sobre lo que ya parecía un espectáculo inverosímil: en lo personal, me quedo con la versión temprana e inicial del doctor Guijón.
Estas son las cosas raras que hacen de alguien, en este caso de Salvador Allende, un actor único. Tan único que Allende pudo decir a muchos de sus conocidos, en vida y en serio, que lo tocaran porque era carne de estatua y que saldría de La Moneda muerto.
No era broma.
¿Cómo explicarlo?
Es muy difícil. Tal vez ayude este recuerdo por procuración. Allá por 1969, mi padre tomaba un café con un conocido periodista deportivo socialista y con Allende: eran amigos los tres. ¿Dónde? En el café Santos, en el centro de Santiago. Allende anuncia que será por cuarta vez candidato presidencial, ante lo cual Alfredo Joignant Munoz, quien para entonces era un simple profesor socialista, le pregunta: “¿Pero cómo Salvador? ¿Otra vez quieres ser presidente?”. Pregunta decisiva, crucial, fatal. Allende responde golpeando la mesa, derramando el café de las tazas: “No quiero ser presidente, ¡necesito ser presidente!”. El efecto fue glacial por algún rato, sin consecuencias personales hacia adelante. Pero convengamos que el enojo de Allende no solo era genuino: reflejaba un sentido de la historia anómalo, escaso y, por lo tanto, sumamente raro.

La Moneda bombardeada el 11 de septiembre de 1973. Fotografía: Archivo Cenfoto-UDP.
Desde que mi padre me transmitió este recuerdo, Allende se transformó en un político extraterrestre. Esa imagen nunca me ha abandonado.
Y lo fue.
Fue también excepcional la conducta del presidente cuando le comunican el asesinato de su edecán, el capitán de navío Arturo Araya, a manos de un comando de Patria y Libertad junto a integrantes del Comando Rolando Matus. Fue un asesinato que marcó un punto de inflexión en la vida de todos nosotros después del tanquetazo, en 1973, anunciando lo que sería nuestra última catástrofe. Al enterarse, Allende parte raudo al Hospital Militar, donde el capitán Araya agonizaba. Esto lo sé por mi padre, quien entonces era director general de Investigaciones y presenció la escena. El doctor Allende entra a la sala en la que se encontraba su edecán, momento en el cual tiene un paro cardiaco. Allende salta sobre la camilla y comienza a hacer desesperadamente las maniobras de auxilio, golpeando el pecho del capitán. Fue inútil: su edecán falleció, tras lo cual Allende dijo entre lágrimas: “Esto es el fascismo”.
El tiempo pasa, los recuerdos quedan y uno siempre va aprendiendo cosas. Cenando en casa de amigos, Osvaldo Puccio (hijo de quien fuera secretario privado del presidente Allende) relató sus recuerdos del día del Golpe, cuando él tenía 17 años. En medio del humo y del ruido, cuenta cómo vio, sí, ¡vio! (y no fue el único), a Allende pronunciar su último discurso, el de despedida, por Radio Magallanes, antes de ser bombardeada La Moneda. Cualquiera pensaría que ese discurso tan articulado y personal solo podía tener lugar en la soledad de una oficina. Pues bien, no fue eso lo que ocurrió. Fue un discurso extraordinario, sin papel, que hasta el día de hoy me estremece y me lleva a considerarme un allendista sin complejos. En medio del estruendo, con puertas abiertas, Allende con su casco y por teléfono, escondía su oreja en el auricular y decía, sin ningún papel de por medio:
Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
(…)
Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron… soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero… que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha nominado director general de Carabineros.
Ante estos hechos, solo me cabe decirles a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente.
(…)
Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
(…)
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Estas palabras, no escritas, tampoco improvisadas, pero que fueron pronunciadas en un momento crítico, en minutos en los que sabes que se te va la vida, sin duda fueron elaboradas por años en el fuero íntimo del presidente Allende. Son impresionantes, cuya escucha (gracias a grabaciones radiales en las que golpean al auditor su voz metálica y su tranquilidad) conmueve y hacen de Allende una figura universal.
Son estos recuerdos inconexos, algunos que me constan y otros que me fueron transmitidos por quienes fueron testigos de esos días aciagos, los que originaron en mí una representación heroica de Allende. Esa representación es lo que pienso: es mi fantasía personal, a la que no me interesa (ni aunque quisiera podría hacerlo) renunciar. Esto explica que me sea tan difícil escribir sobre Allende como si fuese un objeto de estudio cualquiera: es probablemente el más difícil de los objetos de investigación, cuya vida en algún sentido fantástica se impone, seduce, hipnotiza. ¿Qué hacer frente a eso? Sucumbir: esa fue mi opción. Conozco perfectamente las razones de fondo que permiten criticar al gobierno de la Unidad Popular: críticas de conducción, estrategia, sentido de la realidad y contenido de las políticas de cambio social que yo mismo critico (aunque la orientación de las “40 medidas” de Allende siguen haciéndome sentido). Poco importa. Las palabras de cierre de su gobierno y de despedida fueron de tanta emoción y espectacularidad, que las críticas a su gobierno se sitúan en otro registro, así como los crímenes de la dictadura no son responsabilidad de Allende, sino el resultado inmoral de un proceso audaz, en algún sentido ingenuo, pero lo suficientemente genuino para provocar odio y revanchismo (siempre he pensado que la brutalidad e ignominia de la dictadura de Pinochet fue proporcional a la magnitud del sacrificio de Allende).
Es por todas estas razones que ante la pregunta de quién fue Allende, mi respuesta es: alguien que no era de este mundo.
Imagen de portada: El presidente Salvador Allende dirigiéndose a una multitud. Fotografía: Archivo Cenfoto-UDP.