
De entre los muertos
El colgajo, el libro de uno de los periodistas que sobrevivió al atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo, rehúye toda moraleja y, con una escritura donde se entremezclan la crónica con el ensayo, medita sobre una vida quebrada, rota, cuya reconstrucción pasa tanto por el quirófano como por la memoria. Philippe Lançon dialoga con Proust, Rancine, Kafka y Orwell, para reflexionar sin estridencias sobre alguien que sabe que no hay ninguna razón para haber sido ametrallado y que sabe, también, que no hay ninguna razón para haber sobrevivido.
por Marcela Aguilar I 17 Julio 2020
Hay libros destinados a existir, hay gente obligada a escribirlos. Cuando Philippe Lançon perdió la mitad de la cara por el disparo de un rifle y sobrevivió, no tenía más opción que escribir El colgajo, una novela de casi 600 páginas que es también crónica y ensayo, el registro minucioso de una reconstrucción imposible.
El 7 de enero de 2015, dos hermanos extremistas islámicos entraron con armas Kalashnikov a la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, en París, asesinaron a 11 personas y dejaron heridas a otras 12. El caso se convirtió en un símbolo del enfrentamiento entre la libertad de expresión y la intolerancia religiosa: en Francia y en otros países miles de personas marcharon con carteles que decían “yo soy Charlie”. Aunque Charlie era un periódico que pocos leían y muchos criticaban por su humor políticamente incorrecto, la gente bienpensante no dudó en defenderlo luego de la masacre.
Lançon tardó en darle forma a su historia. Escribió la primera oración (“La víspera del atentado fui al teatro con Nina”) y –ha dicho en sus entrevistas– durante un año no supo cómo seguir. Demasiado consciente de su escritura –el mal del crítico profesional– y presionado por los deberes políticos y morales del sobreviviente, su libro se rinde ante la cita literaria incluso en los momentos más inverosímiles. Lançon se toca la mandíbula destrozada y recuerda unos versos de Rancine: “Su sombra a mi lecho pareció descender; / y yo le tendía las manos para abrazarla. / Pero no hallé más que una horrible mezcla / de huesos rotos y carne magullada, arrastrados por el fango, / colgajos llenos de sangre, y miembros asquerosos / que los perros voraces se disputaban entre ellos”.
La idea del “muervivo” –recogida de Orwell– cruza todo el relato y emparenta al protagonista con otros resucitados. Desde el momento del ataque, Lançon percibe que hay un cambio esencial en él: “El hombre que seleccionaba los recuerdos como si entre él y el minuto anterior mediara un siglo, ¿era aquel que ya casi había muerto o el que empezaba a ocupar su lugar? No sabía cuál de los dos vivía entonces y no sé cuál de los dos escribe hoy”. Si bien el relato transcurre en primera persona, el narrador se desdobla en varios pasajes para mirar desde lejos al hombre que fue. Esa disonancia entre quien vivió la experiencia y quien la relata, genera una rara sensación de distancia también en el lector: es difícil empatizar con cualquiera de los Lançon, porque el de antes del atentado parece demasiado mundano y el de ahora, demasiado severo.
La idea del ‘muervivo’ –recogida de Orwell– cruza todo el relato y emparenta al protagonista con otros resucitados. Desde el momento del ataque, Lançon percibe que hay un cambio esencial en él: ‘El hombre que seleccionaba los recuerdos como si entre él y el minuto anterior mediara un siglo, ¿era aquel que ya casi había muerto o el que empezaba a ocupar su lugar? No sabía cuál de los dos vivía entonces y no sé cuál de los dos escribe hoy’.
Lançon se impuso una regla: no relata nada más que lo que vivió. De los asesinos hay fragmentos: los gritos, las piernas que se mueven entre los cadáveres, el rifle que le apunta cuando él se hace el muerto, los ojos que lo observan por un instante cuando él los mira, un segundo de decisión, darse cuenta de que no han querido rematarlo porque seguramente morirá pronto. Así, el protagonista se oculta, desaparece entre los muertos, como los sobrevivientes de Operación masacre, de Rodolfo Walsh, y tantos otros.
Lejos del narrador omnisciente, el hombre que relata esta historia carece de mucha información de contexto y suele no estar muy seguro de los detalles de algunos momentos, y este es uno de los temas que lo desespera. Su decisión de contar solo lo que vive a ratos provoca un efecto claustrofóbico. Lançon comparte con el lector la desesperación de saber que sobre el atentado no tiene todo claro, que incluso una frase que cree haber escuchado en la representación de Noche de reyes, en la víspera del ataque, luego no aparece ni en el texto original de Shakespeare ni en la adaptación del director. Son fantasmas que revelan que la memoria es una construcción. El narrador necesita certezas, recuperar la ilusión de controlar su vida, pero con radical honestidad asume que eso también es imposible.
Proust en el hospital
Colgajo, en español, tiene acepciones contrapuestas: es una porción de piel sana que en las operaciones quirúrgicas se reserva para cubrir la herida, pero es también un trapo o cosa despreciable que cuelga. En el francés original, el nombre de la novela tiene también una ambigüedad: le lambeau es el nombre técnico del colgajo usado en medicina, pero como ha dicho el propio Lançon, “detrás se oye una expresión francesa, je suis en lambeaux, que viene a traducirse como estoy destruido, me estoy deshaciendo en pedazos. Yo no escogí ese significado”.
Las reseñas de El colgajo suelen centrarse en las primeras páginas del libro. En esos capítulos se concentra la tensión de la historia; el resto de la narración es su época en el hospital, esos 200 días, esas 10 operaciones que de ninguna manera le devolvieron la piel ni los huesos destruidos. El colgajo no es la historia de cómo ocurrió el ataque a Charlie Hebdo, sino el relato de cómo vive una persona que pensó que estaba muerta, que sabe que no hay ninguna razón para haber sido ametrallada y que sabe también que no hay ninguna razón para haber sobrevivido.
A partir del sexto capítulo –son 20–, el relato se instala en el espacio mínimo de una habitación de hospital. Lançon relee el pasaje sobre la muerte de la abuela de En busca del tiempo perdido, las cartas de Kafka a Milena, La montaña mágica de Thomas Mann. También le da vueltas a otros fragmentos: “Ese mismo día, más entrada la noche, seguí pensando en Raymond Queneau. Su humor métrico y melancólico me había servido siempre de consuelo, sin que supiera muy bien por qué. Ahora lo sabía. De repente me acordé de dos versos, solo dos (es verdad que no conocía muchos más): ‘Tampoco me da tanto miedo la muerte de mis entrañas / ni la muerte de mi nariz, o la de mis huesos’”.

Philippe Lançon
Se niega a ver televisión y por un buen tiempo no lee tampoco los periódicos: necesita filtrar la información que, sabe, podría aplastarlo como una avalancha. Acompañado de Bach, construye un precario refugio donde lo único que importa son los datos sobre su cuerpo: la efectividad de una sonda, la cicatrización de la membrana interior de la boca, la piel que se infla y se estira para cubrir el implante de hueso de peroné que se transforma en su nueva mandíbula. En todo este proceso, su cirujana, Chloe, es el personaje fundamental: Lançon estudia a todos sus cuidadores, pero Chloe es su obsesión, porque comprende pronto que de ella y de sus decisiones depende que él vuelva a tener un rostro humano. Otra mujer relevante es su novia, Gabriela, una bailarina chilena instalada en Nueva York y que encarna la vida que el protagonista pensaba vivir y a la que ya no podrá regresar.
Como otros narradores confinados a una cama de enfermo, Lançon se vuelve sobre sí mismo, sus recuerdos y sus afectos, en un ánimo que parece ser auténticamente proustiano. Así como se apega a los detalles de sus tubos y medicamentos, al registro de las conversaciones y a los gestos mínimos que le provocan placer o dolor, el narrador rehúye las opiniones tanto como le es posible. Cree que la gente opina demasiado: “Cuando se es joven, la mayor parte de la gente tiene una opinión sobre todo. Cuando envejece, también. En medio quizás exista un momento en el que podrían no opinar de nada, abstenerse, divertirse, no tomarse en serio más que la propia miseria, pero es el momento en que actúan, construyen, hacen carrera o pierden la ocasión de hacerla; el momento en que, como se dice en el colegio, se lo tienen creído, y donde muy rara vez tienen la posibilidad o las ganas de dar un paso al lado”.
La libertad
Michel Houellebecq es una presencia recurrente por su novela Sumisión, una distopía sobre un gobierno islámico en Francia, que se lanzaba el mismo día del atentado. Sin embargo, El colgajo no tiene pretensiones de análisis político sobre las raíces del extremismo islámico. “Nada puede disculpar la transgresión cuyas consecuencias vi y sufrí. No siento rabia por los hermanos K, sé que son producto de este mundo, pero me resulta simple y llanamente imposible encontrar una explicación”, afirma el narrador con total perplejidad.
El Lançon de la novela es un personaje que no da cátedra de nada y que asume sus pequeñas mezquindades, como no hacerse cargo de sus visitas o reprocharle a su cirujana por no ser el centro de su atención. “He estado a punto de morir y en lo único que pienso es en que Air France me devuelva el dinero del billete: el pequeñoburgués sobrevive a todo”, confiesa con sorna. Tampoco tiene una gran opinión de sí mismo como crítico literario ni como reportero. Cuando la policía lo visita en el hospital para que ayude a reconstruir el atentado, su desempeño es deplorable: “Como siempre, pensé. Hasta en ese asunto eres un mal periodista, un tipo que no tiene nada que decir a los demás. Ninguna información que dar, nada inédito. Apenas unos trazos en una página de una libreta”.
Como otros narradores confinados a una cama de enfermo, Lançon se vuelve sobre sí mismo, sus recuerdos y sus afectos, en un ánimo que parece ser auténticamente proustiano. Así como se apega a los detalles de sus tubos y medicamentos, al registro de las conversaciones y a los gestos mínimos que le provocan placer o dolor, el narrador rehúye las opiniones tanto como le es posible.
Lançon, periodista y crítico cultural, había escrito otros libros antes de El colgajo: las novelas Les iles (2011), sobre gente que se mueve entre Cuba, Francia, India y Hong-Kong; y L’Elan (2013), una historia de amor con Mozart como telón de fondo. Son fantasías de una vida anterior. El colgajo se emparenta, más bien, con los textos periodísticos de Lançon, un hombre que eligió colaborar con Charlie Hebdo porque cree rabiosamente en la libertad de expresión. Él mismo reconoce que le daba vergüenza sacarlo en el metro para leerlo en público: “Charlie era una bandera pirata que ondeaba en medio de la edad de oro del capitalismo”. Su trabajo oficial, con contrato y con prestigio, estaba en el diario Libération. Sin embargo, a Charlie lo unía el recuerdo de sus lecturas de niño y adolescente, y la fascinación por el ambiente de total desparpajo que se respiraba en las reuniones de pauta, como aquella del 7 de enero que terminó unos minutos antes de la llegada de los asesinos.
“Estábamos allí para eso: para decir tonterías. Para decir todo lo que se nos pasara por la cabeza, para pelearnos y divertirnos sin preocuparnos por el decoro o la pertinencia, sin ser razonables ni ‘sabihondos’ y menos todavía sabios. Decirlo para espabilarnos”. En uno de sus pocos discursos sobre el deber ser, el narrador afirma: “Si hay algo que este atentado me ha recordado, cuando no enseñado, es por qué ejerzo este oficio en estos dos periódicos: por espíritu de libertad y por gusto de manifestarla, a través de la información o de la caricatura, en buena compañía y de todas las formas posibles, incluso cuando no son acertadas, sin que sea necesario juzgarlas”.
Recién ocurrido el atentado, cuando el protagonista ni siquiera podía hablar, anotó en una pizarra una frase que se difundió rápidamente: “Este pequeño periódico que no le hacía daño a nadie”. Sin embargo, con el tiempo comprende que era una lectura ingenua y errada de lo que Charlie Hebdo significaba. “Este ‘pequeño periódico’ tenía una gran historia, y su humor, por fortuna, había hecho daño a un número incalculable de imbéciles, beatos, burgueses y notables, a gente que se tomaba en serio su lado ridículo. (…) Nos habíamos convertido en un gran periódico que hacía daño a un montón de gente”.
El peso simbólico del atentado se cuela en el hospital: pasadas algunas semanas, cuando el narrador ya ha vuelto a tener rostro, recibe la visita del director de Libération, Laurent Joffrin, y del presidente de Francia, François Hollande. “En aquel instante, en aquella habitación, aquellos dos hombres tantas veces vilipendiados, con sus ligeras sonrisas, con la emoción contenida de uno y el brillo avispado de otro, me fortalecieron, me tranquilizaron y volvieron a sumergirme de algún modo en lo que podía esperar de la civilización: una distancia curiosa y cortés, sensible al otro sin exceso de emotividad, una compasión que no renuncia ni a los imperativos de la ligereza ni a los beneficios de la indiferencia”. Una civilización imperfecta, que sin embargo Lançon añora. Aunque sabe que las cosas se han trizado no solo para él y que, así como no hay nada que explique su mutilación, ella tampoco servirá de nada: no existe forma de darle sentido. Que la novela de un sobreviviente rehúya la moraleja es tal vez lo más extraordinario de este libro.
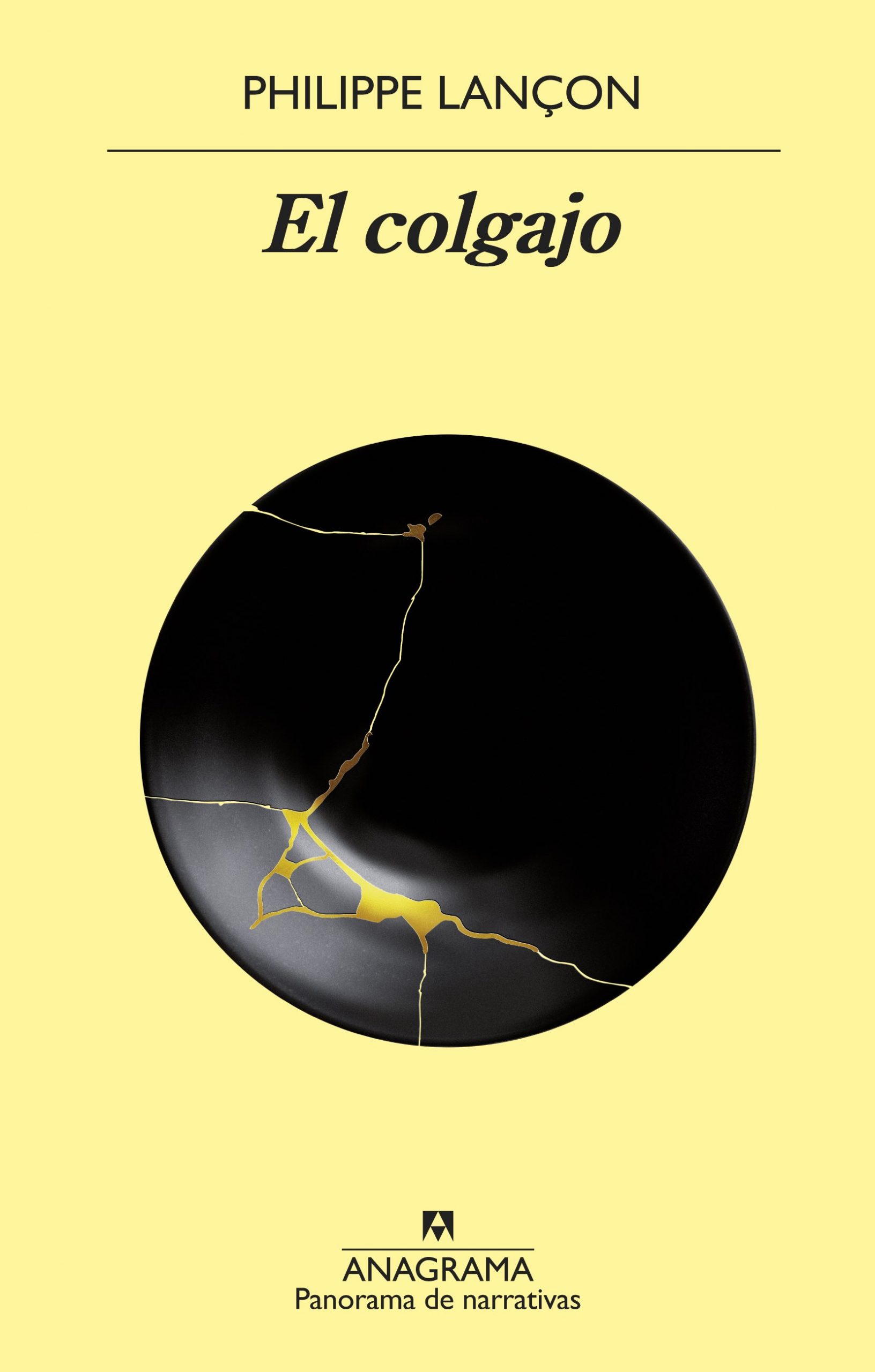
El colgajo, Philippe Lançon, Anagrama, 2019, 448 páginas, $20.000


