
Hernán Díaz a lo lejos
El desierto de Estados Unidos se traga a todo el mundo y a su vez lo contiene, y esa es una de las más sutiles sabidurías de A lo lejos, la extraordinaria novela de Hernán Díaz sobre un muchacho sueco que, tras cruzar el Atlántico por Cabo de Hornos, llega a la tierra prometida allá por el 1850, en plena fiebre del oro. El desierto es inimaginable, imposible de mapear, un espacio donde gobierna la soledad. Vasto no por extenso, sino por incomprensible: el desierto no permite distancia, perspectiva, reposo y, más encima, nos hiere con todas sus aristas imprevisibles.
por Ignacio Álvarez I 31 Agosto 2021
Hernán Díaz nació en Argentina en 1973, pero siendo muy niño debió exiliarse con sus padres en Estocolmo. Allí, según cuenta en varias entrevistas, aprendió su segundo idioma, el sueco, que hablaba en el colegio y en la calle, porque en casa lo que se hablaba era español. Pudo volver a Buenos Aires a los nueve años, a tiempo para terminar el colegio, para egresar y estudiar Letras en la Universidad de Buenos Aires. Allí comenzó a leer en inglés de la manera compulsiva en que leen los escritores: a pura voluntad, con la novela en una mano y el diccionario en la otra. Al terminar la universidad decidió salir de Argentina otra vez, ahora para estudiar un máster en Londres y un doctorado en Estados Unidos. Luego pudo, por fin, escribir. Y escribió un montón. Varios cuentos que pueden encontrarse en revistas como Granta, The Paris Review y Playboy. Un libro sobre Borges. Una novela que permanece inédita. Otra novela que casi siguió el mismo destino de la primera, pero que fue rescatada del océano de los manuscritos inéditos por Coffee House Press, una editorial pequeña pero prestigiosa de Mineápolis. Esa segunda novela se llamó In the distance, A lo lejos en la estupendísima traducción de Jon Bilbao, publicada por Impedimenta. Fue finalista del premio Pulitzer en 2018 y es, lo digo sin ninguna duda, uno de los mejores libros de los últimos años.
La peculiar geografía humana de Hernán Díaz se replica en la novela. Hakan Söderström, el protagonista, es un niño sueco que emigra a los Estados Unidos, junto a su hermano Linus, allá por 1850. Su intención es llegar a Nueva York, pero en Portsmouth se pierde. Hakan toma el barco equivocado y termina dando una larga vuelta por el Cabo de Hornos –con una brevísima aparición de Buenos Aires–, hasta llegar al lado opuesto de su destino original: San Francisco, California, en plena fiebre del oro. El propósito de Hakan será encontrarse con Linus en Nueva York, y para ello se propondrá cruzar el continente de cualquier modo, casi siempre a pie.
Como ocurre en las novelas, todo lo que puede complicarse se complicará.
El mundo y la lengua
El primer enredo es de orden lingüístico. En vez de usar el español o el sueco, Díaz decide ser escritor en la lengua que aprendió por gusto y en la que escogió vivir: el inglés. In the distance, por lo tanto, es ciertamente una novela estadounidense, pero es imposible olvidar que ha sido escrita por un latinoamericano, por un estadounidense de origen latinoamericano, por alguien que ha sido brevemente sueco. Ya volveré sobre esto; por ahora solo quiero señalar que la novela está escrita desde un desajuste muy primario entre las palabras y las cosas, y eso deja huellas evidentes en el texto. Por ejemplo: Hakan no habla una palabra de inglés, y el narrador se las arregla para contarnos en más de 100 páginas sus –digamos– aventuras, describiendo intercambios de gestos, suposiciones erradas y por cierto una eterna incertidumbre.
Un segundo enredo es espacial. Como mencioné un poco a la rápida, la novela parte mapeando el mundo. Suecia, Inglaterra, Buenos Aires, Estados Unidos; flujos de personas y también flujos de barcos y de bienes. Es el orbe de 1850, tal como lo podríamos describir si quisiéramos entenderlo. Cuando Hakan inicia su viaje hacia Linus, sin embargo, cuando se dispone a cruzar los Estados Unidos en un sentido inverso al de las caravanas de colonos que vienen a ocupar el lejano Oeste, ese mapa pierde toda utilidad. Hakan simplemente no entiende el espacio que habita, en primer lugar porque no habla el idioma de sus naturales, claro, pero también porque esos naturales con frecuencia le son hostiles. Ese espacio, abstracto en principio, se vuelve rápidamente un inmenso desierto en el que las más de las veces escapa de sus enemigos y las menos, contadas con los dedos de una mano, encuentra la amistad.
Hakan termina haciendo una vida completa en la soledad de ese desierto. Una vida sin testigos, en un aislamiento radical. Los detalles con que la naturaleza lo acosa, los detalles que consumen sus días terminan por acallarse, se convierten en ruido blanco.
Un poco por las fotos del desierto de Atacama, otro poco por las películas que transcurren en el del Sahara, solemos pensar que los desiertos son tierrales o campos de dunas. Estamos equivocados. Los desiertos son los lugares abandonados por el hombre, los lugares sin codificación. En la tradición de las novelas de caballerías es el bosque. En los ensayos argentinos del siglo XIX es la pampa. Este narrador podría decir, como dijo Sarmiento sobre Argentina, que el problema de los Estados Unidos es su extensión: el desierto es todo el espacio que Hakan recorre en soledad, es decir, todo, a excepción de San Francisco, el camino de las carretas y los pocos pueblos que visita. Hay animales que debe cazar, salares que debe evitar, hay agua, hay bosques, hay indios. Hay una vida que se gasta mientras el solitario muchacho, hombre y anciano deambula por él, hay estaciones que pasan, algunas pocas aventuras.
Lo único que le queda al protagonista es la percepción inmediata de su entorno, y en ello se vuelve un experto. A veces un experto delirante, como cuando siente que lo persiguen: “Unas ramas rotas (y, en la estepa de artemisa, abundaban las ramas rotas) revelaban, de acuerdo a su interpretación, el paso de un jinete; unas pocas rocas dispuestas de manera más o menos regular (y veía formaciones regulares por doquier) representaban los restos de un fuego de campamento”. A veces un experto perplejo, como cuando lo sorprende el paso de las estaciones: “Los días se acortaban. El sol perdía su autoridad. La hierba parda crujía bajo la helada. La leña se volvía inmune a la yesca”. Termina por pasar el tiempo y las señales de la naturaleza incluso le servirán para marcar ese transcurso. Su memoria no retiene los años sino algunos hechos: “El oso que le hizo compañía, guardando las distancias, durante todo un otoño. La lluvia de estrellas. La zorra que se puso de parto en uno de los túneles”.
Hakan termina haciendo una vida completa en la soledad de ese desierto. Una vida sin testigos, en un aislamiento radical. Los detalles con que la naturaleza lo acosa, los detalles que consumen sus días terminan por acallarse, se convierten en ruido blanco. Pero vivir requiere demasiado esfuerzo, y entonces el desierto norteamericano termina por tragarse al orbe, termina por contenerlo, y de este modo se hace evidente una de las más sutiles sabidurías de A lo lejos. El desierto, pese a sus infinitos detalles, permanece inimaginable, incodificable, imposible de mapear. Vasto no por extenso sino por incomprensible.
Mucho más elaborado y difícil que las versiones simplificadas del espacio que nos hacemos para poder vivir, por ejemplo, en los mapas. El desierto no permite distancia, perspectiva, reposo, y encima nos hiere con todas sus aristas imprevisibles. “Rara vez pensaba en su cuerpo o en sus circunstancias, ni en nada relacionado con ello”, dice el narrador en un párrafo que repite varias veces, como un mantra: “La empresa de mantenerse con vida consumía todo su tiempo”. O bien: “Ahora era algo que vivía. No porque fuera su deseo, sino porque era inevitable. Seguir vivo era la trayectoria de menor resistencia. Se trataba de algo natural y, por lo tanto, involuntario”.
Tiendo a pensar que ese pequeño mundo no es una construcción histórica, sino que está hecho sobre el molde del mundo de verdad, es decir, del nuestro. El que se vive sin reparo, a la intemperie y en el tiempo presente. El de cualquier solitario, pero también el de los que deben abandonar su casa, su familia y su lengua, para entrar al enorme espacio virtual y al tiempo elástico de la última modernidad, la que compartimos a una escala global. Estoy bastante convencido de que mucho de ese dolor y de esa alienación proviene de la experiencia de Díaz, pero es algo que resuena también en mis propias heridas. El mundo, cuando se vuelve incomprensible, de verdad te agrede, y el idioma del otro, la lengua que no puedes entender, también te agrede: “Su soledad se revelaba absoluta en esa llanura ilimitada. Y, aún así, se sentía acorralado”, dice en otra parte de la novela.
Es, a fin de cuentas, un libro reversible, tal vez dos novelas si las leemos en distintos lugares del planeta. Por una parte, el relato gringo; por otra, el latinoamericano. Por un lado, el intento de nombrar lo que no tiene nombre, mapear lo que no tiene mapa, meterse hasta el cuello en la soledad. Por otro, el amor desmesurado por eso que compartimos todos, por eso que nos hace humanos, en realidad: la lengua y el arte verbal, es decir, la literatura.
A lo lejos, en contraste, es una respuesta amorosa. Si lo pensamos bien, nosotros los lectores llegamos a entender, y el narrador, puesto que pudo escribir la historia, también lo logra. Entender, mapear, explicar, darle sentido al mundo otra vez. Eso es lo que hace la novela. Reparar, curar, explicar. Solo así se comprende la respuesta que Hernán Díaz le da a la periodista argentina Hinde Pomeraniec cuando ella le pregunta por qué escribe en inglés, una respuesta que de otro modo sería desconcertante: “Me avergüenza un poco usar la palabra, pero creo que es una relación de amor. De cierto amor por esta lengua y, como toda relación amorosa, es difícil explicarla o reducirla a un listado de argumentos”. Escribir en inglés es reescribir el mundo y hacerlo comprensible desde la perspectiva del otro: es volver a amar el mundo.
Una novela reversible o dos novelas al mismo tiempo
Las reseñas de medios estadounidenses e ingleses y los comentarios escritos por lectores angloparlantes en sitios como Goodreads suelen enfatizar el parentesco de A lo lejos con el western. Después de todo, las acciones ocurren, más o menos, en el viejo Oeste, más o menos por la misma época de los vaqueros (obsesivo del detalle y erudito como es, Díaz ha explicado que en 1850 todavía no había vaqueros en California y que el género literario del western es tardío y menos relevante para la literatura norteamericana de lo que se suele creer). Como sea, el rasero con que el que se mide la novela en Estados Unidos es absolutamente gringo: como una revisión crítica de la inmigración europea y de la colonización del Oeste, como una ficción sobre su historia nacional.
Puede que In the distance sea efectivamente un western, quién soy yo para negarlo, pero A lo lejos también puede ser leída como una novela absolutamente latinoamericana. ¿Por qué? Por sus innumerables citas literarias. Cualquiera que conozca Martín Fierro o “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” va a reconocer de inmediato a Fierro en Hakan y a Cruz en Asa. Cualquiera que haya leído Frankenstein recordará a la Criatura en el Hakan del comienzo y el final de la novela, el que alcanza una altura sobrehumana, el que salta por el hielo polar, el que se cose un abrigo legendario con pieles de distintos animales salvajes. El lector de Robinson Crusoe reconocerá el trajinar laborioso de los hombres que se han quedado absolutamente solos. El aficionado al Quijote verá el retablo de Maese Pedro casi literalmente recreado. El Marlow de El corazón de las tinieblas, sentado sobre la cubierta de un barco, al atardecer, hablando a sus compañeros de tripulación. Incluso creo reconocer a Cortázar en el capítulo 20, un texto urdido con fragmentos que surgen, se esconden y reaparecen como en un telar, como en el diseño juguetón de Rayuela.
Es lo mismo que decía Borges: la tradición latinoamericana es toda la cultura occidental (no lo dijo así, en realidad, hablaba de la tradición argentina, pero qué clase de borgeano sería el que se pierde en ese detalle nacionalista). A lo lejos está escrita casi por entero usando las piezas de esa tradición, como los mejores clásicos latinoamericanos, y por supuesto lejos de cualquier pedantería. Para los latinoamericanos la cita es, muchas veces, nuestro pasaporte, nuestra lengua franca, el modo en el que volvemos nuestra experiencia algo comunicable.
Es, a fin de cuentas, un libro reversible, tal vez dos novelas si las leemos en distintos lugares del planeta. Por una parte, el relato gringo; por otra, el latinoamericano. Por un lado, el intento de nombrar lo que no tiene nombre, mapear lo que no tiene mapa, meterse hasta el cuello en la soledad. Por otro, el amor desmesurado por eso que compartimos todos, por eso que nos hace humanos, en realidad: la lengua y el arte verbal, es decir, la literatura.
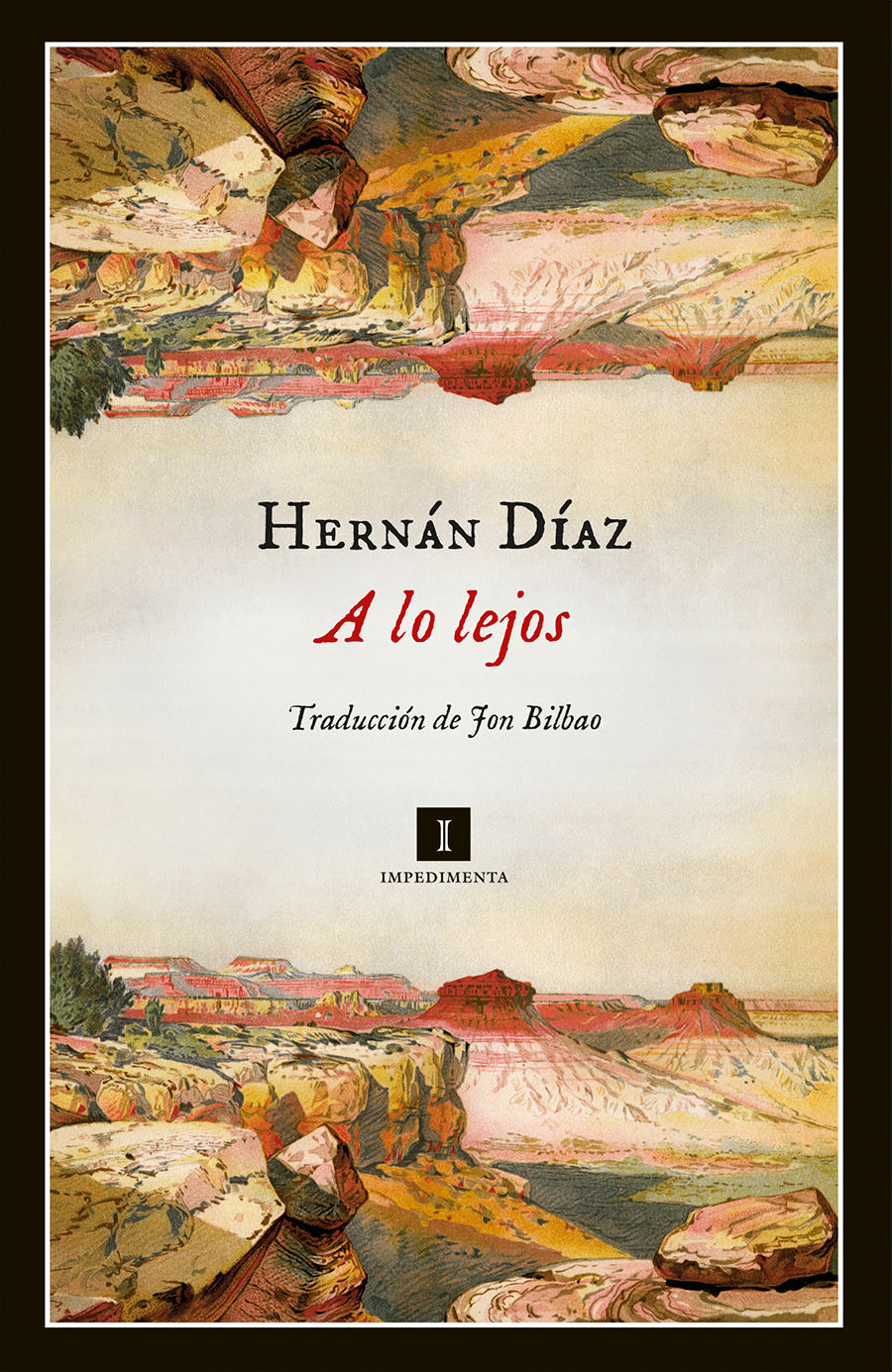
A lo lejos, Hernán Díaz, Impedimenta, 2020, 344 páginas, US$28,42.


