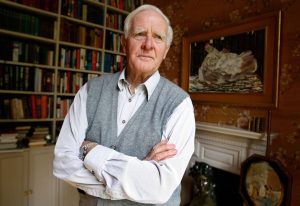La tediosa enumeración de un biógrafo complaciente
Si bien la prensa anglosajona reseñó elogiosamente la biografía de Philip Roth antes de que Blake Bailey fuera denunciado por acoso sexual, el autor de este texto postula que las cerca de 900 páginas difícilmente atraparán a quienes ya no son conocedores del novelista estadounidense. ¿La razón? Se trata de una ininterrumpida secuencia estadística: cientos de amantes, decenas de novias, un par de esposas, millones en adelantos, miles de copias vendidas… En ningún capítulo hay una reconstrucción crítica sobre los temas que definen la obra de Roth (la contradicción entre el deseo y objetivos vitales más amplios, la tiranía y, a la vez, la ambición de la validación social) ni sobre cómo estos variaron a lo largo de más de medio siglo dedicado a la escritura.
por Miguel Saralegui I 15 Diciembre 2021
Philip Roth se hizo famoso en todo el mundo por publicar una novela sobre la masturbación masculina, en 1969. Durante el resto de su larga vida como escritor —El mal de Portnoy es solo el cuarto de una serie de 31 libros—, a Roth siempre le molestó que el juicio global sobre su obra, y también sobre su identidad personal, dependiera de esta primeriza travesura y no de otros libros más ambiciosos y perfectos, como Patrimonio (1991), El teatro de Sabbath (1995, esta era su novela preferida) o la Trilogía americana (1997-2000).
Sin embargo, es necesario puntualizar que el hígado, la manzana, la hipercuidadosa e hiperhigiénica madre judía —en ningún caso, una proyección universal de la maternidad—, la historia del triunfo de la segunda generación de inmigrantes, no son anécdotas ni tramas que hayan penetrado en la cultura popular chilena ni latinoamericana, como sí lo han hecho en EE.UU. y el Reino Unido. Existe una desarmonía entre la sociedad estadounidense y la latinoamericana que puede explicar por qué El mal de Portnoy jamás, ni antes ni ahora, adquirió una proyección popular, incluso entre el público culto y lector. El mal de Portnoy no encontró entre nosotros el momento justo. A fines de los 60 estábamos demasiado preocupados por cambiar la sociedad, durante gran parte de los 70 no podíamos ni siquiera entretenernos en placeres privados, y ya desde los 90 ese tipo de traumas parecía anticuado. Incluso quienes entre nosotros siguen reduciendo a Roth al “escritor del escándalo”, pueden lamentarse de que, si no me equivoco, esta muy difundida práctica no haya conocido en la literatura escrita en castellano un codificador tan prestigioso y eficaz.
He insistido en esta desproporción para explicar por qué Philip Roth. The Biography es un libro que ha de decepcionar a todos los lectores hispanoparlantes que previamente no fueran grandes admiradores. A quien Philip Roth no le interesara mucho antes de leer esta biografía, le interesará muy poco después de estas cerca de 900 páginas de obsesiva y minuciosa guía Baedeker sobre su peripecia vital. Esta biografía es una ininterrumpida enumeración estadística: cientos de amantes, decenas de novias, un par de esposas, millones en adelantos, decenas de miles de copias vendidas.
En una biografía autorizada por el propio Roth, con ambición de convertirse en “definitiva” —como la crítica la saludó hasta que Blake Bailey fue denunciado por acoso sexual—, quizá sea necesaria esta riada de datos. El lector simplemente deberá ser consciente de que es imposible leer un libro de estas características de manera continua. Sin embargo, incluso si adopta un método de lectura compartimentado por el libro o el período de la vida de Roth que llaman su atención, el lector acabará decepcionado.
En ningún capítulo hay una reconstrucción crítica sobre los temas que definen la obra de Roth —la contradicción entre el deseo y objetivos vitales más amplios, la tiranía y, a la vez, la ambición de la validación social— ni sobre cómo estos varían —el infantilismo norteamericano, la vejez propia y ajena, la continuación del deseo a pesar de la decadencia física–. Por supuesto, todos estos temas aparecen, pero siempre de manera discontinua y mimética, en los minirresúmenes de las 31 novelas —una enumeración más en esta enumeración de enumeraciones—, lo que inevitablemente confunde al lector que no haya releído el corpus de Roth justo antes de comenzar con la biografía escrita por Bailey. Por supuesto, no explica que es solo la peculiar y obsesiva ética del trabajo, que desde el gran éxito de Goodbye Columbus, publicada a fines de los 50, le permite seguir escribiendo y produciendo obras serias, profesionales, de cierta calidad, pero repetitivas y monótonas, hasta que a comienzos de la década de los 90 publica varias obras maestras, a partir de Operación Shylock. Por supuesto, en ningún momento se atreve a escribir que si Roth hubiera muerto en 1994, posiblemente sería autor de una sola novela —El mal de Portnoy— para la historia de la literatura universal. A pesar de que nos cuenta con todo detalle sus fracasos matrimoniales y sus conquistas amorosas (dejó de llamar a la viuda Jacqueline Kennedy porque solo contaba con un terno elegante), no hay la más mínima síntesis sobre los problemas que consagran a Roth como escritor pop: de nuevo el sexo, los afectos, las parejas aparecen como una suma caótica que crea la impresión de que Roth siempre se preocupó de desmentir. El lector no es capaz de distinguir los traumas de los personajes de los de su propio autor.
Bailey se dedica profesionalmente a redactar biografías de grandes escritores americanos. Antes había publicado las de John Cheever, Richard Yates y Charles Jackson. Su método acumulativo, el de ‘la anécdota por la anécdota’, recuerda al estilo de las tesis doctorales: todo es valioso, todo merece ser acarreado en la disertación, si la opinión fue defendida por Judith Butler, Immanuel Kant, Nicolás Maquiavelo o Santo Tomás de Aquino.
Bailey se dedica profesionalmente a redactar biografías de grandes escritores americanos. Antes de la de Roth había publicado las de John Cheever —muy aplaudida por la crítica—, Richard Yates y Charles Jackson. Su método acumulativo, cuyo lema normativo se resume en “la anécdota por la anécdota”, es insoportablemente tedioso. Recuerda al estilo intelectual de las tesis doctorales: todo es valioso, todo merece ser acarreado en la disertación, si la opinión fue defendida por Judith Butler, Immanuel Kant, Nicolás Maquiavelo o Santo Tomás de Aquino (autores especialmente proclives para las tesis recopilatorias). “Hazla interesante” fue el consejo que el autor de La mancha humana dio a Bailey cuando lo nombró biógrafo oficial, hastiado de la falta de atención de Ross Miller, el sobrino del dramaturgo Arthur Miller y amigo íntimo de Roth durante varias décadas. Con toda seguridad, Bailey ha fracasado, lo que, sin embargo, supone un triunfo para Roth y su visión de la literatura. Se trata del mejor novelista posible en un sentido flaubertiano: incluso quien desprecie su obra, no podrá negar que es mucho más interesante que esta vida, encerrada entre novias, dinero, una mansión en Connecticut y un estudio en el Upper West Side de Nueva York.
Aunque el biógrafo es responsable de esta biografía acumulativa, el relato refleja la vida hermética de Roth. Este siempre consideró que los temas de sus obras eran los de EE.UU., no los de una comunidad parcial, por importantes que fueran los judíos de Newark. La lectura de esta biografía me ha revelado que yo había malinterpretado esta proclamación: no se trata de deseo de apertura, sino de aislamiento. Roth es solo y nada más que un autor estadounidense. Era absolutamente monolingüe: más allá de las fórmulas rituales, no sabía yiddish; su aprecio por Kafka dependía de alguna traducción al inglés. Las palabras que a veces escribe en francés no son más que dichos vacíos y elegantes de quien se hubiera perdido leyendo en la lengua original Madame Bovary, una de sus novelas preferidas. Por grande que sea Estados Unidos, por importante que hayan sido los lazos que lo vincularon con Obama y Clinton (Bill, sin embargo, le retiró el saludo después de la alusión a Monica Lewinsky en La mancha humana), el americanocentrismo de Roth es perturbador. En el recuento biográfico de Bailey, para cualquier lector que no sea norteamericano o incluso neoyorquino, resulta incomprensible. El nombre de la crítica del New York Times Michiko Kakutani, auténtica bestia negra de Roth, aparece más de 20 veces, bastante más que las referencias a Flaubert o Kafka.
Ahora me doy cuenta de que este desinterés le llevó a dar un nombre equívoco a uno de los personajes femeninos más importantes de su producción. Consuela Castillo se llama la joven estudiante de origen cubano de la que David Kepesh se enamora en El animal moribundo (2001). Aunque en el Caribe todo nombre propio es posible y aunque parece que en una teleserie norteamericana la señora de la limpieza se llama también así, un personaje cubano no debería llamarse Consuela, no solo porque en la isla, más si proviene de una familia conservadora y exiliada en EE.UU., el nombre habitual es Consuelo, sino, sobre todo, porque se trata de una denominación habitual en Rumanía, de lo que podría haberse informado a través de su amigo Norman Manea. Es posible que la causa de este equívoco provenga simplemente del desinterés que a Roth le producía todo lo que no fuera estadounidense (en este caso, el equívoco es doble porque tanto la actriz como la directora que se encargan de la adaptación cinematográfica son españolas). Paradójicamente, el insularismo cultural norteamericano resulta especialmente mortificante cuando sus narradores ambientan historias en una amanerada Europa, como ocurre con las películas de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona o Desde Roma con amor (gracias al gossip biográfico sabemos que Roth detestaba a Woody Allen: consideraba que sus retratos de los judíos neoyorquinos eran tan burdos como los de las películas mencionadas; apoyó a Mia Farrow después de que denunciara a Allen por haber abusado de su hija adoptiva Dylan).
Aunque no se trata en ningún caso del propósito de Bailey, el principio más importante que revela esta novela es el de la profunda asimetría con que la cultura norteamericana se relaciona con el resto de las culturas, no solo las de países del tercer mundo o marginales, sino con la de países más cultos y casi igual de ricos, como Francia o Alemania. De ahí que Roth considerase que la Academia sueca era injusta por no concederle el Premio Nobel más o menos desde que en 1976 lo recibiera su maestro Saul Bellow. Ya sabíamos que el biógrafo no iba a recordar que muchos de los más grandes escritores del siglo XX no lo recibieron —Borges, Joyce, Proust— y que, indudablemente, muchísimos peores que Roth sí lo obtuvieron. Tampoco recuerda que hasta 1994 esta pretensión es exagerada; después, innecesaria. Sentir que hay injusticia por no recibir el Nobel es consecuencia de esta equívoca exigencia: un mundo cultural que apenas reconoce méritos culturales foráneos, pero que debe ser reconocido en su máximo grado en el extranjero. Aunque lamentable para el diálogo cultural y la creación de una cultura cosmopolita, al menos en el caso de Roth podemos alegrarnos de que este equívoco haya tenido consecuencias benignas.
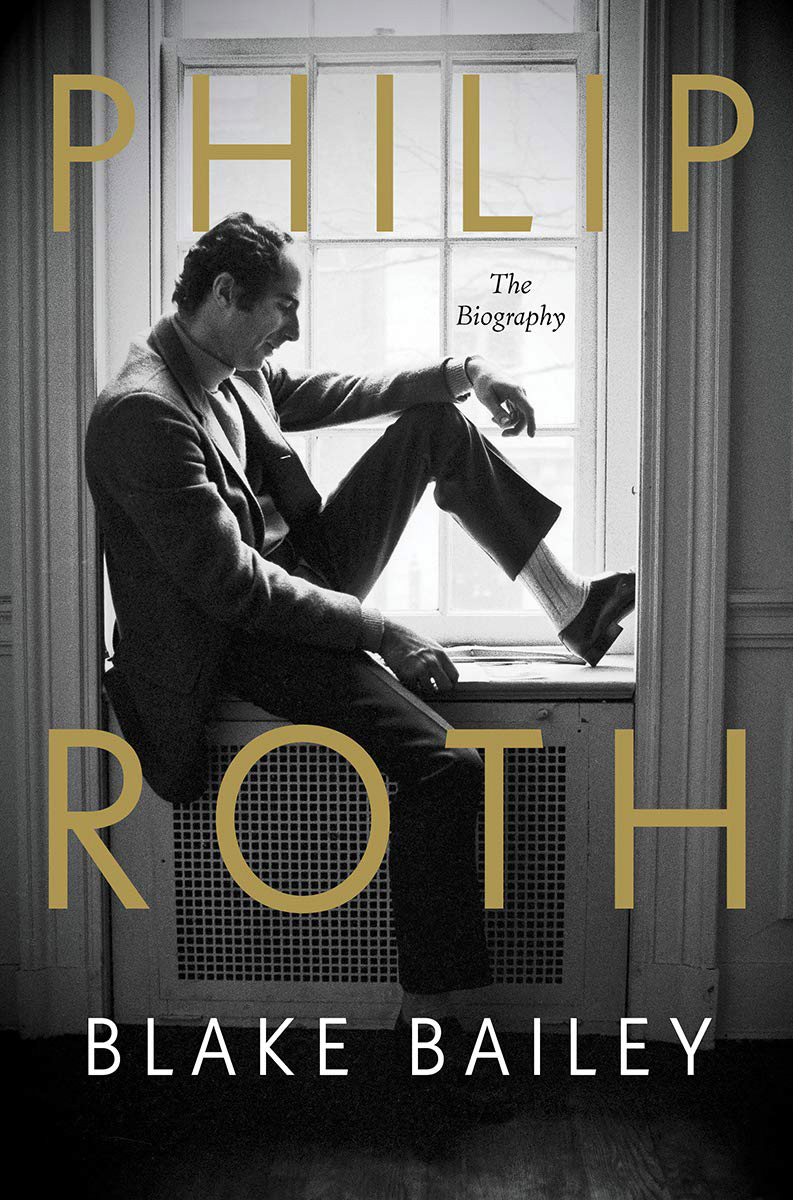
Philip Roth. The Biography, Blake Bailey, Norton & Co., 2021, 898 páginas, $35.000.