
Lengua ajena
Mohamed Mbougar Sarr es el primer senegalés en obtener el premio Goncourt, que reconoce cada año a los mejores libros publicados en Francia, por su novela La más recóndita memoria de los hombres. Una historia sobre literatura y espejismos; sobre las muchas trampas que envuelve ser un escritor africano en el corazón del imperio.
por Marcela Aguilar I 6 Abril 2023
Cada cierto tiempo surge en el mundo literario la figura del joven prodigio. En 2021 le tocó a Mohamed Mbougar Sarr, nacido en 1990, ganador ese año del premio Goncourt, el más prestigioso de la industria editorial francesa. Que fuese senegalés le añadió encanto a su nombre: es el primero en alcanzar ese reconocimiento. En agosto de este año apareció su novela traducida al español con el título La más recóndita memoria de los hombres, una cita a Los detectives salvajes de Roberto Bolaño que aparece también al comienzo del libro, a la manera de una reflexión sobre la obra y sus lectores: “Durante un tiempo, la Crítica acompaña a la Obra, luego la Crítica se desvanece y son los Lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo o corto, luego los Lectores mueren uno por uno y la Obra sigue sola, aunque otra Crítica y otros Lectores poco a poco vayan acompasándose a su singladura. Luego la Crítica muere otra vez y los Lectores mueren otra vez y sobre esa huella de huesos sigue la Obra su viaje hacia la Soledad. Acercarse a ella, navegar a su estela es señal inequívoca de muerte segura, pero otra Crítica y otros Lectores se le acercan incansables e implacables y el tiempo y la velocidad los devoran. Finalmente, la Obra viaja irremediablemente sola en la Inmensidad. Y un día la Obra muere, como mueren todas las cosas, como se extinguirá el Sol y la Tierra, el Sistema Solar y la Galaxia y la más recóndita memoria de los hombres”.
Hay un gesto de altivez, un guiño erudito, en la cita de Mbougar a una novela creada en un idioma distinto del francés. La más recóndita memoria extiende ese gesto por más de cuatrocientas páginas en que navega por las literaturas del mundo, con el pretexto de una búsqueda que incluye el Buenos Aires de Sábato y Gombrowicz.
Con una historia que se abre a otras, como El Quijote, Mbougar construye una trama sobre escritores y escritura. “Escribíamos porque no sabíamos nada, escribíamos para decir que ya no sabíamos qué había que hacer en el mundo sino escribir”, afirma uno de sus personajes en una cita que podría venir de Los detectives salvajes. Pero Mbougar es senegalés y su novela no habla de cualquier literatura, sino de la africana, y de sus escritores, sometidos a la mirada europea, una “mirada-emboscada que les exigía al mismo tiempo que fuesen siempre auténticos —es decir: distintos— y sin embargo similares”, como afirma Diégane, el protagonista de La más recóndita memoria, una industria que busca obras africanas “comprensibles (dicho todavía de otra manera: comercializables en el medio ambiente occidental en el que evolucionaban)”.
Mbougar nació en la costa occidental de África, en Diourbel, Senegal, que fue colonia francesa entre 1677 y 1960. Estudió en un instituto militar senegalés y luego en Francia, en un liceo en Compiègne y en la Escuela de Altos Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. La más recóndita memoria es su quinta novela; las otras son La Cale, publicada en 2014, cuando tenía 24 años (Premio Stéphane-Hessel), Terre ceinte (2015, Premio Ahmadou-Kourouma, Gran Premio de Novela Mestiza y Premio de Novela Mestiza de los Estudiantes), Silence du choeur (2017, Premio de Novela Mestiza de los Lectores, Premio Literario de la Porte Dorée y Premio Littérature Monde-Étonnants Voyageurs) y De purs hommes (2018).
Como Mbougar, Diégane Latyr Faye —el protagonista de La más recóndita memoria— forma parte de una nueva generación de escritores africanos que se ha formado en Francia y que, desde ahí, despotrica contra sus antecesores. “Deploramos el hecho de que algunos de nuestros mayores hubiesen estado versados en las negrerías del exotismo complaciente y otros en las autoficciones en las que no llegaba a trascender su ínfima existencia, ellos, que estaban obligados a ser africanos pero no demasiado y que, para obedecer a estos dos imperativos a cuál más absurdo, se olvidaban de ser escritores”, dice Diégane, quien también va contra la crítica y los lectores europeos: “Muchos los leían como quien hace caridad, queriendo que los divirtiesen o les hablasen del vasto mundo con esa famosa truculencia natural de los africanos, los africanos que tienen el ritmo en la pluma, los africanos que tienen el arte de contar como al claro de luna, los africanos que no complican las cosas, los africanos que saben aún tocar el corazón con historias emocionantes, los africanos que no han cedido”. Esos africanos con “las personalidades expresivas y las grandes sonrisas llenas de grandes dientes y esperanzas”.
Diégane y sus amigos están, finalmente, paralizados ante las muchas formas en que pueden equivocarse. “Lo que acabará pasando, sin duda, es que la Francia burguesa, para tener buena conciencia, consagrará a uno de vosotros y veremos de vez en cuando a un africano que alcanza el éxito o es erigido como modelo. Pero en el fondo, créeme, sois y seguiréis siendo extranjeros”, le dice, despiadado, su compañero de departamento, un traductor francés con afanes intelectuales poscolonialistas. Diégane le responde que ellos no esperan representar a nadie excepto a sí mismos. “Todo escritor debería poder escribir libremente de lo que quiera, esté donde esté, sean cuales sean sus orígenes o su color de piel”, le dice al traductor, quien le devuelve una mirada de conmiseración y un adjetivo: ingenuo.
Mbougar construye a dos personajes que enfrentan la carga de ser escritores africanos en épocas aparentemente diversas, pero que comparten la mirada sobre un otro, el inmigrante, cargada de prejuicios. Abiertamente hostiles en los años de entreguerras, hoy abrumadoramente comprensivos.
Es este Diégane, un escritor que ha conseguido reconocimiento por su primera novela y que carga con la maldición de crear una segunda obra a la altura de la anterior, quien se embarca en la búsqueda de T. C. Elimane, un misterioso senegalés que en 1938 publicó un único, admirado y también defenestrado libro, El laberinto de lo inhumano, y que desapareció poco tiempo después.
Al revisar las reseñas sobre El laberinto en viejos diarios, Diégane se encuentra con todo el abanico esperable de reacciones ante la obra de un autor africano. “Seamos francos: nos preguntamos si esta obra no será la de un escritor francés bajo pseudónimo. Deseamos que la colonización haya producido milagros de instrucción en las colonias de África. Sin embargo, ¿cómo creer que un africano haya podido escribir así en francés?”, se pregunta incrédula B. Bollème en La Revue des deux mondes. “Es la obra maestra de un Negro: todo es africano hasta la médula […] Porque el señor Elimane es muy poeta y muy negro. […] Bajo los horrores aparentes que la obra describe, se encuentra en realidad una profunda humanidad. […] Este autor, de quien el señor Ellenstein, su editor, nos ha dicho que apenas tiene 23 años, contará en nuestras letras. Atrevámonos a decirlo: a la vista de su juventud y del estallido pasmoso de sus visiones poéticas, lo que tenemos aquí es una especie de ‘Rimbaud negro’”, anuncia Auguste-Raymond Lamiel en L’Humanité. “Todas esas páginas sin gracia demuestran que la civilización aún no ha penetrado en las venas de esos negros, que solo sirven para saquear, devorar, asar, quemar, emborracharse, fornicar, idolatrar arbustos, matar”, opina sin filtro Édouard Vigier d’Azenac en Le Figaro. “Este libro es todo lo que se quiera menos africano. Esperábamos más color tropical, más exotismo, más penetración en el alma puramente africana”, lamenta Tristan Chérel en La Revue de Paris.
Amparado en los códigos de la época, Mbougar hace decir a sus personajes todo lo que hoy nadie podría afirmar ni preguntar sobre un autor senegalés. Asimismo, encuentra reseñas llenas de buenas intenciones. “El señor Elimane ha aparecido demasiado pronto, en una época que aún no está preparada para ver a los negros destacar en todos los campos, incluido el de las Artes. Puede que llegue ese día, ¿quién sabe? De momento, el señor Elimane tiene que ser un precursor valiente, un ejemplo. Tiene que mostrarse, hablar y demostrar a todos los racistas que un negro puede ser un gran escritor. Desde aquí le mandamos nuestro apoyo más firme y fiel. Ponemos nuestras columnas a su disposición”, anuncia Léon Bercoff, en el Mercure de France.
Pronto los críticos de T. C. Elimane lo acusan de plagio. Y ante eso, cargan sobre él la responsabilidad no solo de su propia carrera como escritor, sino también del futuro de todos los escritores africanos. “Elimane, en cierto modo, ha arrojado una sombra de duda sobre su credibilidad, su seriedad, y tal vez sobre su cultura. La cosa es más indignante si se confirma que el tal T. C. Elimane es africano. Porque entonces habría infligido un rotundo agravio a los depositarios de una cultura que pretendió civilizarlo. Esperemos que algún día se sepa la verdad sobre este escándalo”, advierte Jules Védrine en Paris-Soir.
Mbougar construye así a dos personajes que enfrentan la carga de ser escritores africanos en épocas aparentemente diversas, pero que comparten la mirada sobre un otro, el inmigrante, cargada de prejuicios. Abiertamente hostiles en los años de entreguerras, hoy abrumadoramente comprensivos. Diégane admira a T. C. Elimane por su libro y por haber excedido los márgenes que el circuito cultural parisino había impuesto a los africanos que llegaban a estudiar en sus universidades desde las colonias, africanos completamente excepcionales en sus logros, al punto de haberse ganado las becas para viajar a la capital del imperio, y que aun así eran vistos como inferiores. Africanos “civilizados”, de quienes se sospechaba que mantenían costumbres “primitivas”.
Diégane habita en otro mundo, por supuesto, un mundo donde la inmigración cruza a personas de todos los continentes, donde parece no haber un arriba ni un abajo, donde no hay mejores ni peores libros, sino “libros que nos gustan”, pero no se sacude de encima la sensación de ser ajeno: “Tal vez la constatación silenciosa de que somos africanos un poco perdidos e infelices en Europa, aun cuando parezca que estamos como en casa”.
La idea del plagio —qué es, hasta qué punto la literatura es creación a partir de fragmentos de otros— es central en la novela de Mbougar: la sospecha surge ante cualquier escritor africano que exceda lo que se espera de él. Hay algo paradójico en encumbrarse en la jerarquía literaria con una novela sobre escritores expulsados de ese mismo circuito.
Afirma haber alcanzado el estadio terminal de la migración: finge creer que volverá a casa, pero sabe que es imposible para él recuperar el tiempo y los lazos con su familia de origen. “El exiliado se obsesiona con la separación geográfica, el alejamiento en el espacio. Sin embargo, el tiempo es el motivo esencial de su soledad; y echa la culpa a los kilómetros cuando son los días los que lo matan”. Por eso no llama, o llama poco. “Mis padres querían contarme mil cosas, menudencias felices o apremiantes, sobre mis inquietos hermanos pequeños, sobre la situación política general del país. Pero yo no me veía con ánimos para escuchar todo aquello. Sobre la única cuestión importante, guardaban silencio”. La cuestión importante: cómo el que emigra sabe que el tiempo avanza, que la muerte se acerca y que no estará ahí cuando eso ocurra.
En su búsqueda de T. C. Elimane, Diégane descubre más historias de africanos que estudiaron en las escuelas de los colonizadores en África, africanos enamorados de la cultura europea, algunos al punto de enrolarse en ejércitos para luchar en guerras que no eran suyas. Otros han migrado para escapar de la guerra. “Pero eso solo es una ilusión duradera: la gente como yo nunca sale de su país. O, en cualquier caso, el país nunca sale de nosotros”, le dice un amigo senegalés a Diégane. Es un escritor obsesionado con la sordera desde que, siendo niño, oyó cómo su madre era torturada por paramilitares, mientras él permanecía oculto en un pozo. “Desde ahí he escrito siempre. Y los alaridos retumban. Pero ya no me tapo los oídos. A partir de ahora, sé que escribo o debo escribir para oír. Simplemente, no encontraba el valor para confesármelo”.
“Elimane”, le escribe en una carta a Diégane, “era aquello en lo que no deberíamos convertirnos y en lo que nos convertimos lentamente. Era una advertencia que no se supo interpretar. Esa advertencia nos decía a los escritores africanos: inventad vuestra propia tradición, fundad vuestra historia literaria, descubrid vuestras propias formas, probadlas en vuestros espacios, fecundad vuestro imaginario profundo, tened una tierra vuestra, porque solo ahí existiréis para vosotros, pero también para los demás. En el fondo, ¿quién era Elimane? El producto más logrado y trágico de la colonización. El triunfo más esplendoroso de esta empresa, más que las carreteras asfaltadas, el hospital y la catequesis”. Porque Elimane “quiso convertirse en blanco y le recordaron no solo que no lo era, sino que jamás lo sería a pesar de todo su talento”. Por eso le asegura: “No volveré a París, donde con una mano nos alimentan y con la otra nos estrangulan. Esa ciudad es nuestro infierno disfrazado de paraíso”.
Es el mismo París en el que habita Mohamed Mbougar Sarr, aunque la novela lo ha llevado de gira por toda Europa. En septiembre estuvo en Barcelona, promocionando la edición en español recién publicada por Anagrama. Allí respondió preguntas sobre autores latinoamericanos (con García Márquez y Bolaño a la cabeza), los motivos que lo impulsaron a escribir la novela y su relación con el idioma: “Yo escribo en francés, a pesar de no ser mi lengua materna, porque hablo diversas lenguas propias del Senegal, como el wolof y el serere, que aprendí antes, pero no sé escribir en ellas y acabo escribiendo en esta lengua que no deja de ser la colonial”.
La más recóndita memoria está dedicada a Yambo Ouologuem, escritor nacido en 1940 en Mali (país vecino a Senegal) que publicó en Francia Le Devoir de violence en 1968, novela inicialmente bien recibida (fue el primer escritor africano en obtener, ese mismo año, el prestigioso premio Renaudot para autores en lengua francesa) y luego, como la de T. C. Elimane, acusada de plagio. A Ouologuem se lo culpó de copiar pasajes de It’s a Battlefield de Graham Greene y Le Dernier des justes de André Schwartz-Bart. Él se defendió con el argumento de que estaban entrecomillados. Finalmente volvió a Mali, donde fue profesor y publicó algunas obras más que fueron ignoradas por la crítica francesa. En su país aún se entrega un premio literario en su honor.
La idea del plagio —qué es, hasta qué punto la literatura es creación a partir de fragmentos de otros— es central en la novela de Mbougar: la sospecha surge ante cualquier escritor africano que exceda lo que se espera de él. Hay algo paradójico en encumbrarse en la jerarquía literaria con una novela sobre escritores expulsados de ese mismo circuito. El propio Mbougar lo hizo ver en su presentación: “Es curioso que la historia del libro se centre en un autor que busca desaparecer y que yo esté ahora aquí, porque no puedo desaparecer al no poder dejar de acompañar a aquel que sí quiere hacerlo”. Más irónico es que la obra de Mbougar solo llegue a los lectores en Senegal en el idioma de los colonizadores. Sus lenguas originarias, el wolof y el serere, no se enseñan en las escuelas, por lo que no existen obras impresas en ellas.
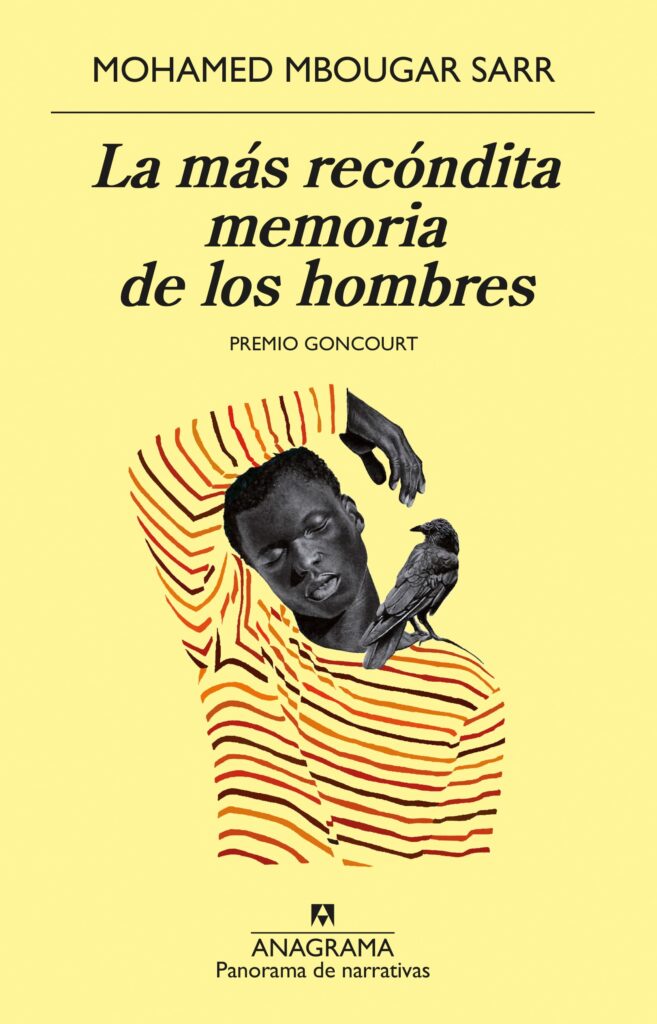
La más recóndita memoria de los hombres, Mohamed Mbougar Sarr, Anagrama, 2022, 448 páginas, $23.000.


