
Después del orden liberal (o cómo liberarse del liberalismo)
La corriente de pensamiento que derrotó durante el siglo XX tanto al fascismo como al comunismo, ha mostrado no pocas vacilaciones y tropiezos en lo que va de esta centuria: la crisis de los Estados de bienestar, la larga marcha de China como superpotencia de un capitalismo autoritario, el renacimiento de fundamentalismos religiosos, la crisis económica que se ha profundizado con la pandemia, un modelo de desarrollo que parece agravar el desastre climático y las batallas culturales, por cierto, donde los liberales nunca parecen estar de acuerdo. Con todo, puede que el liberalismo no esté muerto. Pero varios libros atestiguan que sí acusó el golpe: unos quieren poner su epitafio; otros le dan ánimo, pero lo hacen como si el campeón estuviera contra las cuerdas.
por Patricio Tapia I 29 Noviembre 2021
Así como no hay que confundir la libertad con el libertinaje, tampoco hay que hacerlo con el liberalismo. Todo el mundo ama la libertad, casi todo el mundo aspira a un grado de libertinaje, pero… ¿quién defiende al liberalismo?
Pocos. El liberalismo incluso parece más atacado que protegido. Su descrédito es un ejercicio recurrente, lo cual se podría explicar, quizá, porque ha llegado a ser la visión política dominante. Alguna vez un credo o doctrina en conflicto con otras, su aparente triunfo, ha significado ponerlo en constante cuestionamiento. Menos un movimiento concreto que un ambiente general, el liberalismo, ha señalado John Gray, es la teoría política de la modernidad y sus postulados constituyen rasgos distintivos de la vida moderna. Como el aire, está en todas partes (ni conservadurismo ni socialismo son ahora completamente ajenos a sus planteamientos), lo que hacía innecesaria su defensa y atizaba la ofensiva. Sería la ideología hegemónica.
En realidad, el liberalismo es asediado, impugnado o desafiado, pero desde hace algún tiempo parece no ser un oponente formidable: no sería Goliat, ni siquiera David. Sería apenas una sombra, si es que no un cadáver.
Es verdad que han existido muchas declaraciones de muerte y proclamas de resurrección, en sucesivas olas de triunfalismo y desánimo. Su principal victoria fue la caída de la Unión Soviética, cuando colapsó su mayor competidor ideológico. Sin rival serio, algunos optimistas creyeron llegar a un “fin de la historia”.
Desmintiendo ese entusiasmo, el liberalismo —y la democracia liberal, ligada a él— ha mostrado no pocas vacilaciones y tropiezos: la crisis de los Estados de bienestar; la larga marcha de China como superpotencia de un capitalismo autoritario; el renacimiento de fundamentalismos religiosos y, en 2001, el ataque al corazón de su país emblema; la enorme crisis financiera global de 2008. Quienes lo quieren poco indican 2016 como el inicio de su fracaso definitivo: Brexit (Inglaterra), guerra en Siria, Trump presidente de Estados Unidos, el auge del populismo. A esa lista se podría agregar la angustia pandémica y la ansiedad medioambiental y sus efectos: crisis económica y desastre climático.
Puede que el liberalismo no esté muerto, pero sí acusó el golpe. Varios libros lo atestiguan: unos quieren poner su epitafio; otros le dan ánimo, pero lo hacen como si el campeón estuviera contra las cuerdas.
El liberalismo y sus contradicciones
Desde una perspectiva general, el liberalismo sería una doctrina que propugna la limitación del poder político, para organizar la convivencia pacífica a través de principios como el imperio de la ley o la protección de los derechos individuales. ¿Cómo se manifiesta en la vida moral de las personas o su pertenencia a comunidades?, ¿cómo se relaciona con la democracia o la actividad económica?
En sus relaciones problemáticas con la economía o la democracia, las corrientes liberales no fueron especialmente coincidentes con el capitalismo ni con el grado de intervención del Estado en la economía, aunque fueron dejándose seducir por la doctrina del ‘dejar hacer’ (o laissez-faire), para llegar en algunos casos a la apología de los mercados desregulados. Con la democracia pareció tener por años una feliz unión, pero se ha vislumbrado la separación.
Ciertamente, existe una familia extensa de prácticas históricas, grupos ideológicos y escritos filosóficos que podrían llamarse liberales, sosteniendo posiciones a veces encontradas y configurando sofisticadas taxonomías, con parentescos que recuerdan al que existe entre un loro y un cocodrilo: filogenéticamente correcto, pero de difícil comprensión. A los liberales de izquierda y de derecha se suman los liberales igualitarios, liberales conservadores, ordoliberales, católicos liberales, liberales comunitaristas, socialistas liberales, neoliberales, liberales clásicos, liberales autoritarios y liberales humanistas, entre otras curiosidades silvestres, que pueden favorecer —según sus pretensiones redistributivas— un generoso Estado de bienestar o un cicatero Estado mínimo; o bien, propugnar —según sus esquemas valóricos— la floración de las disidencias sexuales o no inmiscuirse en esos ámbitos. Algunos creen en la tolerancia al aborto o la eutanasia, mientras otros consideran la vida como algo sagrado; unos piensan que las drogas son un mercado más y otros que ninguna represión es suficiente. También la palabra “libertad” es inestable. Durante la Segunda Guerra Mundial, el “mundo libre” luchaba contra los fascismos junto a la Unión Soviética, pero después, en la Guerra Fría, ella fue su gran amenaza. En Chile han existido partidarios de una “sociedad libre” que no echaron en falta las instituciones democráticas ni se escandalizaron demasiado por la vulneración de algunos o muchos derechos individuales.
Adentrarse en la historia o contra-historia del liberalismo muestra que existen muchos supuestos sin fundamento. No basta la vaga alusión a una cierta mentalidad o hábitos para entenderlo. La afinidad entre algunos principios (libertad, igualdad) y cierto estilo (conciliador) no es necesaria: los jacobinos se valieron de medios violentos para fines “liberales”; y encantadores reaccionarios convencen con sus proyectos autoritarios. Los liberales no siempre fueron demócratas ni capitalistas ni defendieron a las minorías. Algunas de estas circunstancias alimentan contradicciones que subsisten hasta hoy.
En sus relaciones problemáticas con la economía o la democracia, las corrientes liberales no fueron especialmente coincidentes con el capitalismo ni con el grado de intervención del Estado en la economía, aunque fueron dejándose seducir por la doctrina del “dejar hacer” (o laissez-faire), para llegar en algunos casos a la apología de los mercados desregulados. Con la democracia pareció tener por años una feliz unión, pero se ha vislumbrado la separación. La “democracia liberal” no era una redundancia, en cuanto han surgido gobiernos populistas elegidos democráticamente, pero “iliberales” (según el término de Zakaria), con prácticas como la primacía de técnicos que desconocen los mecanismos democráticos; o bien, la exaltación de la democracia directa, que suele ignorar aspectos formales que permiten que la democracia exista.
Quizá la contradicción más importante está en la importancia de la neutralidad valórica y las prescripciones sobre la vida buena. Para algunos, el liberalismo significa una concepción sobre cómo deberíamos vivir, centrada en la libertad; para otros significa justamente no indicar cómo vivir y abstenerse de juzgar las diversas formas de hacerlo. La versión predominante entiende que no debe prescribir (ni proscribir) determinadas formas de vida. Un Estado liberal debe proveer un marco institucional que permita a cada persona vivir según sus propias convicciones o incertidumbres, según sus propias normas morales o falta de ellas. Aquí estaría el germen, según sus críticos, de un gran problema del liberalismo: el individualismo rampante que corroe los vínculos y asociaciones.
Contra el individualismo
Los ataques recientes más interesantes al liberalismo —por la amplitud de sus propuestas, por su estilo polémico— parecen provenir desde el flanco derecho. Muestras estimulantes en esta línea son los libros ¿Por qué ha fracasado el liberalismo?, del teórico político Patrick Deneen, y El imperio del mal menor, del filósofo y ensayista Jean-Claude Michéa, quien ocupa un lugar difuso en el ambiente político francés. Menos estimulante es The Limits of Liberalism, de Mark Mitchell.
La afirmación central de Patrick Deneen es que el colapso del liberalismo se explica por su éxito. Algo tan extraño como morir de felicidad. Según él, esto sucedió porque la expansión de las opciones individuales provocó o aumentó otros males. En política, se ofrecieron libertades y derechos, pero hay un creciente control y vigilancia; se prometió desplazar a la aristocracia, pero eso generó una “liberalocracia”. En economía, aumentó la desigualdad; en educación, está eliminando las artes liberales; en ciencia y tecnología, ha llevado a la crisis ambiental.
La modernidad habría destruido una cosmovisión donde las personas se concebían como integrantes de conjuntos más amplios y la humanidad existía en continuidad con la naturaleza. Deneen rechaza la reconfiguración del mundo de acuerdo a una falsa antropología: entender al ser humano como individualista y egoísta.
En política, se ofrecieron libertades y derechos, pero hay un creciente control y vigilancia; se prometió desplazar a la aristocracia, pero eso generó una ‘liberalocracia’. En economía, aumentó la desigualdad; en educación, está eliminando las artes liberales; en ciencia y tecnología, ha llevado a la crisis ambiental.
El “plato de fondo” de su menú es proponer el fortalecimiento de las pequeñas comunidades, en las que los ciudadanos recuperarían costumbres tradicionales y los hábitos de la democracia y mercados locales. A su receta le agrega ingredientes: unas cuantas gotas de esencia ludita (cierto rechazo a la tecnología); un chorro generoso, que humecte todo, de homilías sobre el autodominio, y una cucharadita de mojigatería (la autocontención perdida, por supuesto, incluye el sexo).
A Deneen no lo convence que el egoísmo forme parte del ADN humano y que estemos genéticamente programados a ejercitarlo; pero parece menos cuestionador con otras “naturalizaciones”, como roles de género y convenciones sexuales. Cree que el liberalismo ha empeorado la condición de la mujer, al trasladarla a la fuerza laboral.
Pero no se trata de negar lo bueno del liberalismo, como sus esfuerzos por la libertad contra la tiranía. Como un conejo en un truco de magia, Deneen quiere estar dentro y fuera de la caja “liberal” —dentro para lo bueno, fuera para lo malo—, pero antes debería convencer de que su oposición a las injusticias antiliberales no es liberal.
En El imperio del mal menor, con mezclas de soltura, rigurosidad y sarcasmo, Jean-Claude Michéa se opone a la civilización liberal. No cree que sea posible distinguir un “buen” liberalismo (político y cultural) de un “mal” liberalismo (económico). Habría una unidad en el “liberalismo realmente existente”, de manera que sus versiones económica (derecha) y cultural (izquierda) responden a una misma lógica. El libro ofrece una genealogía del liberalismo, retrocediendo a las propuestas ante las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII, con el objetivo de asegurar la coexistencia pacífica, lo que implica la neutralización de creencias y convicciones que pudieran provocar un regreso a la guerra. Para evitar lo peor, el mal menor.
El liberalismo, para él, se funda en una antropología “desesperada”, basada en la desconfianza, el temor y la convicción de que amar y dar son actos imposibles. El axioma básico liberal es el Estado valóricamente neutro, que no impone una concepción de la vida buena. Pero con el tiempo, el “imperio del mal menor” se transformó en “el mejor de los mundos”. Porque, a pesar del pesimismo liberal sobre la decencia humana, surgió un porfiado optimismo respecto del crecimiento material.
Para Michéa, el liberalismo sería el proyecto de una sociedad mínima, definida por el “Derecho” y el “Mercado”, instituciones que se ven afectadas por la neutralidad valórica. Un ejemplo es la extensión infinita de los derechos individuales (menciona que hay países en que se discute el derecho al canibalismo consentido entre adultos). Así, el liberalismo está dejando de ser el “mal menor” para ser un “mal mayor”, dada la descomposición de una sociedad que desconfía de sus integrantes. Pero no todo está perdido, cree Michéa, porque las virtudes humanas básicas todavía se extienden entre la gente común: la “common decency” (Orwell) sería una reserva para resistir la devastación de todas las utopías modernas.
Sin la impetuosidad de Deneen ni la astringencia irónica de Michéa, Mark Mitchell, en The Limits of Liberalism, cree que el liberalismo da paso a puntos de vista peligrosos, que impiden conocer los límites sociales, naturales y divinos. En buena parte del libro (los capítulos más interesantes) se dedica a detallar las contribuciones de autores como Michael Oakeshott, Alasdair MacIntyre y Michael Polanyi, quienes postulan que se conoce la realidad a través de la tradición y la cultura. Su tesis principal es que las tradiciones importan porque son “conocimiento” y, como el liberalismo rechaza la tradición y apuesta por las elecciones individuales, debe reemplazarse. Que el liberalismo sea también una tradición parece no preocuparlo.
El axioma básico liberal es el Estado valóricamente neutro, que no impone una concepción de la vida buena. Pero con el tiempo, el ‘imperio del mal menor’ que plantea Jean-Claude Michéa, se transformó en ‘el mejor de los mundos’. Porque, a pesar del pesimismo liberal sobre la decencia humana, surgió un porfiado optimismo respecto del crecimiento material.
Mitchell ofrece una “tercera vía” para evitar males como la tentación cosmopolita o la política de identidad: el “localismo humano”, caracterizado por el amor por el lugar de uno, las tradiciones y las personas que lo habitan, sin miedo ni odio a los demás.
¿Son tan sorpresivos estos cuestionamientos no izquierdistas del liberalismo? No tanto. En Anatomía del antiliberalismo (1993), Stephen Holmes analizaba esa crítica: autores y obras de los siglos XIX y XX, como Joseph de Maistre, Carl Schmitt, Leo Strauss, Alasdair MacIntyre y Christopher Lasch. La mixtura de reaccionarios, comunitaristas y fascistas no supone que compartan todo. Y algunos de esos nombres (MacIntyre y Lasch) figuran con frecuencia en los trabajos de Deneen, Michéa y Mitchell.
Liberalismo humano
Ante tantos embates y reproches, esperablemente de la izquierda y algo menos de la derecha, hay quienes han asumido una defensa reciente del liberalismo, como el crítico y memorialista Adam Gopnik o la economista Deirdre McCloskey, quienes defienden un “liberalismo humano”; o bien, la aproximación a través de la literatura de la teórica literaria Amanda Anderson.
En su libro A Thousand Small Sanities, Gopnik se pregunta por qué odian tanto al liberalismo. La derecha critica su fe en la razón; la izquierda, su fe en la reforma, antes que en un cambio revolucionario. El autor es “reformista”, lejos de la reacción y de la revolución (que atrae a su hija, a quien de vez en cuando se dirige). El liberalismo de los “humanistas liberales”, como él, “tiene un argumento verdadero, igualmente potente, igualmente simple”. Pero no resulta tan simple ni potente, a menos que lo sea por estar escrito en cursiva: “El liberalismo es una práctica política en evolución, que defiende la necesidad y la posibilidad de una reforma social (imperfectamente) igualitaria y una tolerancia cada vez mayor (si no absoluta) de la diferencia humana a través de razonadas y (mayormente) no impedidas conversaciones, demostraciones y debates”. Gopnik pareciera considerar el liberalismo como una forma de vida de personas agradables, reacias a la vigilancia policial, sentimentales y que se mueven en un entorno preferentemente neoyorquino.
En Por qué el liberalismo funciona, Deirdre McCloskey señala que al liberalismo se le hacen acusaciones falsas desde izquierda y derecha, que corresponden más bien al “iliberalismo”. Ella invita a un futuro liberal que se oponga a un socialismo izquierdista o un tradicionalismo derechista: “El enriquecimiento a través del verdadero liberalismo humano de los ahora pobres, una liberación permanente de los miserables y una explosión cultural en las artes, las ciencias, la artesanía y el entretenimiento más allá de toda comparación”. En la defensa de la pareja liberalismo-capitalismo, saca su calculadora y, con datos, señala que esta unión ha elevado el nivel de vida de la gente (el de los estadounidenses se ha cuadruplicado 80 años) y, contra Piketty, niega que genere pobreza y desigualdad. Según sus cifras, el crecimiento económico incrementó el ingreso real de las personas en los últimos tres siglos (en más de un tres mil por ciento) y, a su vez, la desigualdad en su conjunto se ha reducido en las últimas tres décadas en todo el mundo (para los extremadamente pobres al menos). Si no es el mejor de los mundos posibles, sería el mejor que la realidad permite.
En Bleak Liberalism, Amanda Anderson señala que el liberalismo se suele concebir como un proyecto candorosamente optimista, un término de burla porque carece de una crítica sistemática o porque es ciego a las complejidades de las vidas individuales. El desafío sería hacer ambas cosas: la autorreflexión individual y el análisis social, mediante la indagación en la “desolación” de la narrativa realista.
Ella muestra de qué manera, en la novela victoriana, ciertas características formales (narración en tercera persona, diálogos) vuelven más complejo al liberalismo. Reinterpreta, por ejemplo, Casa desolada (1853), de Dickens: la narración dual combinaría el optimismo moral de un personaje con el diagnóstico sombrío de otro. O la trama romántica de Norte y Sur (1855), de Elizabeth Gaskell, que a su juicio no sofoca la crítica al capitalismo industrial. También se adentra en el siglo XX, desde el relato de Kafka “Ante la ley” (1915), donde, según la autora, al protagonista se le niega el acceso a la ley como una vida segura y decente, hasta novelas como A la mitad del camino (1947), de Lionel Trilling, o El hombre invisible (1952), de Ralph Ellison.
Mark ofrece una ‘tercera vía’ para evitar males como la tentación cosmopolita o la política de identidad: el ‘localismo humano’, caracterizado por el amor por el lugar de uno, las tradiciones y las personas que lo habitan, sin miedo ni odio a los demás.
Anderson pretende hacer menos automáticos los reflejos condicionados de la crítica que rechaza el liberalismo como prosaico e iluso. Es convincente en cuanto a que tiene una veta desolada, nada ingenua; no tanto en su tesis de que, con la nostalgia por instituciones liberales (democracia, bienestar social), los críticos del liberalismo serían también sus herederos, incluyendo provocaciones como entender a Adorno como un liberal encubierto y a Foucault como un neoliberal secreto.
Cable a tierra
La posibilidad de un “liberalismo humano” visto desde la crítica cultural, la economía o la literatura, parece una respuesta a las paradojas que supone su posición hegemónica y su impronta tecnocrática. Antes que su final o superación definitiva, se propone un regreso a la cultura imaginativa, lo que ya en 1950 el crítico Lionel Trilling llamó “imaginación liberal”. Él pensaba entonces que el futuro del liberalismo se decidiría en el ámbito de la cultura. Probablemente no le faltaba razón, si consideramos que las llamadas “guerras culturales” es donde el liberalismo se ha mostrado más contradictorio: en casi cualquiera de ellas —desde la igualdad de las disidencias sexuales y los “lugares de la memoria”, hasta la legalización del aborto y el tratamiento de la migración—, la canción de los liberales suele empezar con dulces arpegios progresistas, para terminar con vibrantes sones conservadores.
Sin embargo, el liberalismo sigue siendo la ideología y el arreglo institucional dominante. Y tal vez por eso concita tantos ataques. Por muy atractivas o sugerentes que algunas de esas críticas sean, la demolición es, como en casi todo, más sencilla que la construcción.
Muchas de las censuras destacan las formas tradicionales de comunidad que el liberalismo ha desplazado en favor de las opciones individuales. Es cierto. Pero también lo es que las tradiciones reducen las posibilidades de la razón para cuestionar costumbres y modos de vida heredados. Muchas veces los liberales prefieren la elección individual porque las tradiciones son injustas o bárbaras (la esclavitud, la ablación de clítoris o las corridas de toros).
El liberalismo suele confiar en que las herramientas de la razón —el discurso científico, el debate público, el estado de derecho, con todas las prevenciones necesarias a la excesiva confianza en cada una de ellas— permiten la convivencia de una multiplicidad de estilos de vida y evitan los conflictos mayores. En el amplio rango que va entre el gran enriquecimiento y las bondades que augura McCloskey y el triste “control de daños” que ve Michéa, el liberalismo ha resultado un mecanismo relativamente eficaz. Por eso muchos de los que rechazan la denominación “liberal” sustentan algunas ideas o instituciones liberales. Luchan contra un liberalismo al que no pueden abandonar completamente.
La crítica demasiado amplia (referir las aporías de la modernidad) es más sencilla que delinear cuestiones concretas. De ahí la vaguedad al trazar objetivos específicos y presentar una sociedad y un gobierno efectivamente no liberales. Deneen cree que hay que revitalizar formas “locales y reducidas” de comunidad; Michéa propone una leve “anarquía” en que prime la “decencia común”. ¿Cómo manejarían los gobiernos locales la migración masiva o el comercio internacional? ¿Qué podría aportar la “decencia” al avance tecnológico o las guerras? ¿Qué podría decir el “conocimiento tradicional” de las pandemias o el cambio climático?
Cuesta percibir el ocaso liberal o avizorar un orden posliberal cuando los críticos del liberalismo no han indicado una posición que sea posible de implementar y que no tenga algo —o mucho— de liberal.
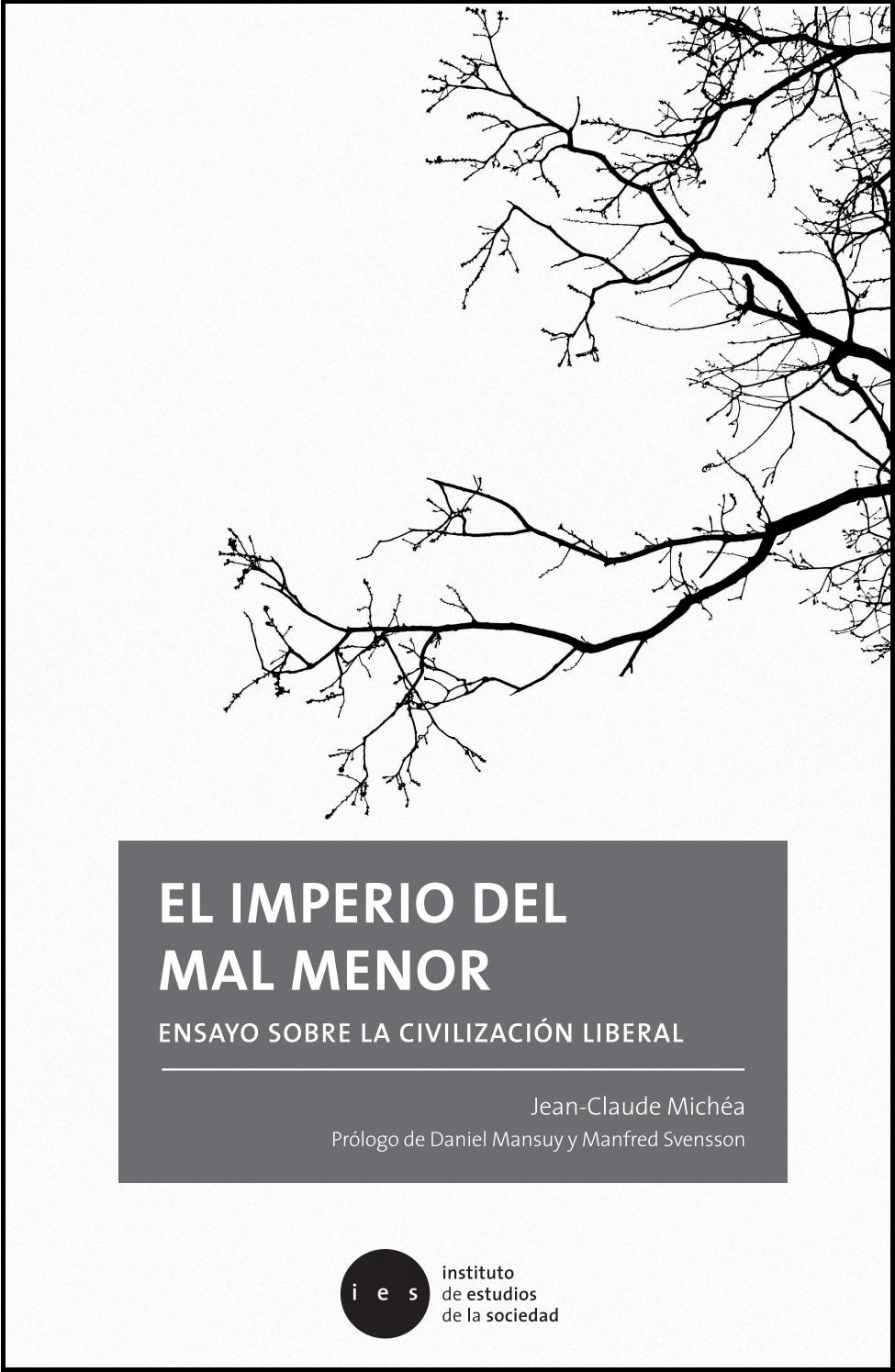
El imperio del mal menor, Jean-Claude Michéa, IES, Santiago, 2020, 172 páginas, $15.000.
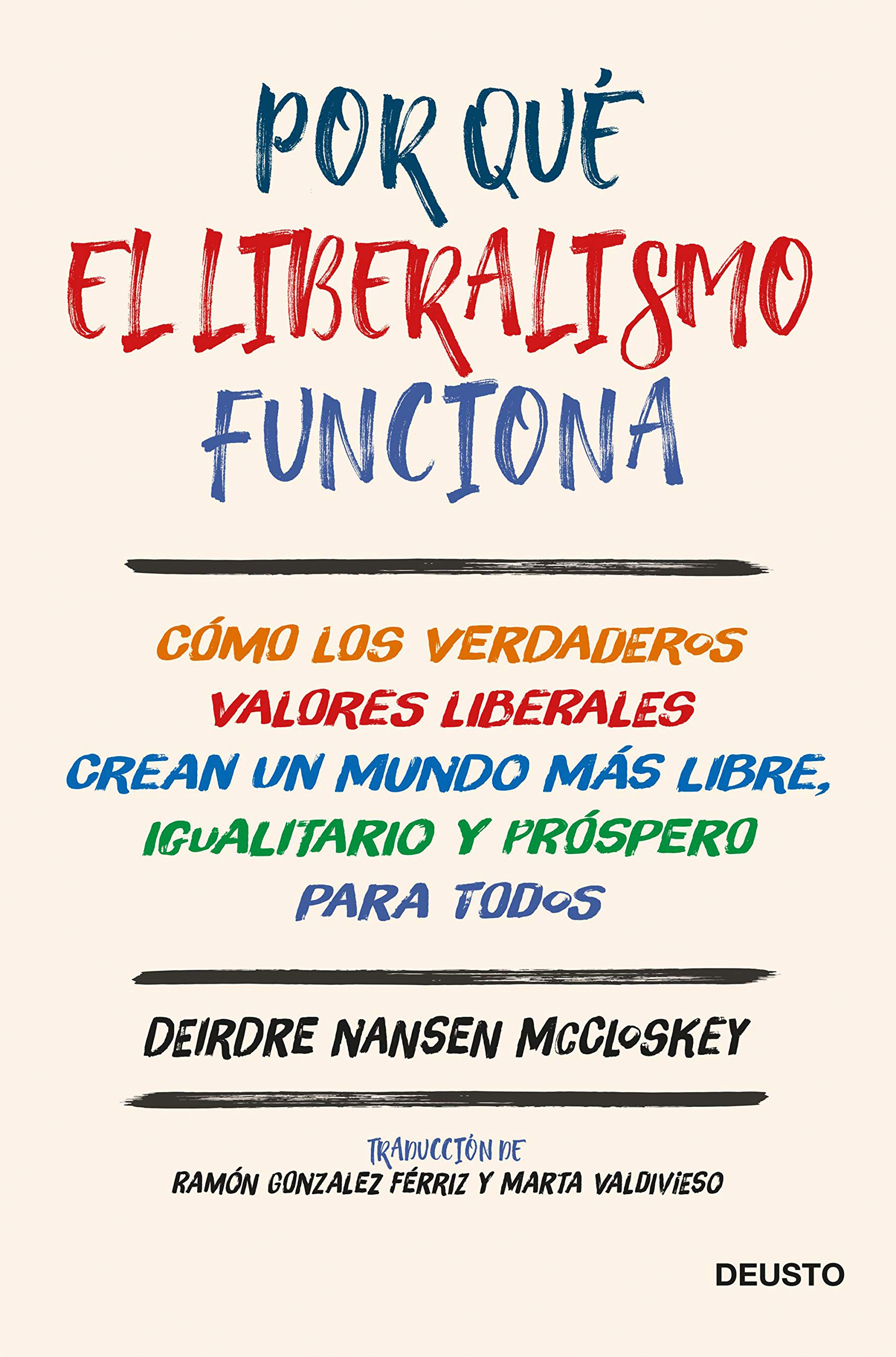
Por qué el liberalismo funciona, Deirdre N. McCloskey, Deusto, Bilbao, 2020, 496 páginas, $23.900.

¿Por qué ha fracasado el liberalismo?, Patrick J. Deneen, Rialp/IES/Ideapaís, 2019, 258 páginas, $12.000.
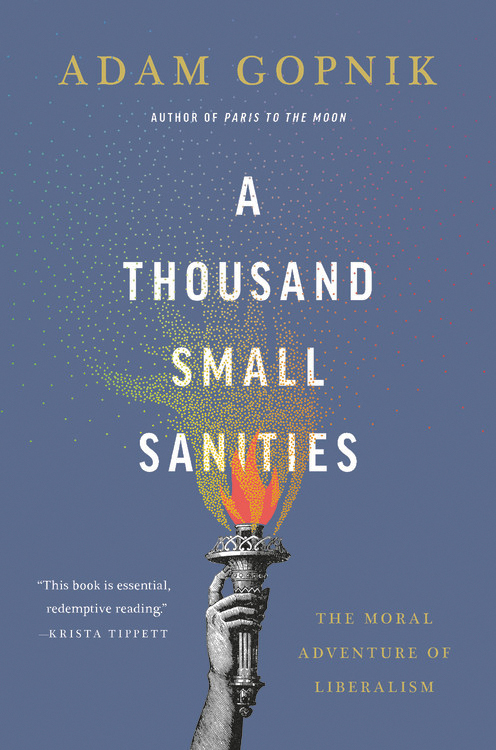
A Thousand Small Sanities, Adam Gopnik, Basic Books, 2019, 272 páginas, US$26.
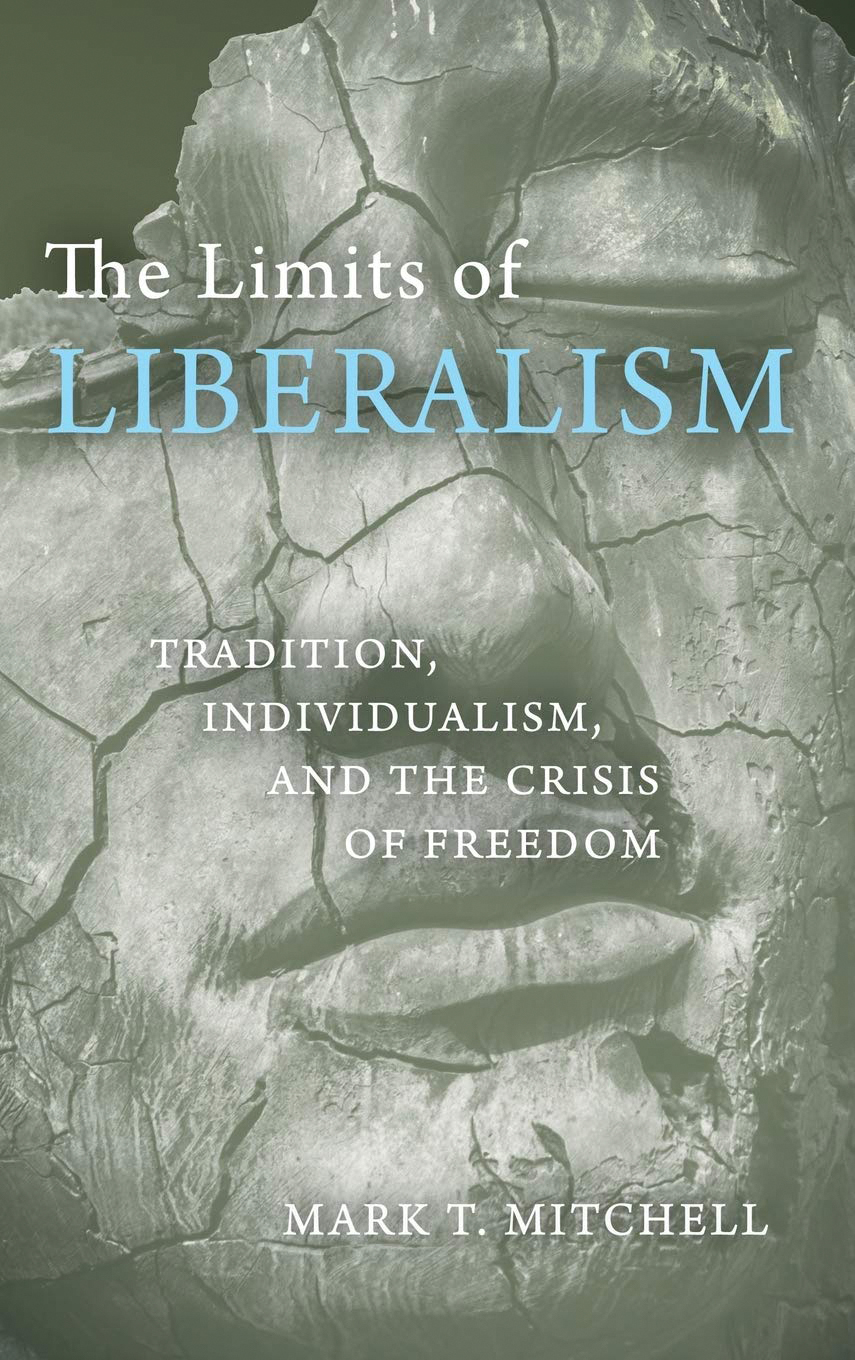
The Limits of Liberalism, Mark T. Mitchell, University of Notre Dame Press, 2018, 328 páginas, US$55.
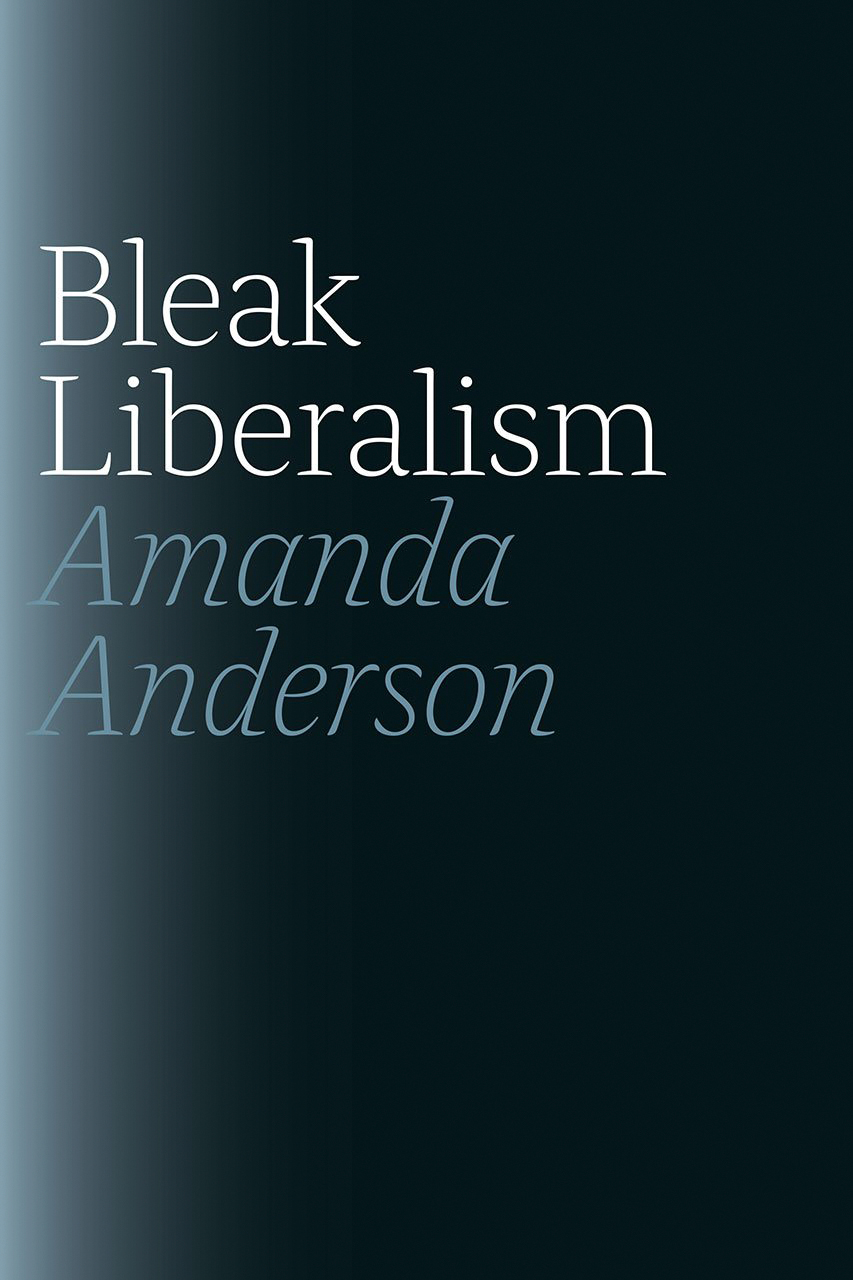
Bleak Liberalism, Amanda Anderson, University of Chicago Press, 2016, 172 páginas, US$29.


