
Capitalismo: la desigualdad en la mira
La desaceleración del crecimiento y el aumento de la inequidad en varios países, a lo largo y ancho del globo, ponen otra vez al capitalismo ante un cuestionamiento profundo. ¿Tiene la política el suficiente poder para corregir sus consecuencias indeseables? ¿Todos los factores que han contribuido en el aumento de la desigualdad son negativos? ¿Las tensiones que atraviesan hoy a nuestras sociedades tendrán como resultado una nueva vuelta de timón en la historia del capitalismo? Una serie de libros indagan en las raíces del problema y esbozan respuestas.
por Matías Hinojosa I 15 Septiembre 2021
El planeta opera hoy, como nunca antes en su historia, bajo un mismo modelo económico. En el pasado, el capitalismo debió convivir con otras formas de producción: sociedades cazadoras-recolectoras, esclavistas, feudales y de producción a pequeña escala, conjunto que hace apenas un siglo seguía vigente en el mundo, quedaron en el camino. Como una onda expansiva, creció esta forma descentralizada de organización, basada en la propiedad privada de los medios de producción, la obtención de beneficios y la utilización de mano de obra asalariada libre. El comunismo consiguió ocupar, tras la Revolución rusa, una tercera parte de la población del planeta, pero hoy día, afirma Branko Milanovic, “no queda más que el capitalismo, excepto en zonas muy marginales que no tienen la menor influencia sobre la evolución mundial”. Capitalismo, nada más, de hecho, se titula el libro del economista y en él examina las dos variantes de capitalismo que, según su punto de vista, coexisten ahora en el planeta: por un lado, el “capitalismo meritocrático liberal”, representado por Estados Unidos; y por el otro, el “capitalismo político” chino.
El auge económico del país asiático, experimentado a partir de los años 80, logró un reequilibrio geográfico que ha puesto fin a la superioridad militar, política y económica de Occidente. Aunque este crecimiento trajo un aumento en la desigualdad al interior de China, la brecha respecto de Occidente se acortó, contribuyendo a la disminución global de la disparidad en las rentas. Pero la exitosa economía china de los últimos 40 años, por otro lado, también ha derribado esa vieja certeza sobre la comunión entre libre mercado y democracia. Y aunque esta última pueda ser un valor deseable en sí mismo, apunta Milanovic, no parece tan descabellado pensar que algunos, incluso muchos, prefieran sacrificarla por las ventajas que supone el modelo chino. Independiente de que el país asiático se proponga exportar su “capitalismo político”, el modelo presenta un atractivo cierto para las élites políticas y los ciudadanos de a pie de otras naciones. Para las primeras, promete gobernabilidad y autonomía. Y los segundos, quizás prefieran perder libertades individuales en favor de mejores resultados económicos.
El “capitalismo meritocrático liberal”, por su lado, con su organización basada en la democracia y el imperio de la ley, ha fomentado la innovación, la movilidad social y, en suma, el desarrollo económico. Pero la atenuación de dichos objetivos en las últimas décadas, o derechamente el incumplimiento de ellos, quitó brillo al modelo y no sería raro que en un futuro pierda influencia. Tanto la creación de una clase alta empeñada en perpetuarse como la polarización entre la élite y el resto de la sociedad constituyen las principales amenazas a la paz social y a la viabilidad del sistema a largo plazo.
Perspectivas en torno a la desigualdad
Hay una información elocuente y que el economista Joseph Stiglitz y el historiador Walter Scheidel usan en sus libros (Capitalismo progresista y El gran nivelador, respectivamente) para ilustrar el problema: según datos de 2015, 62 personas en el mundo eran propietarias de una riqueza personal neta igual a la de la mitad más pobre de la humanidad. Es decir, su fortuna equivalía a la de 3.500 millones de personas. Si estos multimillonarios organizaran un viaje, cabrían todos cómodamente en un solo autobús. En 2014 habrían requerido un vehículo algo más amplio, puesto que los datos de ese año calculaban que 85 multimillonarios alcanzaban dicho umbral. Y en 2010 se necesitaban varios buses o un Boeing 777, porque 388 personas reunían esa cantidad de activos.
Los ingresos y la riqueza están repartidos de forma más desigual, en las últimas décadas, en Europa, Norteamérica, el antiguo bloque soviético, Latinoamérica, China, India y otros lugares. Y en los próximos años, el pequeño grupo que más tiene acumulará todavía más. Según datos usados por Walter Scheidel, “en Estados Unidos, el 1% que más posee entre el 1% más rico (las personas pertenecientes al 0,01% de ingresos más elevados) casi sextuplicó sus beneficios respecto de la década de 1970, mientras que la décima parte más adinerada de ese grupo (el 0,1% más rico) los cuadruplicaba. El resto tuvo un promedio de ganancias de unas tres cuartas partes, lo cual no es desdeñable, aunque dista mucho de los avances que han experimentado los estratos más altos”.
Los principales beneficiados del crecimiento económico comprendido entre 1980 y 2018 fueron los países pobres y emergentes, como el caso de China o Chile, y los hogares más prósperos de naciones ricas. Por el contrario, los grandes olvidados fueron las clases medias de los países ricos.
Como respuesta a estos indicadores, suele decirse que el problema no es que los ingresos sean muy desiguales, sino que hay demasiadas personas pobres. También se argumenta que la desigualdad era baja en los regímenes comunistas ruso y chino en 1980 y que su posterior aumento contribuyó a estimular la innovación y el crecimiento en beneficio de todos. Esto último es especialmente cierto para China, donde la pobreza disminuyó drásticamente. Sin embargo, la justificación de la desigualdad en función del bien común no puede aplicarse a la realidad general de todas las naciones. Por ejemplo, el crecimiento económico estadounidense y europeo durante el auge del Estado de Bienestar, de 1950 a 1980, fue más intenso que en las décadas siguientes, las que estuvieron caracterizadas, como escribe Thomas Piketty en Capital e ideología, “por un aumento de las desigualdades de dudosa utilidad social”. Según el economista francés, estas no beneficiaron “al 50% más pobre, que ha sufrido un estancamiento total de su nivel de vida en términos absolutos y un hundimiento en términos relativos”.
Los principales beneficiados del crecimiento económico comprendido entre 1980 y 2018 fueron los países pobres y emergentes, como el caso de China o Chile, y los hogares más prósperos de naciones ricas. Por el contrario, los grandes olvidados se encuentran en el grupo con el nivel de renta entre los percentiles 60 y 90 de la distribución mundial: a grandes rasgos, las clases medias de los países ricos. Hay, en otras palabras, un proceso doble de disminución e incremento de la desigualdad. Por un lado, la brecha se estrechó entre la parte baja y media de la distribución, pero al mismo tiempo aumentó entre la parte media y alta. “Si creemos realmente que el aumento de las desigualdades permite que aumente tanto la renta como las condiciones de vida del 50% más pobre de la población, entonces es posible justificar que el 1% más rico concentre el 27% del crecimiento mundial, o incluso más (por qué no el 40%, el 60% o el 80%)”, apunta Piketty. “El análisis de algunos casos significativos, en particular de la comparación entre Estados Unidos y Europa y entre la India y China, no apuesta en absoluto por este tipo de interpretación, ya que los países en donde las élites económicas se han enriquecido de forma más notable no son aquellos en los que los más pobres han conseguido prosperar más”.
Según Walter Scheidel, esta crítica de orden pragmático a la desigualdad no cuenta con un respaldo unánime dentro de la economía. La relación entre una mayor desigualdad y un menor crecimiento económico es difícil de probar. No obstante, señala el autor, hay varios estudios que avalan la tesis. Por ejemplo, se ha observado que una menor desigualdad de ingresos disponibles propicia un crecimiento más rápido y por una fase más prolongada de tiempo. También que la desigualdad es especialmente perjudicial para el crecimiento en las economías desarrolladas, donde además se genera una menor movilidad intergeneracional. “Puesto que los ingresos y la riqueza parentales son sólidos indicadores del éxito educativo y de las ganancias, la desigualdad tiende a perpetuarse en el tiempo proporcionalmente a lo elevada que sea”, apunta Scheidel. Y está la cuestión de la interferencia en el proceso político: en sociedades con grandes concentraciones de riqueza es más fácil que los ricos influyan en las decisiones.
Con todo, los factores que generan un incremento en la desigualdad son múltiples e incluso hay algunos consecuencia de evoluciones deseables en la sociedad. El acceso extendido de la mujer al mundo del trabajo y la educación universitaria se encuentra entre estos. Como expone Branko Milanovic, hombres y mujeres acostumbran a emparejarse con personas de un estatus similar al suyo. Hasta hace algunas décadas, en la medida en que los hombres contaban con mayores recursos, era menos probable que sus esposas trabajaran y tuvieran sus propios ingresos. Actualmente, en un contexto donde las tasas de titulación de mujeres superan a las de varones, lo común es que tanto el hombre como la mujer tengan un trabajo en los hogares más prósperos. Y los emparejamientos, siguiendo la lógica de selección por similitud, suelen darse entre personas de un mismo nivel educacional y de ingresos. Es decir, los hombres educados y ricos, que antes por lo general eran la única fuente de ingresos de sus hogares, se casan hoy con mujeres igualmente educadas y ricas. El impacto en la aceleración de las desigualdades del emparejamiento selectivo es evidente.
Otro factor de este tipo que está profundizando las brechas se encuentra al analizar la procedencia de las grandes fortunas. Durante el siglo XIX, la parte alta de la sociedad (financieros, rentistas y propietarios de grandes explotaciones industriales) debía su riqueza fundamentalmente a la propiedad del capital. Pero en el presente los ricos también lo son por sus ganancias del trabajo. Aunque en el pasado la desigualdad alcanzó cifras superiores a las actuales, las brechas no se veían agravadas por este hecho inédito, y esa separación perfecta que existía entre capitalistas y trabajadores hoy se ha desdibujado. “La desigualdad es mayor allí donde es mayor la cuota de capitalistas ricos por la renta del trabajo”, anota Milanovic, “pero ¿acaso no es bueno que las personas puedan hacerse ricas trabajando? ¿No es mejor acaso que se obtengan rentas más altas tanto del trabajo como de la propiedad, y no solo de esta última?”.
En Capitalismo progresista, Joseph Stiglitz se pregunta cuáles son las fuentes de enriquecimiento de las naciones. En su análisis adjudica la culpa de la ralentización del crecimiento y el incremento de la desigualdad en Estados Unidos principalmente a la falta de inversión, en las últimas cuatro décadas, en educación, infraestructura y tecnología. También, en parte, al poder de mercado de las grandes empresas. “Puede que, hace mucho tiempo, la imagen de una competencia innovadora, si bien implacable, de una miríada de empresas luchando por prestar un servicio mejor a los consumidores a costes más bajos, fuera una buena caracterización de la economía estadounidense”, comenta el premio Nobel de Economía. “Pero hoy vivimos en una en que unas pocas empresas pueden recoger cantidades ingentes de beneficios para ellas mismas y seguir en su posición dominante durante años y años, sin ser desafiadas”.

Para Stiglitz, la preocupación principal de las compañías no está puesta en proporcionar mejores bienes y servicios a través de la innovación, sino en la creación de monopolios. En un contexto de competencia, ninguna empresa tiene el poder para fijar los precios. Pero está ocurriendo que en muchos sectores económicos no hay un número lo bastante grande de actores para que pueda hablarse de un mercado competitivo como tal. En consecuencia, muchos bienes y servicios se están encareciendo desmedidamente.
El argumento neoliberal indica que no hay que preocuparse por los monopolios, porque las economías son naturalmente competitivas. Bajo ese principio, hay que dejar que el mercado actúe guiado por sus propias dinámicas internas, puesto que los monopolios son fenómenos transitorios. La misma búsqueda de las empresas por dar con un mercado nuevo y abarcar a la totalidad de los consumidores (es decir, de convertirse en monopolio) estimularía la innovación y el bienestar de la mayoría de los consumidores. Sin embargo, las empresas están prolongando su posición de dominancia ocupando su poder de mercado para incurrir en prácticas anticompetitivas, restándole más bien dinamismo a la economía. Una estrategia común son las fusiones preventivas. Con la intención de eliminar futuros obstáculos para su hegemonía, las empresas compran otras firmas cuando estas son lo suficientemente pequeñas para sortear las investigaciones antimonopolios. La compra de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook sirve como ejemplo de esto último. Escribe Stiglitz: “El gigante contaba con el conocimiento técnico para crear plataformas análogas, y si no lo hubiese tenido, podría haber contratado ingenieros que sí. Solo hubo, en rigor, una razón por la que estuvo dispuesto a pagar tanto: anticiparse a la competencia”.
El economista británico Paul Collier, en El futuro del capitalismo, señala que el deterioro de las identidades nacionales también contribuyó al crecimiento de la desigualdad. Para el autor, el éxito de la socialdemocracia de posguerra —que estima como un modelo ideal de Estado ético e igualitarista— se debió a un extraordinario alcance en las obligaciones mutuas asumidas por los ciudadanos. La Segunda Guerra Mundial consiguió que, en Europa occidental y Estados Unidos, por un lado, izquierda y derecha confluyeran en un punto intermedio y, por otro, que dichas sociedades, alentadas por el orgullo del papel desempeñado en la guerra o por la necesidad de levantarse de las ruinas, abrazaran un relato común de pertenencia y responsabilidades recíprocas. Durante las primeras décadas de la posguerra, por ejemplo, los ricos cumplieron con unas tasas impositivas superiores al 80%.
El espectacular crecimiento económico experimentado en ese momento trajo consigo una complejidad ascendente, lo que fomentó una demanda de trabajadores cada vez más cualificados. Esto detonó una expansión sin precedentes de la educación superior. Si durante la guerra y después de ella los ciudadanos solían identificarse sobre todo por la pertenencia a su nación, las generaciones nacidas en tiempos de paz y las personas cualificadas comenzaron a dar mayor importancia a su identidad profesional. La fuente de orgullo ya no era la nación, sino el nivel educativo. Y el paso siguiente fue denigrar a los que hacían lo contrario. Sin embargo, los trabajadores menos capacitados de estos países ricos siguieron dando preponderancia a su nacionalidad. En esa pertenencia estaba depositada su autoestima. El consiguiente desmoronamiento social hizo imposible el ambiente que dio impulso a la socialdemocracia. Como apunta Collier: “Si la identidad compartida se deshace, debilita la disposición de los afortunados a aceptar que tienen obligaciones con los menos afortunados. El fundamento de la mayoría de la generosidad es la reciprocidad”.
Actualmente, los movimientos populistas sacan provecho a ese sentido de pertenencia que sobrevive en los sectores empobrecidos, articulando un discurso de odio contra otros que viven en el mismo país. El gran desafío de nuestro tiempo, dice Collier, es encontrar otra vez un vínculo lo suficientemente amplio que regenere las confianzas y las responsabilidades mutuas.
El economista británico Paul Collier, en El futuro del capitalismo, señala que el deterioro de las identidades nacionales también contribuyo al crecimiento de la desigualdad. Para el autor, el éxito de la socialdemocracia de posguerra —que estima como un modelo ideal de Estado ético e igualitarista— se debió a un extraordinario alcance en las obligaciones mutuas asumidas por los ciudadanos.
Los cuatro jinetes del Apocalipsis
En términos de propuestas para el futuro, los libros de Piketty, Stiglitz y Collier son generosos, aunque de todos los autores referidos en este artículo, solo Piketty es quien habla de una “superación del capitalismo”. Para el francés, “el sovietismo fue un desastre, cierto. Pero esto no significa que debamos dejar de pensar en la propiedad y en su superación. Existen formas concretas de propiedad y de poder todavía por reinventar”. Como aporte a este llamado a imaginar alternativas, propone un “socialismo participativo”, no centralizado, donde los trabajadores tomen parte en la gestión de sus empresas y compartan el poder con los accionistas privados.
Si bien este tipo de política ya se implementa en las sociedades nórdicas o en Alemania, Piketty reclama por un alcance mayor. También, como una forma de superar el régimen de propiedad vigente, aboga por una reestructuración sobre la base de una combinación de propiedad pública, social y lo que él llama propiedad temporal. Esta última aseguraría la circulación permanente de bienes y una menor concentración de la propiedad privada y el poder económico, implementando un impuesto progresivo que obligue a los propietarios más ricos a entregar cada año a la sociedad una parte de lo que poseen. Esos recursos, plantea el economista, podrían usarse para financiar una dotación universal de capital.
En una línea más escéptica, Walter Scheidel en El gran nivelador reconstruye la historia de la desigualdad en las sociedades humanas, para preguntarse sobre los mecanismos que han sido eficaces en su equiparación. Identifica cuatro: las guerras, las revoluciones, la desintegración de Estados y las plagas, a cuyo conjunto da el nombre de “los cuatro jinetes del Apocalipsis”. “Si queremos equilibrar la actual distribución de los ingresos y la riqueza a favor de una mayor igualdad, no podemos ignorar lo que fue preciso para conseguir tal objetivo en el pasado”, anota el historiador. “Debemos preguntarnos si alguna vez se ha aliviado una gran desigualdad sin una gran violencia…”.
Para Scheidel, la política no puede por sí sola reducir de modo significativo las desigualdades, las que, por otro lado, tienden a profundizarse como producto de períodos más o menos extensos de paz y estabilidad. Ante la suma de propuestas para remediar la situación presente, el autor dice que incluso mezclando varias intervenciones gubernamentales “bastante radicales y sin precedentes históricos”, solo se revertirían parcialmente los efectos de la desigualdad y que “ninguno de los mecanismos igualadores más eficaces está en activo en el mundo actual: los cuatro jinetes se han bajado de sus corceles. Y nadie en su sano juicio querría que volvieran a montar”.
La capacidad de readaptación del capitalismo explica, en parte, su supervivencia y superioridad. Actualmente, la complejidad del mercado, que hace depender la prosperidad de los países de su integración en redes globales de intercambio, puede restar eficacia a los intentos políticos por dar dirección a la economía. Pero el malestar generalizado y la insostenibilidad de un conflicto social de largo plazo quizás conduzcan a una nueva vuelta de timón en su desarrollo. O incluso, aunque es la opción menos probable de materializarse en un futuro próximo, a su superación. Nada puede descartarse.

Capitalismo, nada más. El futuro del sistema que domina el mundo, Branko Milanovic, Taurus, 2020, 384 páginas, $16.000.
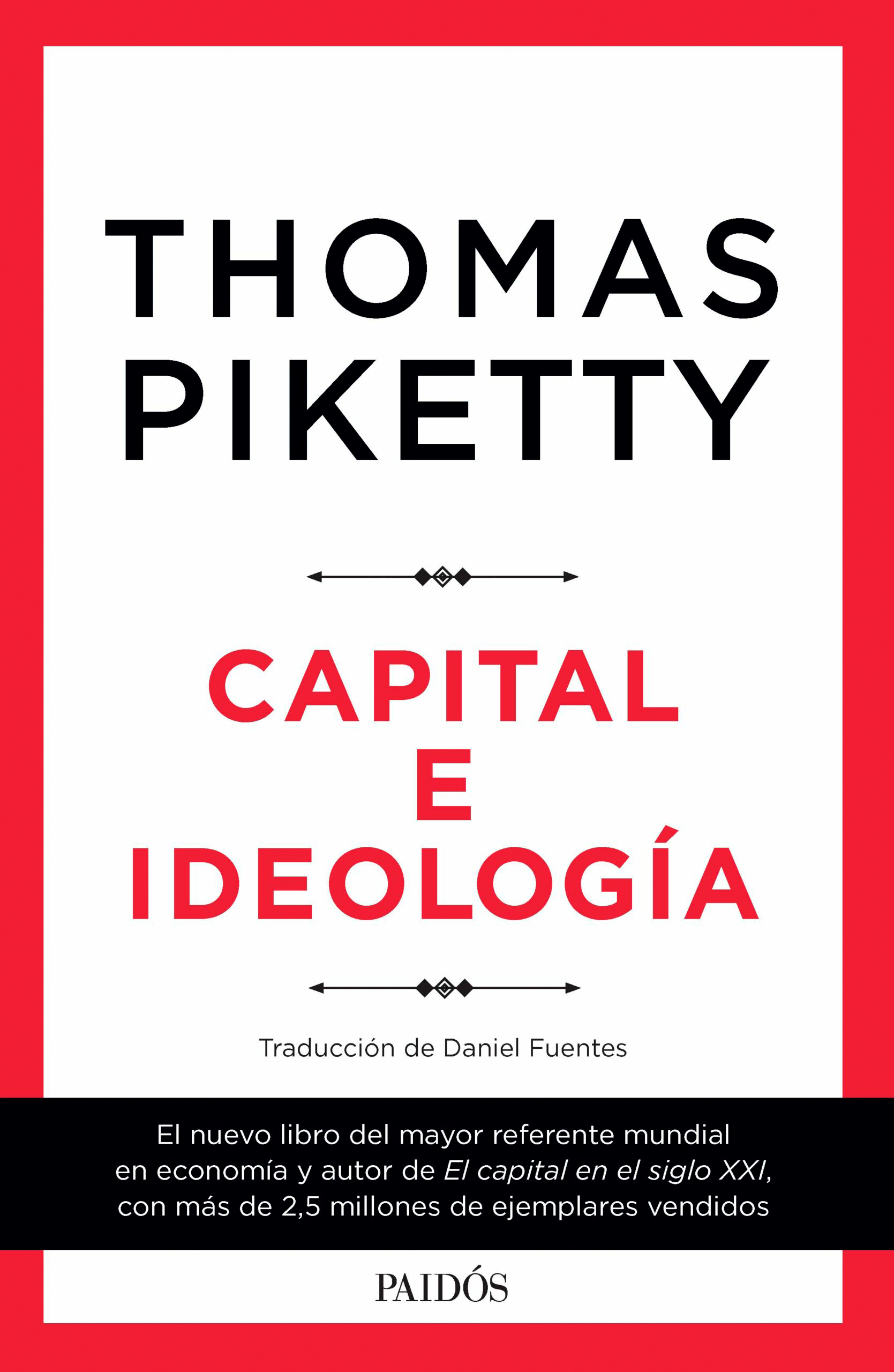
Capital e ideología, Thomas Piketty, Paidós, 2019, 1.248 páginas, $29.900.
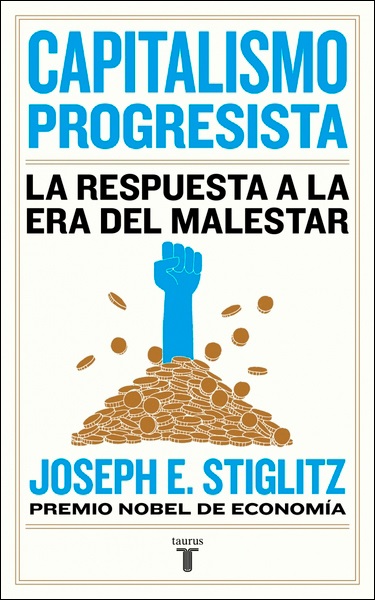
Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar, Joseph E. Stiglitz, Taurus, 2020, 496 páginas, $18.000.
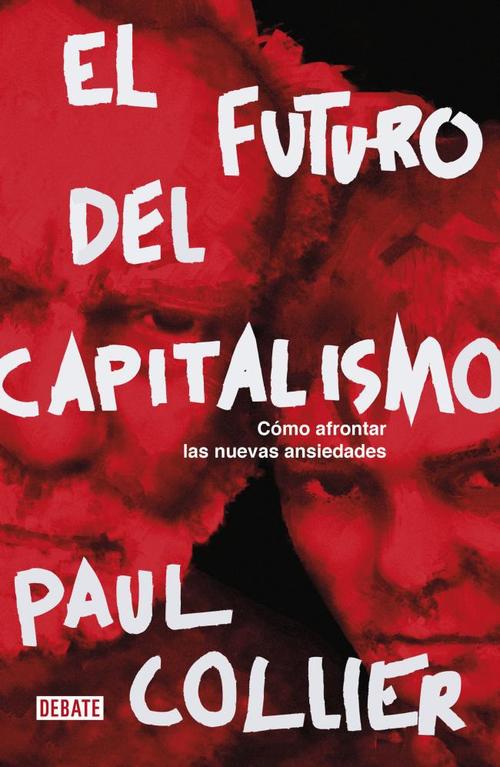
El futuro del capitalismo. Cómo afrontar las nuevas ansiedades, Paul Collier, Debate, 2019, 336 páginas, $16.000.
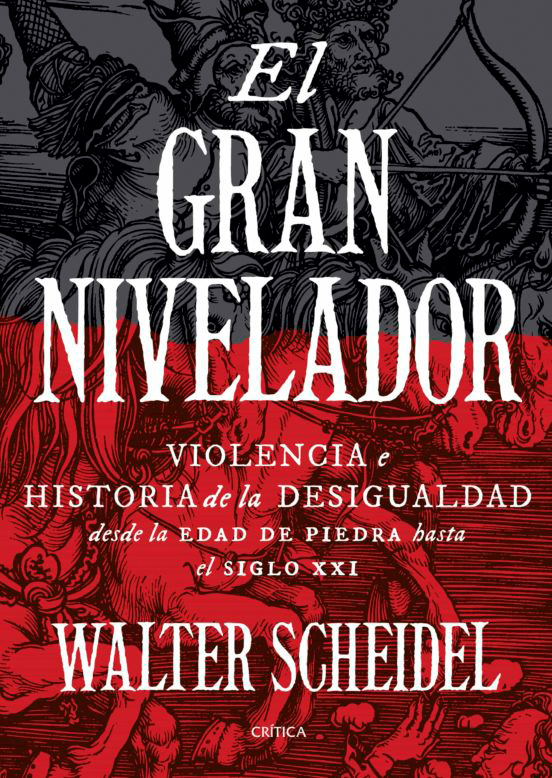
El gran nivelador. Violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI, Walter Scheidel, Crítica, 2018, 624 páginas, $33.900.


