
Fascismo y humor
Dos libros, de Terry Eagleton y Andrés Barba, desentrañan la relación entre libertad, violencia y el poder transformador de la risa, eso que Orwell llamó una “pequeña revolución”. Quizás por ello Hitler y Mussolini, Chávez y Maduro, Trump y Bolsonaro, han recurrido en algún momento a la payasada y al chiste: esa es su forma de acceder a un público sediento de carnaval, aunque, ya conseguido el poder a través del ridículo, decretan que lo que era cómico hace cinco minutos, ahora es sagrado, y lo que era sagrado hace un instante, ahora es completamente ridículo. Del humor pasan a la violencia y de pronto, la ironía deja de ser doble, las alusiones ya no son veladas y los sobrenombres son más infamantes que nunca.
por Rafael Gumucio I 20 Enero 2022
Con natural curiosidad, Adolf Hitler quiso ver El gran dictador, la película en que Charles Chaplin lo caricaturizaba cruel y definitivamente. La mandó proyectar en su residencia de Obersalzberg. No comentó mayormente la película, aunque misteriosamente pidió volver a verla al otro día. ¿Por qué su solicitud, tratándose de una obra que lo dejaba en ridículo en todo el mundo libre (por cierto, la prohibió en los países que estaban bajo su poder)? ¿Qué habrá pensado del final, donde un barbero judío que todos confunden con Adenoid Hynkel, dictador de Tomania, da un discurso de humanismo primario?
Andrés Barba en uno de los apasionantes ensayos de su libro La risa caníbal, se pregunta sobre esa segunda vez en que Hitler volvió a visitar la caricatura más cruel y certera que se haya intentado sobre un tirano en toda la historia de las caricaturas. El libro de Barba es un alegato a favor del poder desacralizador de la risa, pero es cualquier cosa menos ingenuo y voluntarista. Como tampoco es del todo ingenuo, nos recuerda Barba, que Hitler haya decidido dejarse el mismo bigote de Charlot, o el vagabundo, el personaje con que Chaplin se había convertido en una celebridad mundial en la primera década del siglo XX. El bigote, apunta Barba, no estaba de moda cuando Chaplin lo convirtió en una señal de identidad, no solo de su personaje, sino del humor en general. Quizás por eso Stanley Laurel, al construir su propio personaje cómico, lo usa sin el menor escrúpulo.
Hitler sabía, al adoptar el bigote de Charlot a comienzos de los años 20, que sería más difícil para el público alemán tomarlo en serio. Y en efecto, Hitler fue durante mucho tiempo el hazmerreír de la política alemana. En este sentido, como en tantos, imitaba a su maestro Mussolini, quien rapado y con un sobrepeso evidente, amaba exagerar la pantomima de sus discursos: era la caricatura de una caricatura. Risible para todos, menos para los camisas negras que lo seguían al principio y después para toda Italia, incapaz ya de ver el ridículo en las poses sobreactuadas del Duce. Como si parte esencial del plan político de Mussolini y Hitler hubiese sido justamente obligar a tomar en serio sus poses, sus peinados, sus formas visiblemente ridículas de ser. La prueba final de su poder residiría entonces en conseguir —u obligar— que el público no se ría de algo que instintivamente hace reír. Vencer, en definitiva, el enemigo más invencible de todos: el instinto irreprimible de la risa.
Una de las armas secretas de Hugo Chávez fue saber que sus ocurrencias, que le saltaban en medio de su interminable programa de televisión, no se harían nunca realidad. El espectáculo era generalmente tan exagerado e inesperado, que era difícil creer que tuviera consecuencias en la realidad el día después. Nicolás Maduro no ha hecho otra cosa que heredar el curioso empeño de su predecesor por convertir sus actos de gobierno en parodias de sí mismo. Algo parecido se podría decir de Donald Trump o de Jair Bolsonaro. El primero era invitado frecuente al programa de comedia Saturday Night Live, empujando hasta el límite la caricatura de sí mismo en todo tipo de sketches y monólogos. La comedia fue sin duda uno de los motores de su ascenso como personaje público, hasta que investido como presidente empezó a parecerle que la imitación que hacían de él, en el mismo Saturday Night Live, era aburrida, absurda y ofensiva. De alguna forma tenía razón. La imitación que hacía el actor Alec Baldwin no alcanzaba nunca el nivel de ridículo y descaro del original, de modo que los sketches tendían a exagerar de manera inverosímil las situaciones. Situaciones que, conforme la presidencia de Trump iba sobrepasando sus propios límites, iban consiguiendo cada vez menos risas.
En su ensayo Humor, el crítico cultural inglés Terry Eagleton subraya el poder transformador del humor. Admite que, como piensa Orwell, todo chiste es una pequeña revolución. El chiste se puede rebelar contra reglas opresivas y absurdas, como también contra reglas necesarias y justas. La risa, su expresión física, podríamos decir, no es más que una descarga necesaria de energía.
El humor, en cambio —explica Eagleton—, solo ocurre cuando quien lo ejerce es capaz de mirarse a sí mismo por completo, entender las vergüenzas con que carga, contarnos su dolor de manera placentera y agradable, perdonarse sin por ello dejar de ridiculizarse. El humor entonces trasciende las heridas e iguala las diferencias.
Eagleton vuelve al valor del carnaval como espacio en que las barreras sociales han sido eliminadas, sin olvidar que el ritual tiene límites y días que están perfectamente institucionalizados. En momentos de crisis política y económica, esos límites dejan de ser claros. Ahí, justo ahí, aparece esa figura ambigua del comediante, que, como Hitler, Mussolini o Trump, extrema el chiste y termina sacándolo del escenario para convertirlo en gobierno, tribunal y ley. Ya no existe más que el payaso, que no en vano es también una figura habitual del cine y la literatura de horror. El chiste —la payasada— es su forma de acceder a un público sediento de carnaval, aunque, ya conseguido el poder a través del ridículo, decreta que lo que era cómico hace cinco minutos ahora es sagrado, y lo que era sagrado hace un instante, ahora es completamente ridículo. Del humor pasan a la violencia y de pronto la ironía deja de ser doble, las alusiones ya no son veladas y los sobrenombres son más infamantes que nunca. El estereotipo deja de ser una forma de exageración para convertirse en la ley que caracteriza a comunidades, religiones o etnias, que pasan de ser risibles a aislables, extorsionables, asesinables.
En su ensayo, Eagleton recuerda cómo distintos pensadores y filósofos de épocas muy diferentes se han opuesto al humor, considerándolo incompatible con una sociedad ordenada y pacífica. Es el liberalismo anglosajón, apunta el autor, el que lo convirtió en parte esencial de la libertad de expresión, una libertad que hoy resulta esencial para la vida social.
Es imposible, piensa Eagleton y también Barba, pasar por alto la violencia como parte constitutiva del humor. El humor juzga, el humor exagera, el humor estereotipa. Es todo eso lo que lo ha convertido en el principal enemigo de casi todos los movimientos de reivindicación contemporáneos (desde el islamismo radical hasta el feminismo ídem). En su ensayo, Eagleton recuerda cómo distintos pensadores y filósofos de épocas muy diferentes se han opuesto al humor, considerándolo incompatible con una sociedad ordenada y pacífica. Es el liberalismo anglosajón, apunta el autor, el que lo convirtió en parte esencial de la libertad de expresión, una libertad que hoy resulta esencial para la vida social.
Es contra ese consenso liberal, el de la libertad de expresión, contra el que se yerguen figuras como Hitler y Mussolini, Chávez y Maduro, Trump y Bolsonaro (bueno, la verdad es que van más lejos: cuestionan la propia democracia representativa y la presunción de inocencia). No es un azar entonces que lo hagan usando como palanca de cambio uno de los principales fetiches del liberalismo: la caricatura. El liberalismo se opone a censurar cualquier chiste, por más ofensivo que parezca, porque en el fondo cree que la ofensa no hace reír y el humorista, entonces, si quiere seguir siendo humorístico, tendrá que incorporar a sus bromas un poco de compasión y respeto. ¿Pero qué pasa con el que no es capaz de seguir el juego mientras se ríe de los demás?
No es verdad, como piensa el liberalismo, que todos nos burlamos de todos de manera igualitaria y justa. Hay grupos humanos de los que todos se burlan sin la menor piedad: de los gallegos en Chile, de los belgas en Francia, de los redneck en Estados Unidos, de los irlandeses en Inglaterra. Son generalmente personas que vienen de regiones más pobres y agrarias, y se las ridiculiza por su simpleza de espíritu, es decir, por su incapacidad para entender los chistes. No es verdad que puedan responder en igualdad de condiciones y si lo hacen, es ridiculizándose más aún a sí mismas. La risa es plebeya, pero el humor es evidentemente elitista. Para reírse de sí mismo en público hay que tener una cultura o un desapego de sí que no todo el mundo tiene.
Charles Chaplin, al crear su personaje de vagabundo, eligió justamente a los más vulnerables, a los que son —o eran— objeto de risa: los pobres, los marginales, los perdidos, los habitantes del abandonado sur de Londres, donde se crió entre circos de pulgas y basureros rellenos. Vistió a su vagabundo con los restos desaliñados del vestuario de un millonario. Lo hizo convivir con irlandeses, gitanos, inmigrantes y delincuentes. Le restituyó, sin embargo, el poder de ser dueño de los chistes con que los poderosos solían ridiculizar a la gente como él. Charlot manejó su torpeza, se hizo dueño del tiempo, durmiendo en las estatuas y ganando y perdiendo millones sin lamentarse ni alegrarse del todo. Puede entonces, a partir de la perfecta domesticación de su torpeza, burlarse de millonarios, alcaldes, políticos y toda suerte de policías. En un acto de independencia total; al final de la mayor parte de sus aventuras, se iba caminando solo hacia el horizonte, tan pobre como empezó, pero llevándose con él la admiración de todo el público.
Hitler en su Mein Kampf se presenta como un bohemio desesperado que vive como Charlot en el extrarradio de todo. Más que la pobreza, lo que denuncia es la burla con que los artistas, los burgueses y los militares lo han tratado toda la vida. Pero en vez de conquistar su torpeza a través de la risa, elige explotar la rabia y reivindicar el terror. Quiere que lo tomen en serio sin tener que vestirse ni moverse ni hablar como lo hacía la gente seria de su tiempo (smoking, sombrero de copa, etc.). El pueblo judío, que se caracteriza justamente por su capacidad de hacer humor a partir de sus cuitas, es naturalmente su mayor enemigo.
Es lo contrario del azar lo que hizo a Hitler escoger el bigote de Charlot como su marca de fábrica. En ese bigote asumido como un destino y no como una estrategia, hay al mismo tiempo un homenaje y un desacato al Charlot original. Un homenaje, porque Hitler se reconoce en la manera en que Charlot, el vagabundo, tuerce su suerte una y otra vez. Un desacato, porque Hitler no acepta como un destino la risa con que la élite premia al vagabundo y lo deja ir solo a otra aventura igualmente milagrosa. Hitler quiere ser un Charlot que no se contenta con dejar en claro el ridículo de los poderes establecidos, sino que es justamente capaz de tomar él mismo el poder y hacerle tragar las risas a todos los que en la academia de arte de Viena vieron en su dibujo de postulante un mamarracho irredimible.
En tiempos de vigilancia y voluntarismo como los que vivimos ahora, el humor y la risa son más cuestionados que nunca. También, más que nunca, se ha escrito para explicar, alabar y defender la risa. La risa desordena las jerarquías para luego volver a barajar el naipe. Es lo que quiere decir al final Charlot en sus películas, la risa es un poder, pero como tal no puede aliarse con ningún otro poder. Charlot no tiene derecho a hablar a cambio de tener todo el derecho sobre sus gestos. Cuando, al final de El gran dictador habla, lo hace para reivindicar la profunda igualdad del ser humano en contra de las máquinas que homogeneizan. “Todos a luchar para liberar al mundo —dice con los ojos húmedos y una voz atragantada—. Para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, el progreso nos conduzcan a todos a la felicidad”. Un discurso en que ya no quedan rastros de humor, pero sí toda la desesperación de quien ha visto a su personaje salirse del escenario y poner en peligro todo lo que hace posible el humor, que no es nada más y nada menos que lo que desesperado predica a la multitud: el hecho inevitable de que, aunque seamos todos completamente distintos, seguimos siendo iguales.
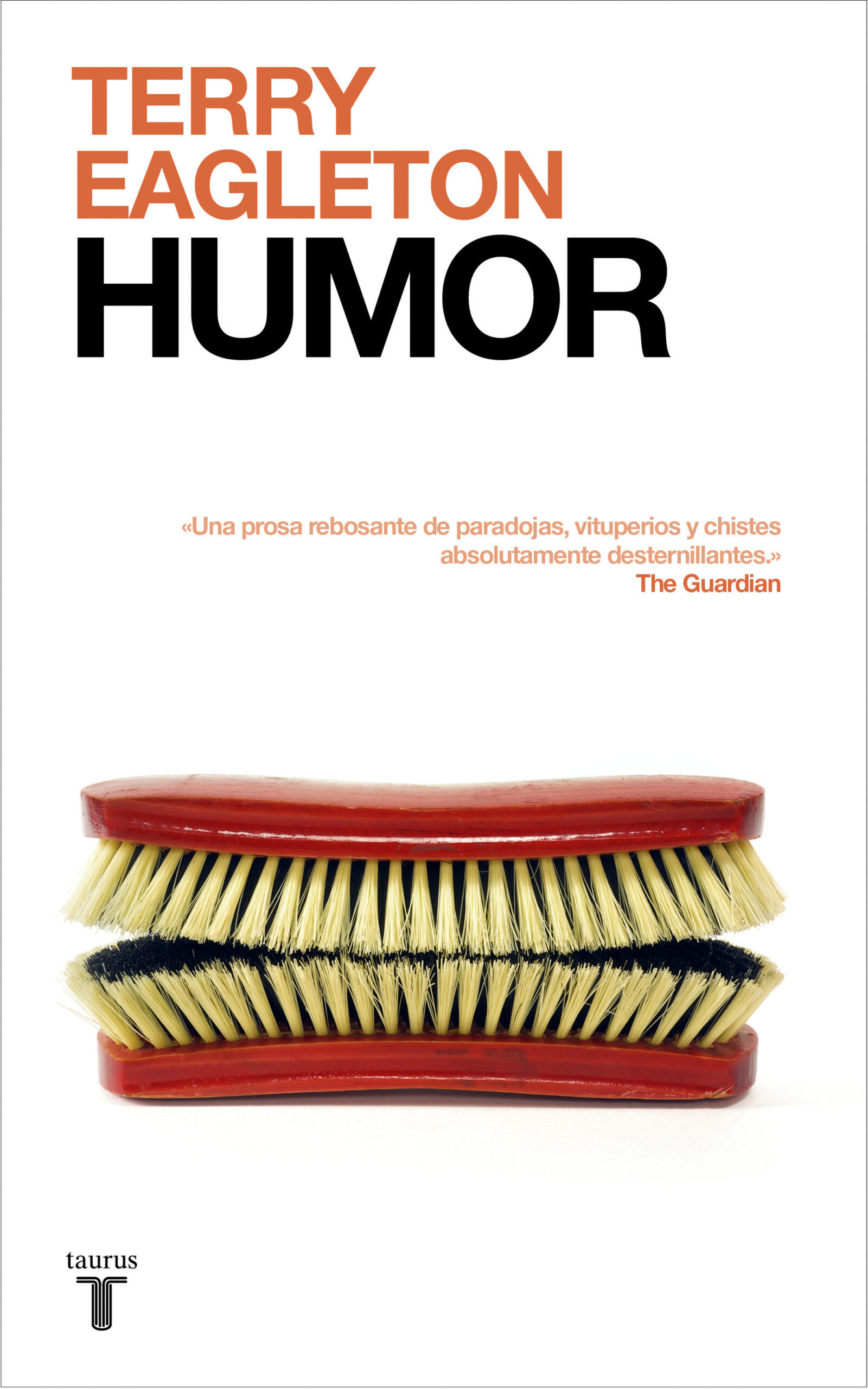
Humor, Terry Eagleton, Taurus, 2021, 216 páginas, $27.000.
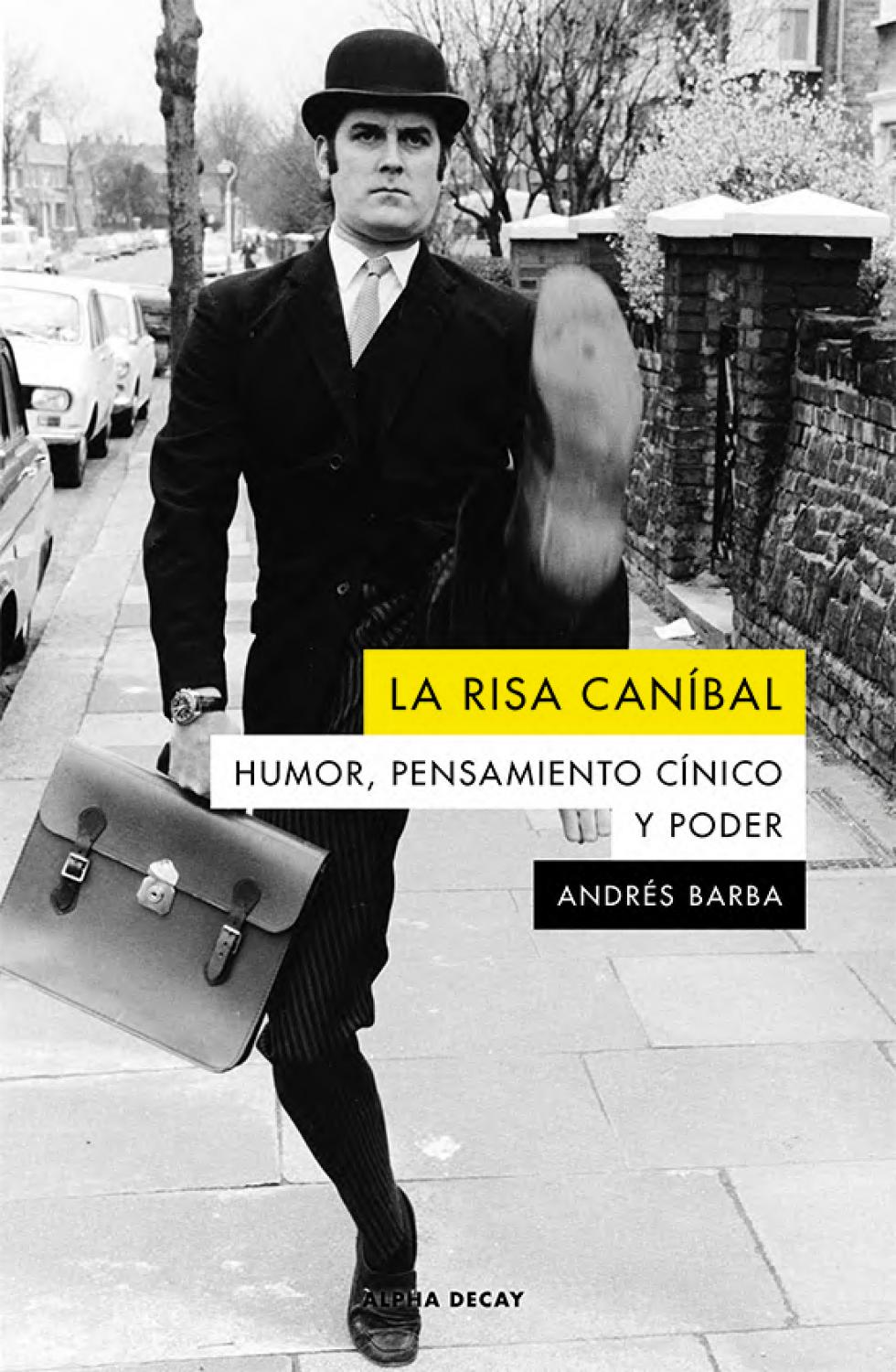
La risa caníbal, Andrés Barba, Alpha Decay, 2021, 176 páginas, €15,90.


